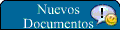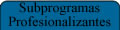12. SUBPROGRAMA PROFESIONALIZANTE SUBJETIVIDAD, PSICOANÁLISIS Y TEORIA SOCIAL |
| Hernández, L., Pliego A., Saad, S., Jacobo, Z., Jacobo, L., Samaniego, G. y Aguado, I. ESTRUCTURA GENERAL DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZANTE I. FUNDAMENTACIÓN DEL SUBPROGRAMA. PRESENTACIÓN DEL SUBPROGRAMA. El subprograma conforma una línea general de formación teórico – metodológica que aborda las relaciones entre subjetividad y sociedad, enfocándose por un lado, al análisis de los diversos discursos sobre el lazo social y por el otro, al modo en que se implican mutuamente lo social y lo psíquico. Se trata del estudio de las formas en que las problemáticas sociales actuales implican a la subjetividad, los modos en que ésta se produce y sus efectos en las prácticas sociales en general. Nuestra intención es la de acceder a la discusión general sobre la subjetividad y, al mismo tiempo, abocarnos al análisis de las problemáticas y ámbitos en los que se manifiesta en nuestros tiempos. Algunas de las preguntas que han venido dando consistencia a esta línea de trabajo son: ¿cuál es la concepción de sujeto que recorre a las ciencias humanas y muy especialmente a la psicología?, ¿qué discursos suscitan la producción de problemáticas y prácticas específicas en el ámbito psicológico? ¿en qué discursos se inscribe la propia búsqueda de producción subjetiva en ese ámbito?, ¿cuáles son los mecanismos de subjetivación que intervienen en dicha producción?, ¿de qué modo participa el discurso psicológico en la producción de campos específicos de conocimiento y prácticas, que suscitan diferentes formas de subjetividad? La pregunta central que anima todo el programa es: ¿cómo pensar la subjetividad y su relación con los diversos discursos que sobre ella existen en el contexto de la modernidad y la posmodernidad? Nos interesan los discursos en torno a ella, su determinación histórica y expresión actual, en tanto que representan modos específicos de aproximarse a las disciplinas humanas y sobre todo a las prácticas que éstas suscitan. El propósito del presente trabajo, es el de exponer algunos de los principales aspectos que definen la estructura del Subprograma profesionalizante: Subjetividad, Teoría social y Psicoanálisis, comenzando por sus fundamentos mismos que son el soporte de toda la organización ulterior y arrivando hasta donde sea posible a algunos de los aspectos propositivos para su instrumentación en la carrera de psicología de nuestra facultad. I. FUNDAMENTACIÓN 1. DE LA SUBJETIVIDAD En los confines del siglo XX, se gesta una nueva mirada de los mecanismos de producción del conocimiento, de los modos de entender su transformación, e inclusive de las formas de concebir su transmisión. Esta mirada se caracteriza por una óptica que implica un reconocimiento tanto de la multireferencialidad de los fenómenos, como de su complejidad, en una aproximación sin precedentes, que recupera la cuestión de la subjetividad como fundante de los procesos de construcción del conocimiento que se inscriben en el orden de la cultura. Nos referimos a la mirada posibilitada por las teorías de la subjetividad que nacen a principios de siglo y que introducen una ruptura con la concepción de una subjetividad humana como sustancia ya-dada, para plantearla más bien en la perspectiva de su constitución reflexiva. La compleja historia de este movimiento es posible trazarla a lo largo de los cortes introducidos por las diferentes epistemes que la cruzan. Veamos muy someramente algunos de los antecedentes y condiciones de su surgimiento. En la episteme renacentista, el saber se configuró mediante la categoría de la Semejanza, lo que significaba que buscar el sentido de algo se definía en términos de identificar a qué se asemejaba. Desde esa perspectiva, la palabra era concebida como un espejo del mundo y dado que el lenguaje escrito vale como signo mismo de las cosas, éste era concebido entonces, como un hecho natural a descifrar mediante una tarea de interpretación. En la época clásica, esta categoría se transformaría radicalmente al introducirse la representación. Las palabras que convivían con las cosas, se separan de éstas y pasan a re-presentarlas” (Terán, O. 1995, p.12). Se trata entonces de la introducción de un lenguaje representacional, en el que más que buscar las relaciones entre las cosas por su semejanza, se busca discernir relaciones: “Si hasta el siglo XVI el lenguaje hablaba, ahora analiza” (Morales, op.cit.p.42). Con ello, se introducen identidad y diferencia, que vienen a ocupar el lugar de la semejanza y de la desemejanza en los modos de acceder al saber. No habían surgido las “ciencias del hombre” como demostraría Foucault, porque la actividad humana que construía la representación no era representable, y sólo posteriormente el hombre se daría existencia epistémica. En las propias palabras del citado autor (1966): “En la edad clásica el hombre clarifica pero no crea; no es una fuente trascendental de significación” (p.20). De este modo, para la edad clásica se trataba entonces de un saber que se funda en una naturaleza humana universal, en ausencia de la figura epistémica del hombre. La edad moderna, que se ubica hacia fines del siglo XVIII se constituye con el surgimiento del positivismo y el humanismo y emergen las ciencias humanas al aparecer el hombre como figura epistémica. Así ...”la representación se opaca y se convierte en un efecto de superficie cuyo autor explícito ahora sí es el hombre”... (op.cit.p.13). En tal sentido, si en el siglo anterior el conocimiento se configuraba privilegiando lo analógico, en el siglo XVIII se trata más bien de lo analítico, eje que introduce al lenguaje como su principal herramienta. Con el análisis como fundamento, hacia el siglo XIX, se implanta un nuevo orden epistemológico porque la representación infinita es cuestionada a partir de la pregunta por su origen y funcionamiento; y entonces aparece la pregunta por la causa, que al no ser transparente a la representación, va a propiciar su transformación en tanto que ya no puede sostenerse en un puro despliegue de relaciones entre los elementos. Es decir, aparece la pregunta por la causa que, como bien dice Morales, (1997) “esa pregunta rebasa el ordenamiento de las representaciones y atañe a la estructuración y a la lógica interna” (p.44) En ese contexto, la figura de Dios que había sido históricamente concebida como el centro mismo del saber es desplazada por este nuevo orden. Al respecto, el autor señala que “el lenguaje y su análisis producen un nuevo orden epistémico. La muerte de Dios anuncia su llegada y, ante esta angustia cósmica, ordenar nombrando aparece como la salida”(p.44). Nombrar, clasificar y calcular representarían en ese contexto un nuevo orden epistémico que daría constitución al pensamiento de la modernidad, porque con la crisis de la representación como fundamento analítico, se gesta entonces la pregunta por la dimensión del sentido. En ese contexto, la búsqueda apunta a relacionar lo visible con lo invisible, es decir, a buscar su razón profunda. “Surgen entonces dos posiciones frente al lenguaje: una, la de la formalización, que problematiza la lógica; y otra que formula la pregunta por la historia “y sus tiempos de significación; su arma metodológica es la resignificación crítica de la interpretación” (op.cit.p.45). En esta segunda posición se suele incluír a Niestzche, Marx y Freud, pensadores considerados como los fundadores de la “escuela de la sospecha”, tal como lo consigna Paul Ricoeur. Con la modernidad, los códigos de saber se transformaron porque el hombre deja de ser un microcosmos en contacto continuo con el universo y la pregunta epistémica se dirige entonces a la norma, al sistema y a la regla. Ahora bien, “lo que da a la modernidad epistémica su singularidad, es la existencia de una vía que sin negar la posibilidad de la formalización, incluyese las dimensiones de la significación y el tiempo...Foucault le llamó estructuralismo” (En Morales, op.cit.p15. ) Desde esa perspectiva, la visión estructuralista introduce un modo diferente de pensar el saber, ya que, al proponer la noción de estructura como un sistema cuyos elementos se relacionan de manera interdependiente, se sientan las bases para acceder a la pregunta por la causa en términos de la estructuración interna y función de los sistemas, nociones que revolucionarían a las ciencias sociales porque implicarían que “es el sistema y sus relaciones lo que funda el nuevo modo de saber en la modernidad” (op.cit.p.45) El análisis estructural es, en el contexto del surgimiento del concepto de sujeto que nos interesa destacar aquí, un movimiento crítico al humanismo, porque va a proponer que las sociedades así como el lenguaje, forman parte de un sistema de relaciones gobernadas por leyes inconscientes en franca oposición a una visión de sujeto que lo propone como ser consciente, libre y autónomo cuyo surgimiento en el mundo es espontáneo. Su nacimiento acontece en la modernidad, y es posibilitado fundamentalmente en el siglo XX con el nacimiento de la episteme post-humanista, que se distingue de las anteriores por la introducción del lenguaje como eje analítico, como estructura que permite pensar en términos de sistemas de relaciones en las que se gestan los sujetos para a partir de ahí, reconocerlos no como originarios, sino más bien como constituídos en una compleja red de relaciones que los atraviesan. Se trata entonces fundamentalmente de la re-inscripción del sujeto en la dinámica de la producción epistemológica en que hallan sustento las teorías que tienen que ver sobre todo con las ciencias sociales y que a la luz de esta categoría, hallan la posibilidad de repensar sus postulados más fundamentales. Se trata sin embargo, también, de un concepto polisémico, paradójico y controvertido cuyo estatuto teórico se redefine continuamente atendiendo justamente a lo usos polisémicos que ha recibido desde su fundación. Fundación en el marco de la filosofía, que parece convertirse en “punta de lanza” para interrogar la concepción de individuo -como unidad- que históricamente ha estado marcada por variadas construcciones ideológicas (libertad, voluntad, autonomía, conciencia intencional, libre albedrío, etc.) 2. DEL SUJETO: UNA MIRADA GENEALÓGICA Es, en la genealogía del sujeto filosófico, que se pueden rastrear los avatares del concepto para mostrarlo en toda su complejidad; y es quizá, desde la constitución de un sujeto de pensamiento introducida por Descartes, con el Cogito ergo sum, (pienso, luego existo) que el sujeto se erige como condición de subjetividad constituyente, pero con la peculiaridad de ser definido éste como sustancia racional (yo pensante); cuestión que marcaría el pensamiento occidental y definiría el discurso científico en términos de adjudicar al pensamiento la condición de una subjetividad sui-géneris; porque en el cogito la existencia o el ser, es, en sentido estricto, una condición del pensar, que se sustancializa en en el yo. En tal sentido, Descartes introduce una noción de sujeto, en tanto sujeto de pensamiento que trajo consigo la dicotomía mente-cuerpo, que implicó una separación tajante entre un mundo de objetos y otro de sujetos, donde éstos ocuparían una condición privilegiada y casi omnipotente que instituye todo posible conocimiento. En este sentido, la lógica cartesiana instituye una concepción de sujeto que colocaría al yo como certeza absoluta, que sólo posteriormente sería interrogada y accedería a otro estatuto. “Es como sujeto de pensamiento como el Yo accede a su función de subjetividad constituyente. Tal es el sentido del Cogito, sum. Pero paradójicamente, es precisamente en el momento que el yo pensante es desposeído de su sustancia racional, lo cual se opera con la crítica kantiana de los “paralogismos de la psicología racional”, cuando la noción de sujeto aparece por lo que es: irreductible a una sustancia, pero imponiéndose como función-referencia-insoslayable. Como representación que acompaña a todas las representaciones, el sujeto accede a su función propia sacudiendo su envoltura metafísica: lo cual constituye la operación propiamente “trascendental” ( p.53). Si con Descartes se planteó un sujeto de conocimiento que instituyó la racionalidad científica, basándose en que la verdad puede ser alcanzada por la evidencia directa, en la modernidad con Kant, se reintrodujo el problema de la ética que significó que el yo no está dado de antemano, sino que se constituye consigo mismo como sujeto. Sin embargo, como plantea Foucault: “la solución de Kant fué encontrar un sujeto universal que, en la medida en que era universal, podía ser sujeto de conocimiento, pero que exigía una actitud ética” (op.cit. p.162) Es en dicho sentido, que se dice, que Kant representa un sistema filosófico en el que la razón y sus leyes ocupan un lugar central. Posteriormente con Hegel, se plantea que se crea otro sistema desde la dialéctica como método para resolver contradicciones. Desde ahí tiene lugar el surgimiento del existencialismo y la fenomenología. Sin pretender enunciar en forma amplia su planteamiento, ya que ello rebasa en mucho las posibilidades de una lectura filosófica tan vasta como compleja, y dado que no constituye el propósito de este trabajo, sí es preciso, sin embargo, señalar algunos aspectos relevantes en torno a la temática del sujeto que de la propuesta hegeliana se derivaron, a fin de entender el contexto histórico general y algunos de los fundamentos en que se gesta una de las teorías del sujeto que orientan el desarrollo posterior de este trabajo. Al incluírse la dialéctica, la cuestión de la razón aparece ligada a la otredad, porque desde esa lógica, la conciencia de sí se produce por la negación de lo dado, es decir por la impugnación de lo otro. De acuerdo con Morales, H.... “Hegel no puede desde la dialéctica, concebir la razón sin un movimiento hacia un territorio aparentemente desconocido para ella: la otredad ... La propuesta avanza a partir de la historia donde la negación como acción llevaría a la realización de un sujeto que devendría absoluto. La conciencia absoluta o espíritu se convierte en sabiduría cuando en el devenir de la historia, al fin, el autor del discurso puede descubrir que el Otro al que llamaba Dios es él mismo en tanto productor de la historia. El sujeto se convierte en el verdadero Dios cuando implementa el saber absoluto donde se realiza la identidad del sujeto con el objeto y del pensamiento con lo que llamamos ser” (op.cit.p.105) La cuestión de un sujeto Absoluto en la propuesta hegeliana introduce desde la dialéctica la relación entre identidad y diferencia, planteando con ello al ser-en-sí determinado por la naturaleza que es idéntica a sí misma y al ser-para-sí introducido por la historia. El primero entonces es visto como lo idéntico, lo natural, lo dado; en cambio el segundo como el que produce la diferencia con lo dado, o sea la historia. Ahora bien, el problema es que con esto se privilgiaría una filosofía de la identidad porque como bien dice Morales:... “la diferencia surge de la identidad, es decir, la diferencia aparece como subsumida a la identidad ya que parte de ella. La identidad aparece en el origen de la acción, de la diferencia y ésta, al final sucumbe ante su integración con la identidad, cuando el sujeto se presenta como un sujeto de un saber absoluto, es decir sabiendo su propia identidad”... (op.cit.p. 106). En franca oposición al planteamiento hegeliano que pondera una filosofía de la identidad, surge un pensamiento que privilegia la diferencia: un pensamiento que no reduce la otredad a la mismidad, un pensamiento de la diferencia: “ya no se trata de describir sino de “deconstruír”, de desmembrar las relaciones y el lugar de las diferencias” (op.cit.p.107) Así, el concepto de sujeto asciende al estatuto de un articulador de la subjetividad humana que se ha definido en términos de su capacidad de reflexividad, de su ética y de un estatus propio; condiciones mínimas para plantear la noción de sujeto. La primera de estas condiciones plantea que para que haya sujeto es necesaria la referencia a un “para sí”; es decir, una fuente de sentido, una capacidad virtual de reflexión y de reacción en términos de distinguir el sí-mismo del no sí-mismo, (autofinalidad, autorreferencia); en términos de Castoriadis (1992): ...la posibilidad de que la propia actividad del sujeto devenga objeto, la explicitación de sí como un objeto no objetivo, o como objeto simplemente por posición y no por naturaleza...”. En lo que se refiere a la ética, el sujeto, es referido por su articulación a la ley moral que lo funda: “El sujeto no tiene sustancia sino ética: en la fractura del ideal de sabiduría..nace el sujeto de la ética, quien responde de la ley, sin otros recursos que los de la “razón práctica”, (Assoun,op.cit.p53). En cuanto a la tercera condición, puede decirse que es en la medida en que se concibe al sujeto como función-referencia, que éste va a ocupar un estatus porque como señala Assoun: “se reintroduce incesantemente como esa necesidad mínima ...ese mínimo irreductible sin la cual la ratio se quedaría “en el aire” (op.cit.p.53) 3. DEL DESCENTRAMIENTO DEL SUJETO CLÁSICO En lo que podría concebirse como la vertiente de la crítica al sujeto clásico, es decir, ese sujeto absoluto, de la conciencia, (pensado fenomenológicamente), se produce un profundo replanteamiento del cogito cartesiano, que significaría con la producción de diversas teorías de la subjetividad, descolocar al sujeto como centro y organizador del mundo y formular un saber del sujeto que no se funda en la conciencia, sino que se constituye en tanto determinación simbólica, es decir sujeto a leyes inconscientes en un sistema simbólico. Al respecto destacan las aportaciones de Michel Foucault, que a lo largo de su obra replanteó la cuestión del sujeto con el saber, con el poder y con la ética; ejes que permiten acceder a una lectura histórica de los diversos modos de subjetivación en la cultura occidental y desde los que se posibilita la comprensión de los mecanismos de producción subjetiva, que se inscriben dentro de una dimensión política en las determinaciones de dicha producción. Foucault plantearía que: “El sujeto no es una sustancia. Es una forma, y esa forma no es siempre y en todas partes idéntica a sí misma... No hay relación de conocimiento, si por ésta se entiende una armonía espontánea entre un sujeto destinado naturalmente al saber y un objeto que contendría una estructura homóloga que garantizara la adecuación con aquel sujeto de conocimiento, ( op.cit., pp.373 y 375). Desde esta perspectiva de sujeto, planteó la importancia de los enunciados en la producción y determinación de los discursos vistos como acontecimientos irreductibles que permiten analizar, sus reglas, sus condiciones de posibilidad. El enunciado, a su vez, es “un acto de habla” una función que permite la constitución de un campo referencial de objetos e instaura un tipo determinado de sujeto. Cuestión que significó otra manera de leer la historia y de otorgar una significación distinta a los cambios históricos, donde lo que marca los cambios históricos son los propios enunciados, átomos del discurso. En palabras de Deleuze: (1990) “Una época no preexiste a los enunciados que la expresan”.(p.18 ) Así, los enunciados constituyen propiamente una función que hace posible la constitución de campos referenciales de objetos y de determinados sujetos. Los enunciados “no remiten pues a una sustancia, y sí a una posición que puede ser ocupada por individuos diferentes” (Terán, op.cit.p16) Con el análisis del discurso introducido en esta perspectiva, se produce una importantísima ruptura con el modelo de racionalidad universal, desde el cual se imponen categorías continuistas tales como evolución, tradición, etc. para subrayar más bien la idea de discontinuidad en la historia y en la producción de subjetividad. Contemporáneamente, se encuentran las aportaciones de Jacques Lacan, que con el psicoanálisis funda la noción de Sujeto del inconsciente, que se constituye por el lenguaje. La historia que da origen a su propuesta se remonta a los principios del siglo XX, específicamente con los aportes de Levi-Strauss que introduce la noción de estructura en los sistemas sociales y los define sujetos a leyes que derivan de una estructura ligada al lenguaje y de carácter inconsciente, cuestión que hace posible un movimiento que hace surgir una nueva concepción del sujeto que subvierte al humanismo y su visión de sujeto clásico, es decir aquel sujeto que capturado por la fenomenología y el discurso cartesiano “pienso, luego existo” no daba cabida a la existencia del inconsciente, aunque paradójicamente el cogito haya permitido su surgimiento. Para Lacan, apoyándose inicialmente en la lingüística de Saussure, el sujeto no es originario, más bien se constituye en el discurso que lo habla, éste último a su vez es un aparato significante que hace lazo social, de modo que el discurso es ante todo una estructura. Dos principios saussureanos fundamentales anteceden esta proposición: El primero se refiere al carácter arbitrario (no natural) entre el significante y el significado que, como dice Terán implica que el lenguaje “no expresa” una realidad ya acabada y anterior al mismo lenguaje (op.cit.p.9). El segundo alude a que la definición de cada elemento de la lengua se da por su relación con los demás: “se trata de una función cuyo significado por consiguiente depende de su posición dentro de un sistema” (op.cit.p.9) De la formulación de estos principios surge la posibilidad de explicar la lengua no solo en términos diacrónicos (historia de las palabras), sino también en un eje sincrónico, lo que significa poder colocarla en una estructura presente. Ahora bien, es importante señalar que lo que permitió la proposición lacaniana, fue justamente la inversión del esquema del signo linguístico saussuriano, porque éste otorgaba primacía al significado sobre el significante, mientras que Lacan propone la primacía del significante y además su independencia con respecto al significado, de tal suerte que desde esa perspectiva se accede de otra manera a la cuestión de la significación, en donde el sentido sólo puede aparecer al término de una articulación significante (cadena significante). Dos conclusiones importantes se derivan de esto: ”El signo es lo que representa algo para alguien y el significante será lo que representa a un sujeto para otro significante” (Lacan, 1962, p.96) ”El sujeto no ocupa más el lugar del significado, sino que es aquello que hace lazo social entre significantes” (op.cit.p.97) En tal sentido, ambos discursos (Foucault-Lacan) aún cuando vislumbramos que poseen diferencias importantes en la trayectoria que siguen para aproximarse a la cuestión subjetiva, coinciden en cuanto a que representan una verdadera subversión a la definición clásica de sujeto. Porque el planteamiento central estos dos discursos se construye impugnando la tradición humanista y su idea de intencionalidad, cuestión que significaría con la lingüística moderna demostrar como lo plantea Terán que “el ser humano no es el dueño soberano de su lengua, sino que es “hablado” por ella, en la medida que para producir comunicación tiene que introducirse en los desfiladeros de un código que ni ha inventado ni puede modificar” (op.cit.p.10). Si bien las teorías de la subjetividad generadas por estos autores son diferentes en tanto que privilegian ejes discursivos distintos, es importante recalcar que en tanto comparten el mismo fundamento epistémico, hacen posible una misma subversión al concepto de sujeto de conocimiento al introducir el problema de la relación entre saber y verdad. Foucault por su parte, planteando al sujeto histórico-político, cuya relación al saber está determinada por ciertas condiciones de posibilidad que se instauran por la vía del discurso que se construye históricamente en las relaciones de poder; y Lacan desde el psicoanálisis trayendo la cuestión del Sujeto del inconsciente como efecto del significante y articulado por el deseo. En ambos casos, es posible advertir una ruptura con una concepción de sujeto de conocimiento como destinado naturalmente al saber, de una relación armónica entre sujeto y objeto, en una palabra de un sujeto absoluto . En términos generales, podría decirse que la subversión de estos autores estriba en sostener que el sujeto no es originario, que tiene una génesis donde lo impensado adquiere un sentido a partir de la dimensión inconsciente que impone un límite a la idea de intencionalidad sustentada por la tradición humanista. Como dice Morales, H. “la crítica radical de los dos discursos se constituye alrededor de un estallamiento del sujeto de conocimiento, que a partir de entonces queda irremediablemente cuestionado” (op.cit. p.84) Es quizá el descubrimiento del inconsciente el que los une, haciendo posible esa ruptura que implicó la posibilidad de que se puede dudar de la coherencia, porque como dice María García -Torres (1990): “Hay un giro en la filosofía moderna que hace dudar de la coherencia y tiene que reconocer que hay un inconsciente: El aceptar que lo sombrío nos constituye, no nos conduce a la resignación, sino que plantea que de ser posible el cambio, no se dará por consignas, ni por medio de voluntarismos, sustentaría que la subversión es azarosa...El pensamiento moderno desmonta la seguridad cartesiana, porque descubre un saber no-pensado y se enfrenta al hecho de que nos dominan las pulsiones.(p.95) En tal sentido, si la noción de sujeto es “des-sustancializada” para imponerse más bien como función, es claro entonces que se opera una transformación sin precedentes en la concepción misma de hombre (como individuo) que implica re-situarlo de muy diversas maneras, según la teoría del sujeto a la que se haga referencia, en el plano de la cultura y de las relaciones sociales, cuestión que en cualquier caso, rompería la dicotomía mente-cuerpo introducida por Descartes, para dar paso a una complejización de cómo se constituye el sujeto de conocimiento. No se trata de una operación cualquiera en la medida en que implicó por una parte, descolocar al yo pensante como la entidad de la certeza absoluta de la existencia; y por otra, prefiguró, lo que podría significar un reconocimiento del lugar (en tanto función) que sin embargo, sólo posteriormente sería vista desde una perspectiva estructuralista, como una posición en la que los sujetos ocupan una función en un contexto que los precede y al cual están convocados. Porque originariamente, tal operación implicó trasponer la noción de individuo libre y autónomo que se desarrolla por una conciencia intencional, por la de sujeto trascendental, momento inaugural de ruptura con el sujeto cartesiano que significó que la conciencia no determina al ser, sino a la inversa; ruptura que podría decirse que representa el punto de partida que conduciría a lo largo de un complejo proceso de reflexión filosófica introducido por Hegel, a plantearlo después, con el surgimiento del estructuralismo, como resultado de un contexto simbólico introducido por el lenguaje como vía regia, concepción que significaría una ruptura con el concepto de individuo, y que también daría lugar a un replanteamiento radical de los conceptos de libertad y autonomía fuertemente sostenidos por la tradición humanista que colocaba al sujeto como el centro, el organizador de las formas de saber y de los modos de existir. Es en el movimiento del estructuralismo, al menos como punto de partida, que se abre un camino con el que se accede al análisis de las construcciones del mundo, o sea las estructuras, para desde ahí empezar a pensar al sujeto no como causa sino como efecto de las relaciones del lenguaje; y es con la noción de inconsciente como este proyecto se hace posible. Desde esa perspectiva, cobra sentido las palabras de Morales cuando dice: “El sujeto, si no se trata de describir el modo como adquiere una mayor conciencia de sí a partir de la descripción de los fenómenos, tendrá que ser pensado totalmente diferente. Ya no se tratará de un sujeto de la conciencia construído a partir de la percepción, sino de otro efecto de las relaciones diferenciales del lenguaje, las cuales son inconscientes” (op.cit.p.107) Desde esta perspectiva que interroga y subvierte la noción de sujeto clásico del humanismo, aquel del que se dice “es originario”, “es libre”, es consciente”, “es autónomo”, se trata entonces de pensar al sujeto- sujetado, en un plano simbólico, es decir, como efecto de la Ley que lo inscribe en la cultura, por la vía del lenguaje, es decir constituido por las prácticas discursivas, de situarlo no como causa, sino más bien como efecto de los sistemas simbólicos y del inconsciente. Significaría reconocer que la subjetividad es histórica y culturalmente específica, que su producción es resultado de las prácticas discursivas. 4. SUBJETIVIDAD, PSICOANÁLISIS Y TEORÍA SOCIAL De acuerdo con la noción que venimos sosteniendo,la subjetividad no debe ser concebida como una entidad abstracta ni tampoco como un simple reflejo de lo social. Es lazo social en tanto que el lenguaje la estructura al igual que hace con el sujeto; pero que desde el sujeto mismo, desde su singularidad, incide sobre la manera en que percibe su mundo y se vincula con sus semejantes, las instituciones, lo real, etc. La subjetividad no puede ser entendida sino como lazo social, donde lo “externo” y lo “interno”, se hallan intrincados a manera de una banda de Moëbius. Desde ahí encontramos al lenguaje como condición y soporte de la subjetivación, de la constitución psíquica y del modo en que los sujetos se representan el mundo. Es justo en este debate, donde el psicoanálisis tiene un lugar primordial como un saber que plantea al sujeto como centro de su interés. La sociedad sólo puede entenderse a través de los diversos modos de subjetivación que produce, pues estos implican la manera en que los sujetos instituyen su mundo. Esta subjetividad, al no ser un mero reflejo de lo social, pero tampoco una entidad abstracta y a-histórica, permite pensar la manera en que el sujeto estructura su mirada sobre el mundo y determina su modo de vivir en él. La psique no puede ser entendida fuera de lo social pues la sociedad fabrica -crea a aquélla, es decir instaura un mundo simbólico que propone formas de lazo social; no obstante, la sociedad tampoco puede ser pensada fuera de la subjetividad que es en sí misma estructurante. No se trata del individuo generado sólo desde el psiquismo, ni tampoco del ente humano creado sólo desde lo social. Se trata de una estructuración indisociable de lo psíquico y lo social. Es una historia que se gesta a partir del lenguaje y en la que la sociedad impone modos de ser, de donde emerge el sujeto como ente privado y público a la vez. En una palabra, ninguno de los dos polos puede ser reducido al otro. No se puede absorber la psique en la sociedad como tampoco se puede reducir lo social a lo psíquico. El individuo, por tanto, no puede ser explicado sólo a partir de su psiquismo, pero, tampoco, el sujeto y su psiquismo pueden entenderse tan sólo desde lo histórico-social en abstracto. Acerca del sujeto del psicoanálisis Castoriadis (1992) escribe: "Para el psicoanálisis, la cuestión del sujeto es la cuestión de la psique, de la psique como tal y de la psique socializada, es decir, habiendo sufrido y sufriendo siempre un proceso de socialización. Así comprendida, la cuestión del sujeto es la cuestión del ser humano en sus innumerables singularidades y universalidades [...] Estamos siempre frente a una realidad humana en la cual la realidad social (la dimensión social de esta realidad) recubre casi totalmente la realidad psíquica. Y, en un primer sentido, el “sujeto” se presenta como esta extraña totalidad, totalidad que es y no es una al mismo tiempo, composición paradójica de un cuerpo biológico, de un ser social (individuo socialmente definido), de una “persona” más o menos consciente, en fin de una psique inconsciente (de una realidad psíquica y de un aparato psíquico), el todo supremamente heterogéneo y no obstante definitivamente indisociable. De tal forma se nos presenta el fenómeno humano, es frente a esta nebulosa que debemos pensar la pregunta sobre el sujeto". (íbidem.pp.115-119) Esta aseveración implica una toma de postura acerca del sujeto desde el psicoanálisis. Se trata del psiquismo, sí, pero de una psique que supone al inconsciente en toda su apertura y en su determinación. De una psique socializada, en donde lo social recubre “casi totalmente” la realidad psíquica, pero donde esta realidad psíquica es la manera en cómo el sujeto estructura su mundo y lo vive también de acuerdo con este imaginario. Elliot (1997) quien aporta cuestiones interesantes para pensar la relación sujeto psíquico-sociedad, propone que “sin un concepto psicoanalítico de fantasía -de la expresión representacional de deseos y pasiones- estamos incapacitados para captar la inseparabilidad de sociedad y subjetividad en la modernidad tardía (p.15). Esto nos permite plantear la subjetividad, como una instancia que pertenece a ambas dimensiones: la de lo social o de la realidad subjetiva si se quiere siguiendo a Berger y Luckmann (1993) y la realidad psíquica, mediante la cual el sujeto vive su “propio” mundo y su vida. El inconsciente estructurado como lenguaje, en sentido lacaniano, da cuenta de esta permeabilidad entre la subjetividad singular y lo simbólico, entre el sujeto y lo social. Desde la perspectiva analítica, se aportan interrogantes más que respuestas acabadas y excluyentes a la cuestión de la subjetividad; no obstante, ésta ofrece categorías y conceptos que permiten pensar e intervenir en las prácticas sociales de otra manera; asimismo existen otros aportes relevantes en torno a esta temática. Estas aportaciones, lejos de poder ser clasificadas en una única disciplina, permiten pensar la subjetividad como un problema de fronteras, multirreferencial. Desde el psicoanálisis, la subjetividad se aborda introduciendo la dimensión inconsciente, en donde el fantasma y el deseo juegan un papel central. Allí el inconsciente como categoría rectora, permite pensarla desde una óptica radicalmente distinta a otras de corte sociológico o filosófico, porque desde aquél, la subjetividad no está sujeta radicalmente a las condicionantes empíricas pero tampoco escapa a la dimensión simbólica, ni a lo real propiamente dicho. Ahí, lo imaginario juega un papel central desde el momento en que no queda plenamente alienado a ninguno de los otros registros. Desde ahí la fantasía, y porqué no decirlo directamente: el fantasma en el sujeto, desde la teoría de Lacan, constituyen un derrotero insustituible para abordar la subjetividad humana. En ese debate, la discusión sobre el sujeto es inevitable en tanto constituye el soporte de lo social, la encarnación de cualquier abordaje de lo social. Cabe destacar, sin embargo, que las teorías sociales contemporáneas no son por sí mismas el centro de nuestro análisis. Ellas son imprescindibles para pensar lo social en general, y lo social en su desarrollo actual. En ese sentido, son fundamentales para la comprensión de la subjetividad. Por eso, nos preguntamos ¿cómo entender las relaciones complejas entre sujeto y sociedad contemporánea? ¿Cómo se enlaza el psiquismo con el campo social?, ¿qué implicaciones tiene el lazo social en las prácticas específicamente las psicológicas? En la teoría social crítica actual se manifiesta un gran interés por el psicoanálisis bajo la expectativa de que ayuda a replantear esas cuestiones. El psicoanálisis ha aportado interrogantes que permiten abordar las complejas relaciones entre la constitución del sujeto y las formas de dominación actual y de ese modo de los vínculos entre el sujeto y las formas contemporáneas de existencia. Al abordar la subjetividad hay que despejar un gran cúmulo de problemas. No sólo los que tienen que ver con las relaciones sujeto y sociedad, sino también al nivel de la subjetividad misma, pues la manera de entenderla desde el psicoanálisis mismo, dista mucho de estar plenamente resuelta. Existen diversas posturas tanto en teoría social como en psicoanálisis acerca de la manera de entenderla. Replantearse la subjetividad implica pensar en sus múltiples aristas, tanto en lo que concierne al psiquismo mismo como a las aportaciones desde la teoría social. Visto así, habría que reflexionar sobre sus distintos registros subjetivos y como un problema que vincula al sujeto con el devenir social. Los distintos aportes teóricos de Freud, Lacan y Foucault, por citar a quienes consideramos algunos de los más importantes, pero no exclusivos, son imprescindibles en el debate actual. Desde distintos puntos de vista, estas visiones muestran que los procesos sociales de la modernidad presentan lazos complejos en la experiencia subjetiva. Como hemos venido subrayando, las cuestiones generales que habremos de trabajar en el subprograma son: describir el estado del debate sobre la subjetividad en la sociedad actual, particularizando en las formas en que la subjetividad humana expresa las complejas tramas sociales actuales y el modo en que la subjetividad incide a su vez sobre las relaciones del sujeto con su entorno. Preguntarse sobre la subjetividad a partir de los grandes cambios en prácticamente todos los órdenes de la vida humana es preguntar por el sujeto y su situación. Es cuestionar los modos de vida actuales y su incidencia en las maneras en que el sujeto constituye su mundo. Como señala E. Galende (1997), investigar la subjetividad consiste en interrogar los sentidos, las significaciones, los valores éticos y morales en el contexto de una determinada cultura; en analizar la forma en que los individuos se apropian de ellos y las orientaciones que efectúan sobre sus prácticas a partir de ellas. La subjetividad no puede aislarse de la cultura ni de la vida social, ni la cultura y la sociedad pueden pensarse, sin considerar los modos de subjetividad que las sostienen. Como el mismo Freud (1913) plantea: “Los resultados del psicoanálisis en sus detalles, por fuerza significativos para la psicología general, son demasiado numerosos y no puedo mencionarlos aquí. Me limitaré a enunciar [...] la manera inequívoce en que el psicoanálisis reclama para los procesos afectivos el primado dentro de la vida anímica, y la demostración de que en el hombre normal, como en el enfermo, existe una medida insospechada de perturbación afectiva y de enceguecimiento del intelecto. La problemática teórica acerca de la subjetividad no puede pensarse sin recurrir a una noción de sujeto en donde los procesos inconscientes desempeñan un papel determinante. Tratar de desconocerlos es negar sus efectos en la vida cotidiana en la que se incluye también a la escuela, la familia, el grupo social y las instituciones en general. En ese sentido nos sumamos a las críticas, que desde el psicoanálisis se hacen a la psicología al desconocer la dimensión incosciente y concebir al sujeto tan sólo como una entidad racional, volitiva y autónoma. Y como el mismo Freud afirma en el mismo texto: “Ahora bien, lo que en el material psíquico de un ser humano permaneció infantil, reprimido (desalojado) como inviable, constituye el núcleo de su inconsciente, y creemos poder perseguir, en la biografía de nuestros enfermos, cómo eso inconsciente, sofrenado por las fuerzas represoras, está al acecho para pasar al quehacer práctico y aprovecha las oportunidades cuando las formaciones psíquicas más tardías y elevadas no consiguen sobreponerse a las dificultades del mundo real” (p. 187). Y continúa: Mediante idéntica transferencia de sus puntos de vista, premisas y conocimientos, el psicoanálisis se habilita para arrojar luz sobre los orígenes de nuestras grandes instituciones culturales: la religión, la eticidad, el derecho, la filosofía [...] El conocimiento de las neurosis que los individuos contraen ha prestado buenos servicios para entender las grandes instituciones sociales, pues las neurosis mismas se revelan como unos intentos de solucionar por vía individual los problemas de la compensación de los deseos, problemas que deben ser resueltos socialmente por las instituciones [...] Y aún agrega: Por otro lado, el psicoanálisis descubre en su más amplia escala la participación que las constelaciones y requerimientos sociales tienen en la causación de la neurosis. Las fuerzas que originan la limitación y la represión de lo pulsional por obra del yo surgen, en lo esencial, de la docilidad hacia las exigencias de la cultura. Nada más contundente que escuchar al mismo Freud planteando ya desde 1913, los vínculos de la subjetividad singular y la cultura en sus múltiples interconexiones. Esto nos conduce al problema teórico de delimitar la pertinencia de las miradas disciplinarias, pero sobre todo al análisis de las mutuas implicaciones de lo psíquico y lo social en el sujeto mismo y sus implicaciones concretas en las interacciones sociales. Como puede advertirse, nos concierne, un objeto de gran complejidad, ya que no se trata de “un objeto”, sino de una multiplicidad de procesos y relaciones que se determinan y afectan recíprocamente. Desde una reflexión epistemológica y desde el análisis que plantea la Teoría Social entendemos que hay -en ciertos períodos histórico-sociales- ciertas condiciones para desplegar algunas preguntas, o para plantear un problema en sus términos pertinentes, lo que dará lugar al desarrollo de distintas respuestas. Ahora, con el período que se abrió desde la caída del Muro y la llamada globalización, o aún a partir de los años setentas, con las primeras elaboraciones de la posmodernidad -categoría y sentido que encierra altamente polémico- han emergido nuevas preguntas y teorías acerca de la sociedad, de lo subjetivo y sus posibles nexos. En consecuencia, la interrogante acerca del sentido y la tarea de un subprograma profesionalizante como éste, se redimensiona y actualiza, también, por los profundos cambios que se han planteado en el orden social, político, económico, y a causa de su incidencia en la configuración de la subjetividad. 5. EJES RECTORES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL. A partir de los fundamentos anteriormente expuestos, se derivan algunas necesidades mínimas que justifican más puntualmente aún, la necesidad de formación profesional de psicólogos en la perspectiva de la subjetividad. La inclusión de las categorías de sujeto y subjetividad en el abordaje de lo psicológico. Redimensionar la problemática psicológica a la luz de sus determinaciones histórico - sociales más generales. El establecimiento de un punto de vista multireferencial que permita el diálogo necesario con otras disciplinas. La problematización de las prácticas psicológicas en general, vía la inclusión de la perspectiva subjetiva. La redefinición de las prácticas de investigación e intervención en función de su sentido y función discursiva. II. UBICACION Y CONTEXTO DEL SUBPROGRAMA La propuesta curricular: “Psicoanálisis, Subjetividad y Teoría Social”forma parte de las siete vertientes que conforman la matriz del nuevo curriculum de la Carrera de Psicología de la FES-IZTACALA. Decir nuevo curriculum no significa una inmediatez, por el contrario, es resultado de un proceso de evaluación y cambio curricular, el cuál comprende una trayectoria de casi 23 años. El recorrido atravesado se ha tejido en las transformaciones de los aconteceres externos e internos de la institución, así como de los componentes personales de los integrantes de la misma. Este presente curricular sólo puede alcanzar la significación que le corresponde, en la medida que se reconozca y analice el futuro anterior de donde procede. Nos referimos a la dimensión de lo curricular vivido como el entramado y soporte del curriculum formal. Las dimensiones del pasado anterior corresponden a: a) el contexto económico-político del país, b) los estados de conocimiento de la disciplina y, 3) la singularidad de los personajes que lo encarnaron. Estas tres dimensiones se enlazan en el recorrido que se presenta. De la gestión originaria del curriculum de Iztacala en 1975, constituída como una gran gesta académica en torno a la formación de los psicólogos de la época y que ocupó un lugar de utopía y de cambio con un aura mítica, a los avatares, conflictos y tensiones del proceso de su puesta en práctica, se generó una dispersión de prácticas, enfoques y alternativas importantes que dieron pie a la oportunidad actual que tenemos como colectivo académico para poder conjugar, organizar e implementar en una propuesta curricular, la diversidad teórica-práctica de la psicología como una disciplina con múltiples referentes epistémicos sobre su objeto de estudio. Primer tiempo: Coordenadas histórico-sociales de los sesenta y setenta. La Universidad jugó un papel relevante en los acuciantes años sesenta. El movimiento del 68 como herida nacional que enarbolaba la exigencia de un cambio cultural en todas sus dimensiones: económico, político y social fue silenciado y resarcido en la política del estado con un considerable aumento en el presupuesto para apoyar proyectos académicos inéditos. Contexto y Constitución de la Carrera de Psicología en la FEZ-IZTACALA. El contexto del sesenta y ocho, y el incremento del presupuesto a la educación, dieron como resultado el proyecto de la creación de las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP). Las ENEP, junto con una serie de propuestas como la creación de Colegios en Ciencias y Humanidades (CCH), y otras más, fueron elaboradas por la UNAM en ese entonces. sujetándolas a las políticas institucionales gubernamentales. La propuesta original se centraba en lograr procesos de democratización y llevar a cabo la descentralización de la UNAM. Así nacieron, las Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP), actualmente la mayoría convertidas en Facultades. Con ellas florecieron nuevas formas de organización académico-administrativas como la estructura matricial de Carreras y Departamentos, así como las innovaciones teóricas curriculares. La carrera de Psicología de la FES-Iztacala surge en este contexto histórico particular. La creación de una nueva escuela de psicología, emana del auge que había del conductismo en Psicología en Ciudad Universitaria en los setenta. En los años de convulsión estudiantil del sesenta y ocho, también hay propuestas curriculares y un movimiento de profesores del Colegio de Psicología, adscrito entonces a la Facultad de Filosofía y Letras, que pugnan por independizarse de dicha Facultad y autonomizarse en una Facultad propia. Se tensa la comunidad académica, los profesores experimentales y psicómetras, pugnarán por darle a la Psicología un lugar y posición científica y experimental y así combatirán la tendencia que había predominado en un grupo de profesores de Psicología: el enfoque clínico-médico-psiquiátrico. Al inicio de los setenta del siglo pasado, surge la actual Facultad de Psicología, el corte con la Facultad de Filosofía es considerado un logro, así como la oportunidad de fundamentar a la Psicología como una ciencia independiente tanto de filosofía como de la medicina. Acorde con los “aires” de los tiempos generados en el sofocado movimiento del “sesenta y ocho”, se respiraba un clima de necesidad de cambio, y el Conductismo ofrecía un ímpetu renovador científico y bastó la propuesta teórica, el énfasis en la posibilidad de cambio, y sobretodo la apuesta en su estructura de corte “científico” lo que le dio una legitimación contundente. Así el Análisis Experimental de la Conducta tuvo un impacto en la constitución de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. Las autoridades que requerían llevar adelante el proyecto, con un grupo de profesores entusiastas convencidos de una nueva formación y práctica profesional, promovieron para la nueva propuesta experimental una serie de actividades, como formación de grupos pilotos, prácticas en laboratorios y en escenarios sociales. Sin proponerlo explícitamente y sin estar conciente, la pregnancia de un horizonte utópico característico de la historia cultural y política del país, irradiaba a esta nueva ola de teoría conductual. El énfasis se centró en una promesa de corte científico positivista, y lo político- social fue subsumido en ella. En este ambiente de renovación se pudo articular, conformar y probar un curriculum inédito, sin el peso de los efectos de una historia convulsiva en Psicología- CU. Las condiciones para la fundación de un origen prometedor, mítico y utópico estaban presentes. Inicia la Carrera de Psicología en la ENEP-Iztacala en 1975, con el curriculum de Psicología-CU, con la mira de promover al año siguiente el nuevo curriculum. que inauguró la modalidad sui generis de un profesional de la psicología. El curriculum constataba como prioritaria la función educativa del psicólogo, ya que las tareas fundamentales a desarrollar en las dos áreas problemáticas principales de la sociedad: la producción y la salud, recaían en actividades educativas. La planta docente fundadora de aquél entonces la conformaron profesores seguidores de la psicología experimental y egresados de Psicología-CU. En los años siguientes la planta de profesores se fue alimentando de recién egresados tanto de CU como de otras instituciones, pero cuya identidad teórica estaba depositada en la nueva gesta curricular. Como el Análisis Institucional muestra, todo proyecto mítico y utópico; y Psicología Iztacala no fue la excepción, se gesta como una comunidad primitiva, endogámica, circular, cuasi secta. La convivencia rebasaba el plano académico por un lado, y ubicados en un espacio lejano, marginal y desierto; “autónomos” de CU por el otro; permitió la realización de la fantasía de estar viviendo ya en la utopía. La nueva y joven planta docente trabajó intensamente. Dispuesta a mostrar las posibilidades innovadores del curriculum concretó los esfuerzos en productos que trascendieron la localidad Iztacalteca: presentaciones en foros simposios, congresos, publicaciones, etc., vivieron desde el inicio la utopía realizada. Las propuestas de las diferentes áreas como educativa, educación especial y rehabilitación clínica y social aplicada, presentaban alternativas de intervención social. Las ofertas de período paradisíaco irradiaron en una buena red de circulación por Sudamérica. Primeras Tensiones A partir del quinto semestre de la carrera la tensión entre la intencionalidad formalizante y el ejercicio curricular de las prácticas: social aplicada y educativa, mostraron la insuficiencia del marco teórico experimental ante la complejidad de la realidad social.. La intencionalidad teórica, lógica, metodológica y la coherencia encontró sus contradicciones en las primeras experiencias de cuestionamiento teórico-práctico acompañadas por las primeras pugnas por el poder y las confrontaciones de fuerzas académico-políticas y personales. La endogamia generó sus propias tensiones. Es importante introducir las consideraciones que realiza Foucault en torno a la ciencia y la verdad, ya que todo proyecto académico implica dicha mancuerna. Foucault propone tres niveles para trabajar la circulación del poder en relación a la ciencia y la verdad. En el primero intenta ubicar el régimen político, institucional y económico que enmarcan la producción de la verdad y establecen formas hegemónicas del saber y de la verdad. En este plano la modernidad expresada en la sociedad capitalista, tenía al enfoque positivista como bandera y comparsa del desarrollo social. En el segundo, se trata de saber, no cuál es el poder que pesa desde el exterior sobre la ciencia, sino qué efectos de poder circulan en los enunciados científicos; problema, en suma, del régimen de política del enunciado científico. En este nivel, el Análisis Experimental de la Conducta tenía como régimen de poder explícito, el control del comportamiento. Y, finalmente, en el tercer nivel, no habrá que olvidar que a lo interno del gremio de los científicos o de los distribuidores de dicho discurso, se encuentra la subjetividad, antes que científicos, hombres al fin, atravesados por las pasiones, discusiones dogmáticas y aspiraciones del triunfo teórico, reconocimiento y hegemonía; se trata de los avatares de la subjetividad humana. Diríamos que en Iztacala pareciera que la disputa atravesaba varios niveles sin ser excluyentes. El primer nivel externo, propiciador del auge del discurso empírico-positivista del conductismo y magistralmente expuesto por Horkheimer como crítica a la racionalidad instrumental. El segundo nivel, a lo interno de la institución, las vicisitudes de la puesta en práctica curricular, genera la imposibilidad de que el curriculum oficial se tradujera en realidad, puesto que éste último es un recorte que implica un recurso orientador de la práctica educativa, sin embargo la práctica desborda la unidimensionalidad curricular. Por ello la contundente certeza de que el “deber ser” prescrito en el plan de estudios no se transforme en el “ser” de la cotidianeidad curricular. Estallido de la Crisis Las tensiones se desplazaron de la teoría a lo político y lo personal y las Áreas entraron en una confrontación con la posición hegemónica del curriculum, al plantear la necesidad del cambio curricular. No hubo manera de llegar a ningún acuerdo ni a negociaciones académicas y políticas y se precipitó la crisis. El personal académico quedó dividido entre los fieles al curriculum oficial (los conductistas) y otros docentes que pugnábamos por otras aproximaciones. Sin embargo, este conglomerado que pedía cambio, a su vez se fracturaron y fragmentaron en posiciones de grupo irreconciliables y con ello se perdía la posibilidad de poder intentar un proceso de elaboración curricular alternativo. Impasse de la Carrera En este rubro se ubica el período más largo de la Carrera de Psicología. Los docentes en su mayoría optaron por una formación extramuros. Salieron a proyectos de formación de maestría y doctorado, sin renunciar a sus plazas. Hubo una serie de cambios académico – administrativos que no obstante no lograron, una vez más, unirse y negociar una propuesta conjunta. En diversas coordinaciones y en diversas ocasiones, se intentó retomar el cambio curricular, y a pesar de haberse constituido una comisión de evaluación curricular con docentes de todas las áreas, no se dio la oportunidad de concretar la propuesta de cambio. En el inter, el efecto de la formación de los docentes repercutió en sus labores docentes, de tal suerte que la práctica curricular hizo un estallido de opciones, que los estudiantes viven en su formación como escindida: de primero a cuarto semestre cursan una formación conductual prioritariamente, y del quinto al octavo semestre, según el profesor que les sea asignado a sus materias teóricas o prácticas, revisarán las aproximaciones que el profesor enarbole. En este lapso los profesores afinaron y se especializaron en ciertas aproximaciones teóricas que se tradujeron en la elaboración de proyectos de investigación a título individual o grupal. Emergencia de líneas teóricas constituídas. Al estabilizar los docentes una línea formativa y consolidarla por vía de sus proyectos de investigación, poco a poco se vislumbran diversas opciones académicas, entre las que se encuentra el importante desarrollo del psicoanálisis y en general del campo de la subjetividad. El camino de la disidencia poco a poco dejó la rivalidad y disputa y llegó el momento de aceptación de la diversidad. Es por ello que la actual administración al igual que nosotros encontramos un momento propicio para llevar a cabo la propuesta de cambio curricular a través del principio fundamental de respetar la trayectoria académica y traducirla de manera organizada, secuenciada y estructurada. Tal es el reto que enfrentamos actualmente para formalizar la propuesta de formación profesional para la psicología desde una pluralidad de aproximaciones. Es en este contexto por tanto en el que se sitúa nuestra propuesta de subprograma. Tal es el pacto que nos pone a todos en condición de convivir entre los otros gracias al reconocimiento del “Otro” y de lo “Otro”. III. OBJETIVOS DEL SUBPROGRAMA Ubicar las condiciones histórico sociales que permiten y determinan el surgimiento de la subjetividad como problema social y teórico. Analizar cómo surge la problemática subjetiva moderna con sus diversas expresiones teóricas, así como su contexto histórico, filosófico y científico, tanto en el ámbito mundial como nacional. Ubicar a la subjetividad en el contexto de las ciencias sociales, identificando sus problemas epistémico y metodológicos. Ofrecer marcos teórico-metodológicos que inscriban la ética del sujeto en las prácticas profesionales. Ofrecer recursos teórico metodológicos derivados de la psicología, sociología, la antropología y el psicoanálisis entre otras aportaciones, que permitan analizar y problematizar los discursos y tendencias constituyentes de la teoría y práctica de la psicología. Posibilitar el uso de dispositivos que permitan el abordaje de problemáticas de investigación e intervención social y psicológica. Introducir diferentes perspectivas de la subjetividad que permitan problematizar la formación del psicólogo y específicamente su ejercicio profesional. Analizar las actuales formas de producción de la subjetividad, a la luz de la relación sujeto-cultura-sociedad. Analizar las condiciones y prácticas discursivas constituyente de los discursos y dispositivos psicológicos actuales. IV. ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL SUBPROGRAMA Como hemos visto, a lo largo de los últimos siglos pero en particular en el pasado, la ubjetividad ha sufrido una serie de cambios que nos llevan a plantearnos una serie de interrogantes. En principio, decíamos, no puede ser pensada como un objeto de investigación en el sentido restringido del término, sino en todo caso como un objeto de gran complejidad que encierra una multiplicidad de procesos y condiciones de diversa naturaleza. Es en ese amplio y complejo contexto, que la disciplina psicológica la ha abordado sin poseer los dispositivos teórico metodológicos pertinentes para su estudio y comprensión. Por esta suerte de “inadecuación”, preferimos abordar a la subjetividad en un sentido multirreferencial en el que conviven diversas aproximaciones y métodos. Por ejemplo, el genealógico resulta muy pertinente, para hacer confluir múltiples procesos y discursos. El abordaje genealógico, nos lleva a pensar tanto en el análisis de las condiciones de posibilidad de las teorías como en los problemas específicos. No podemos contentarnos con una lectura abstracta de ellos, hay que abordarlos en su especificidad. La formación de psicólogos no puede ser pensada por tanto sin estas coordenadas. Es por estas razones que, en el Claustro de Subjetividad, Psicoanálisis y Teoría Social, nos hemos abocado a construir un modo distinto de abordar lo psicológico, que tal como hemos subrayado plantea la importancia de la multirreferencialidad. En base a esto, nos proponemos los siguientes objetivos: Atendemos a cubrir los niveles básicos que nos ayuden a trazar las coordenadas bajo los cuales podemos organizar dicha formación. Estos son: Nivel teórico epistemológico Nivel teórico metodológico El lugar de la subjetividad en la investigación Elaboración simbólica de las experiencias de formación e intervención profesional Una consideración necesaria, tiene que ver con el hecho de que dichos niveles, no están ni pueden ser separados unos de otras como si se tratara de instancias independientes. Se encuentran indisolublemente ligados en las prácticas de formación. Nivel teórico epistemológico La teoría no puede ser pensada sin plantearse su pertinencia respecto de lo epistemológico, esto es, de la naturaleza del objeto al que hace referencia. Lo teórico solo puede ser congruente con el objeto que aborda si y sólo si da cuenta de su naturaleza. La teoría, por más elegante y sistematizada que se encuentre, si no puede representar a aquello de lo que habla, entonces no es más que meras construcciones alejadas del objeto en sí. Sin embargo como sabemos, en última instancia, lo simbólico no es lo real pues tan sólo lo representa en el pensamiento. La teoría no es el objeto, es apenas su representación, su re-presentación a nivel simbólico. La formación de estudiantes y en particular de psicólogos no puede ser pensada sin tomar en cuenta el objeto al que se pretende hacer referencia. Así, pensamos nosotros, de lo que se trata es del sujeto, de la construcción de su subjetividad, del proceso de subjetivación y de su sujetación histórico – social. Es por ello que en el Claustro asumimos que es a través del psicoanálisis y su apertura para dialogar con otros saberes, que se puede dar cuenta de este proceso de subjetivación, más allá de pensar al sujeto como un individuo. Porque ni se trata de un individuo aislado ni su subjetivación puede reducirse a una teoría del desarrollo que lo piensa a nivel evolutivo, psicogenético o psicosocial. Ni siquiera las teorías socioculturales pueden dar cuenta del sujeto en su intimidad compleja. En el caso del sujeto, consideramos, no se trata tan sólo de sus manifestaciones aparentes, esto es sus conductas. Sino de lo que es indiscutiblemente humano, esto es su subjetividad. Así, la formación de psicólogos no puede ser congruente con la naturaleza de lo que aborda si se reduce tan sólo a la revisión de un conglomerado de teorías que se quedan en lo más obvio del sujeto: su comportamiento y sus elementos, llaménse éstos psicológicos, sociales o biológicos. El sujeto no es su comportamiento por más complejo que éste se pretenda nombrar. Por ello en la propuesta de formación que hacemos, contemplamos el proceso de devenir sujeto en su doble dimensión, ya de sujetación histórico – social, como de subjetivación. Nuestra propuesta incluye la revisión de teorías y textos de corte psicoanalítico y social, porque consideramos que son el psicoanálisis y ciertas propuestas desde la teoría social, que pueden dar cuenta de la naturaleza del sujeto. Por ello no eludimos las discusiones epistemológicas en este rubro, para dialogar junto con otras disciplinas y enfoques para abordar el proceso de constitución del sujeto y de la expresión de su subjetividad. La cuestión no queda allí si consideramos que no se puede hablar del sujeto si no se hace referencia a las condiciones histórico – sociales en que le ha tocado vivir. Es allí donde el debate de la modernidad – posmodernidad cobra su sentido pues pensamos que el sujeto de la actualidad tiene que ser pensado en sus condiciones concretas y estas no pueden ser pensadas sin hacer referencia a dicha discusión Nivel teórico- metodológico A su vez, lo metodológico no debe pensarse como un mero conjunto de operaciones técnicas por más refinadas que estas sean. Si lo metodológico no hace surgir al objeto para poder ser pensado teóricamente en su naturaleza propia, entonces lo técnico no pasa de ser un simple conjunto de rituales. La emergencia del objeto requiere de una teoría que permita dar cuenta de su aparición y de su comprensión. Teoría y método son dos instancias indisociables que deben hacer emerger al objeto para comprenderlo. Teoría del método, esto es de lo que realmente se trata. Así, el objeto tiene que ser abordado desde una perspectiva que incorpore las diferentes dimensiones que lo representan en su naturaleza compleja más allá de sus manifestaciones aparentes, llámense estas conductas, rasgos, etc. El objeto por su parte, como hemos dicho, no es una cosa y menos una cosa aislada o cualquier cosa. El objeto que se aborda teórica o prácticamente no puede ser tan sólo un rasgo o una mera manifestación de aquél. Ello no rebasaría la dimensión de lo aparente. El objeto no habla por sí mismo ni está a la mano. No es transparente. Por eso es que desde este punto de vista, pensamos que no basta con estudiar la conducta o los factores sociales que entran en juego en el estudio del sujeto. Es necesario pensar a éste en su complejidad que no puede reducirse a la falsa aporía de lo externo y lo interno. En el caso del sujeto estas dimensiones no están separadas, se encuentran en una indisoluble continuidad. Tampoco resulta suficiente con que los alumnos realicen “prácticas”, cualquier tipo de “práctica” durante su formación, pues no pasaría de ser un mero abordaje empírico ingenuo y en última instancia hasta utilitarista. Este tipo de prácticas aún cuando se establezcan en función de supuestos fines sociales o formativos, como cuando se habla de las “funciones sociales” o del “ejercicio profesional del psicólogo”, adolecen de una reflexión rigurosa respecto de lo que implica la naturaleza del objeto e incurren en un desconocimiento en el doble sentido del término, de la relación de esa práctica con su sentido histórico social, o porqué no decirlo, político. O en otros términos, estas prácticas se quedan en un nivel declaramente voluntarista, que ignora o pretende negar su relación y su implicación con el poder. Este tipo de abordaje representa uno de los principales problemas de los que adolece el actual currículo: las intervenciones “al vapor” que no toman en cuenta su complejidad teórico - metodológica y sus determinantes e implicaciones más allá del entorno escolar: atendiendo solo a concepciones ingenuas y hasta credencialistas. Las “prácticas” escolares así como las profesionales, deben ser pensadas en su complejidad. Tanto en lo que tienen que ver con la naturaleza del objeto como en sus implicaciones éticas y políticas. No hay ninguna elección teórica o metodológica que no tenga implicaciones a esos niveles. Aún si se las desconoce o se las pretende negar. Estas prácticas no pueden deslindarse de su función discursiva. Esto es, como efectos a la vez que productoras de discursividad y por tanto de subjetividad en su sentido amplio histórico social. Es desde esta perspectiva que en el Claustro se han definido prácticas que ponen en el centro de su actividad tanto la reflexión como la intervención en el campo de la subjetividad, considerando sus diversas implicaciones tanto teórico epistemológicas y metodológicas como histórico sociales. Entre los escenarios que figuran en el espectro de las intervenciones en dicho campo se encuentran: instituciones gubernamentales, no gubernamentales, privadas, instituciones educativas regulares, CAM-USER, asilos, comunidades, hospitales, la calle, reclusorios, ONG’S, etcétera. Consideramos central asumir las prácticas como lugares en los que está en juego la subjetividad, el sujeto en su singularidad y en sus determinantes histórico sociales. Nos interesa pensar los discursos y las condiciones bajo los cuales se constituye la subjetividad. El lugar de la subjetividad en la investigación. El campo de la investigación es también un espacio privilegiado en donde está en juego la subjetividad. Tanto del lado del objeto como del sujeto investigador. Y del objeto porque se trabaja con personas, grupos, etc. Y del investigador porque no puede concebirse el trabajo de investigación sin pensar en las implicaciones del sujeto en su actividad de investigación, en la elección del tema, su aproximación, su interpretación, etcétera. El sujeto de la razón, racional, es el sujeto atribuido a la investigación. Allí no se deja lugar a la subjetividad con toda su riqueza y las contradicciones que la caracterizan. El sujeto de la investigación es el sujeto cartesiano que existe porque piensa. Se trata de un sujeto supuestamente unitario, indivisible, y autónomo, dueño de sí, como si eso fuera posible. El sujeto no es autónomo en la medida que está atravesado por su condición histórica, esto es por las condiciones histórico sociales en que está inserto y por la historia de la que es portador aún sin saberlo. Y no es indivisible pues está constituido desde múltiples discursos e insignas identificatorias que le han permitido estructurarse subjetivamente. El sujeto tiene la ilusión de ser autónomo en la medida que habla y puede pronunciar discursos que apuntan en esa dirección. Pero cuando habla no sabe bien a bien desde donde lo hace, pues el discurso está en permanente transcripción y retranscripción, lo que le da la impresión de hablar desde un solo lugar y que él es el dueño de su lenguaje. Digamos entre paréntesis que aquí se puede ubicar la problemática relacionada del método biográfico y autobiográfico que se topan con toda la dimensión de lo imaginario en el sujeto. La subjetividad no es por lo tanto externa y ajena al proceso de investigación, lo atraviesa plenamente. Y no sólo como objeto complejo a investigar en su sentido discursivo, genealógico, histórico, sino también como algo que tiene que ver con el sujeto de la investigación. El papel de la investigación cualitativa Por ello frente a aquellas posiciones epistemológicas que asumen la posibilidad de deslindar y separar radicalmente al objeto del sujeto, fundando la ilusión de objetividad del conocimiento, y que postulan que toda implicación subjetiva no solo no es pertinente en la producción de conocimientos, sino incluso un mal que hay que evitar, existen otras aproximaciones que sostienen que en esta “objetividad” siempre se encuentran aspectos relacionados con la subjetividad implicados en la producción de discursos y saberes, sobre los cuales, sin embargo, se extiende un velo de opacidad que en un primer análisis impide una comprensión cabal de los limites y posibilidades epistemológicos y heurísticos anclados o articulados a la subjetividad que les subyace. (Araujo, G. 1995: 13; Araujo, G. Y Fernández, L. 1999: 243-245) Desde nuestra posición resulta entonces interesante, plantearse el análisis de esas articulaciones subjetividad – objetividad existentes en la producción de conocimientos ya que comprender la implicación del sujeto cognoscente en la construcción de su objeto de estudio permite elucidar aspectos que quedan ocultos al análisis lógico que ve entre ambos una distancia ontológica. Así por ejemplo, hacer investigación en ciertas disciplinas sociales, como el psicoanálisis, supone una doble reflexión conceptual, por una parte pensar el paradigma epistemológico en el que hemos de sustentar nuestra visión de sujeto y subjetividad y por otra decidir la estrategia metodológica coherente con éste para dar cuenta de nuestro objeto de estudio. Algunas de las aproximaciones en psicología atraídas por los éxitos de las ciencias naturales han adoptado como su paradigma metodológico el método científico. Sin embargo, se ha cuestionado que las estrategias cuantitativo-nomotéticas dejan de lado ciertos hechos de la realidad humana que no son aprehensibles por esta vía. Se sigue discutiendo acerca de los límites de los métodos cuantitativos y en consecuencia el valor heurístico de las metodologías cualitativas que buscan detenerse precisamente ahí donde los cuantitativos no pueden dar cuenta: la imaginación, la fantasía, lo no dicho portador de un sentido y otras ricas expresiones de la subjetividad que se expresan en los fenómenos sociales. Estos son los aspectos de la realidad que las visiones hermenéuticas y cualitativas legitiman como dignas de estudio e investigación. En este momento no pretendemos agotar el debate, sino únicamente arriesgar algunas ideas en la perspectiva de ubicar y señalar nuestra propia apuesta conceptual y metodológica en el estudio de la subjetividad y los fenómenos colectivos. Ahora bien, como hemos señalado, a diferencia de las posturas positivistas que postulan la objetividad del conocimiento como aspiración ideal del conocimiento, las aproximaciones hermenéuticas colocan el énfasis en la elucidación de la subjetiva que se desliza incluso dentro de la producción de conocimientos, de ahí que el análisis de los anclajes epistemológicos y ontológicos de los métodos pase necesariamente por la consideración de la dimensión subjetiva. Elegir un determinado método, inclinarse por estrategias cuantitativas o cualitativas, aspirar a la formalización nomotética o la incertidumbre interpretativa depende de las concepciones teóricas, compromisos ideológicos e implicaciones del investigador social. El análisis de los métodos en ciencias sociales, consecuentemente, también supone el análisis de las implicaciones. La aproximación cualitativa en la metodología de investigación se basa en una racionalidad que busca interpretar el significado que tienen los hechos desde una doble dimensión: desde la de los sujetos investigados y desde el sujeto que investiga, en consecuencia, el sentido de los hechos sociales no se “descubre” sino que se construye, se interpreta. El reconocimiento de ordenes ontológicos diferentes para las ciencias sociales y las naturales permite ubicar los ámbitos de pertinencia de las estrategias cualitativas y cuantitativas. Pertinencia que en última instancia es una decisión que se toma en el terreno teórico, i. e. Definir el estatuto ontológico de la realidad y en consecuencia la forma de su aprehensión deja de ser un problema empírico para convertirse en un problema teórico. Al plantear una perspectiva interpretativa para las ciencias sociales se advierte claramente que el dualismo sujeto-objeto deja de ser pertinente para las ciencias humanas y en lugar de ello se hace necesario ensayar procedimientos que asuman el compromiso del sujeto en la construcción del objeto y, en consecuencia, ocurra un descentramiento respecto a los lugares desde los cuales se hace la investigación social. Si lo social es una trama de significados o, como dice ( Castoriadis, C.1989) un magma de significaciones imaginarias sociales, las tradicionales coordenadas de acotamiento de lo social sufren un corrimiento desde sus adscripciones absolutistas a consideraciones relativas a los tejidos de significaciones sociales. Así, espacio, tiempo y duración se convierten en categorías sociales, no físicas o astronómicas. Desde estas consideraciones, las pretensiones de buscar explicaciones nomotéticas de lo social dejan de tener pertinencia y acaso sus resultados son meros “signos” que hay que interpretar, no de una manera superficial sino “densa” como lo propone el propio Geertz. Por ello, en el contexto de este subprograma, que encuentra en la noción amplia de subjetividad su eje gnoseológico básico, es necesario que el estudiante conozca y maneje algunas de las teorías y métodos que la problematizan conceptualmente y la exploran metodológicamente. Esto en la perspectiva de ampliar su comprensión de lo psicológico. Entendida como una dimensión de construcción de sentidos que organizan el hacer y decir humanos, la subjetividad reclama para su estudio el empleo de métodos que no se limiten al registro de expresiones empíricas del comportamiento o del lenguaje. Esto no quiere decir que éstas no sean atendidas, sino que, sean asumidas como vehículos por los que transitan las significaciones que anudan la subjetividad. Conducta y lenguaje despliegan, desde esta perspectiva, un carácter semiótico abierto, siempre en construcción y que crea y recrea sentidos nuevos. De este modo reconocemos la existencia de un otro orden de articulación y coherencia de la actividad humana el cual, en consecuencia, no puede ser aprehendido de manera directa a través de estas expresiones puntuales, por el contrario, se hace necesario un ejercicio de interpretación que no pretende encontrar un algoritmo de traducción que vaya del registro empírico al significado correspondiente tal como, con relación al lenguaje, lo podemos hallar en los diccionarios de la lengua. En lugar de ello intenta elaborar coordenadas de comprensión que nos permitan penetrar en la densidad significativa que es portada en toda acción humana. Ni la búsqueda de correspondencias cerradas (traducción) ni de regularidades nomotéticas resultan pertinentes a esta concepción de lo psicológico en la medida que estamos hablando de sentidos, del juego de las indeterminaciones de las significaciones que transcurren en el orden de lo imaginario y de lo simbólico, de la creación y constitución del sujeto, no del individuo. Por otro lado, resulta conveniente recordar que para nosotros el método no es un instrumento de investigación que por si sólo nos permita conocer algo, éste únicamente cobra pertinencia heurística a la luz de una teoría, es decir, de una estructura de apuestas ontológicas, antropológicas y epistemológicas que organizan un campo de visibilidad conceptual específico. Sin ser exhaustivos, algunas de las apuestas que sostienen conceptualmente a algunos de los métodos cualitativos son: Primero, el reconocimiento de un plano de existencia de lo psicológico que no transcurre en el orden de lo empírico sino en una dimensión simbólica e imaginaria, la que ha sido conceptualizada de varias maneras, por ejemplo, el inconsciente, el imaginario social, la subjetividad, etc. Segundo, A pesar de no ser por sí mismo algo empírico, toma cuerpo o se vehiculiza en expresiones tangibles como las instituciones, el lenguaje, el comportamiento o el síntoma, Tercero, tales expresiones transcurren también en formas de habla que no son dichas o en decires que no son habla, en consecuencia, se estructuran como relatos que textualizan la subjetividad. Cuarto, La fundación de sentidos y sus expresiones, aún cuando pueden encontrar anclajes particulares, sea en un sujeto o en una institución, son creaciones colectivas que se producen en el horizonte específico de una sociedad en un campo histórico particular. Quinto, el reconocimiento del carácter colectivo de la producción de sentidos implica una concepción de sujeto que no es dueño total de sí, es decir, es producto de múltiples atravesamientos que lo llevan a ser hablado por los otros, por lo tanto, la constitución del sujeto también es colectiva. Los otros son la condición sine qua non de su propia existencia. Así el cachorro humano se ve sometido a un doble nacimiento, el que le determina su condición biológica y el que le proporciona su naturaleza social y psíquica, son los otros los que le introducen al orden de lo humano, del lenguaje, del deseo, de la política. Si el hacer, decir y sentir del sujeto se organiza desde otro lugar, si es hablado por los otros, si actúa el deseo de otros, entonces el sólo registro de sus anclajes empíricos no puede dar cuenta de su sentido, por lo tanto, los métodos cuantitativos que se limitan únicamente a lo empírico no acceden a esos otros lugares de estructuración del sujeto. Es aquí donde los métodos cualitativos cobran su pertinencia conceptual y heurística. Varios son, sin embargo, los problemas que han de enfrentar los métodos cualitativos. Por un lado tenemos que a pesar de estructurarse desde los otros, el investigador que adopta la perspectiva cualitativa, no cuenta sino con el relato, la puesta en escena, lo no dicho de su sujeto, que son interpretaciones (conscientes e inconscientes) de su propio drama. Es decir para comprender el universo significativo del sujeto el investigador tiene que elaborar una suerte de segunda interpretación de las mediaciones, determinaciones y condicionalidades a las que se ve sometido, es decir, por el sujeto del relato se accede al universo de significaciones colectivas. Este planteo proporciona el fundamento de la pertinencia de la investigación cualitativa que a pesar de que, por ejemplo, emplee un solo caso, se abre la posibilidad de acceder al orden de significaciones colectivas, a los encargos inconscientes de los otros, a los imaginarios sociales, a la otra escena. Por eso desde esta perspectiva no se intenta demostrar nomotéticamente nada, se pretende elaborar coordenadas amplias de comprensión y con en ello correr los límites del entendimiento de la subjetividad. De este modo tenemos que el más mínimo fragmento de hacer o decir humano esta cargado un una densa estructura simbólica. Sólo una apuesta de esta naturaleza conceptual y heurística nos permite salvar al sujeto de la soledad existencial y gnoseológica en que suelen colocarlo aproximaciones como el individualismo metodológico. Otro gran problema que enfrenta la investigación cualitativa es su apuesta epistemológica que, a diferencia de las aproximaciones objetivistas, asume que el sujeto que investiga no lo hace desde una supuesta neutralidad, por el contrario, sostiene que en toda pregunta de investigación está implicada la propia subjetividad del investigador. Si para aquellos, el deslinde personal del investigador es el requisito previo para apuntalar su sistema epistemológico, para ésta lo que resulta imposible es la ausencia de implicación. ¿Esto significa que el conocimiento derivado de la investigación cualitativa no es válido? Desde luego que no, lo único que significa es que las adopciones epistemológicas son distintas, que la implicación del investigador debe ser recuperada conceptualmente en el marco de una concepción epistemológica que hace de la verdad un juego de interpretaciones, en donde, dentro de ciertas acotaciones conceptuales, en última instancia la única verdad es la del propio sujeto. Aquella por la que se interroga Usigli en la última escena del Gesticulador. Como se advierte, la metodología cualitativa y sus apuestas onto, antropo y epistemológicas, apuntan a un amplio continente de problemas y retos conceptuales cuyo examen no puede ser eludido cuando se piensa en qué es lo que debe de exponerse formalmente en un plan de estudios de psicología. Entre las grandes temáticas que integran dicho campo podemos mencionar al inconsciente, el imaginario social, la institución, lo grupal y lo social, que aprehendidas conceptualmente se constituyen en categorías de análisis de un corpus teórico desde el que se piensa la subjetividad y la constitución del sujeto. El psicoanálisis, el análisis institucional, la sociología clínica y la psicología social de intervención son ejemplos de ese corpus teórico. En consecuencia, ningún plan de estudios de psicología puede dejar de lado este continente de conocimientos y e instrumentos de investigación. Por lo tanto, el subprograma es el espacio que ha de darles la cobertura curricular correspondiente. No incorporar este saber y esta racionalidad heurística a la formación del psicólogo cancela una rica veta de comprensión de lo psicológico y, al mismo tiempo, supone una seria limitación en sus habilidades metodológicas. Elaboración simbólica. Se refiere a la posibilidad de abrir un espacio grupal de reflexión y de simbolización con los estudiantes, que les permita formular sus propias preguntas, intereses e implicaciones emocionales generadas en las problemáticas de las prácticas del campo profesional que hemos definido; se trata de un trabajo de elaboración simbólica que permita analizar los posibles obstáculos que la implicación conlleva en la confrontación con problemas sociales complejos. favoreciendo adicionalmente, la constitución de un punto de vista que implica la adopción de teorías y métodos acordes al objeto u objetos de su interés. V. PERFIL GENERAL DEL EGRESADO Lo que a continuación se presenta no constituye el perfil profesional terminado del subprogrma que estamos desarrollando, tan sólo un esbozo de las ideas principales y ejes que nos ayudarán a estructurarlo. Toda propuesta curricular en tanto que una forma particular en la que se seleccionan, ordenan y sistematizan los contenidos académicos a impartirse, a la vez que se establecen un conjunto de pautas y normas sobre la forma en que “debe” realizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene como objeto lograr “óptimos” resultados en el proceso de transmisión-adquisición. Así desde el currículum se establece, qué es lo que debe enseñarse, cuando y cómo hacerlo, esto es, se establecen un conjunto de reglas para controlar, sistematizar y legitimizar tanto los contenidos como las prácticas docentes. La educación y el currículo, descansan sobre una concepción de sujeto, ya sea que esta se haga de manera explícita o implícita. En el programa propuesto partimos de entender que el sujeto del acto educativo, trátese del docente o del alumno es un sujeto de deseo, condición desde la cual y por la cual puede ser incluido en el campo de la educación. Partir de esta concepción de sujeto nos obliga, por supuesto a renunciar a la ilusión de certezas, planeación y control, ya que éstas sólo encubren otro tipo de saber sobre el cual se funda y circula el deseo. Así partimos de entender que en la formación se ponen en juego elementos que se articulan de manera no sólo no prevista ni formalizada, sino operando a espaldas de los sujetos que sostienen el quehacer educativo. Esta concepción del sujeto nos permite proponer un concepto amplio de educación, La recuperación de estos aspectos y el trabajo que sobre ellos puede realizarse, permite un cambio de posición que va de un proceso de desconocimiento o negación de la subjetividad, al reconocimiento, apropiación y creación de la originalidad subjetiva de los diferentes actores del acto educativo. Este cambio de posición, permite también un cuestionamiento y replanteamiento del lugar y función que tienen el saber y el poder, a fin de desenmascarar situaciones y relaciones alienantes, para dar lugar a vínculos y procesos de producción y apropiación del lugar singular de cada uno y del otro. En el cual la subjetividad no sólo no tenga que ser negada o reducida a un obstáculo a sortear, sino que se convierta en fuente y elemento propulsor del conocimiento –pulsión epistemofílica-. Como ha señalado Devereux, la subjetividad se constituye así en punto clave, a fin de que no esté presente sólo como que obstáculo epistemofílico, síntoma o incluso delirio, sino de recuperarla en tanto que premisa epistémica y guía metodológica. De manera correlativa al concepto de sujeto del que se parte, encontramos el de subjetividad, el cual como hemos venido abordando a lo largo del texto no puede ser pensado sin aludir a la cuestión del sujeto. El proponer al proceso de formación a partir de la puesta en juego del orden del deseo, conlleva el reconocimiento de que el sujeto de la educación no se agota en un ser consciente, cognitivo o comportamental, sino que, en la experiencia educativa como en toda actividad humana, se articula necesariamente, soportando y oponiéndose el orden de lo inconsciente, dando origen a un nivel diferente y específico que es necesario considerar, si queremos rebasar el orden de lo imaginario, a partir de retomar los enigmas singulares y re-significar los referentes identificatorios que han configurado su historia con su proceso de formación. El sentido de una propuesta de esta naturaleza no se guía por un criterio utilitarista o eficientista, ni por la exigencia de un ideal, desde el cual se erija en un prototipo del egresado, sino por el imperativo de generar una reflexión y a partir de ella, abrir espacios en los que se dé lugar a un trabajo de elaboración tendiente a un cambio de posición que permita que en la práctica educativa se “interrogue a causa de un deseo que la imposición de un ideal condena siempre al olvido” (Gerber 1990, p. 80). Dicho cambio de posición implica entender como elemento básico en el proceso de formación a la subjetividad, ubicándola en un lugar privilegiado en tanto proceso y dato fundamental en los diferentes aspectos que conlleva la formación: transmisión, apropiación, investigación e intervención. A partir de estas consideraciones podemos señalar que en el perfil del egresado se articulan y tensionan tres planos o aspectos a tener en cuenta: el perfil profesional, el perfil curricular y el perfil de formación, los cuales guardan un orden de relación entre ellos, pero que no son forzosamente complementarios, se articulan pero también entran en contradicción y oposición. A cada uno de estos niveles proponemos considerarlos de la siguiente manera: Perfil profesional.- Con él nos referimos al conjunto de habilidades requeridas socialmente para la incorporación y ejercicio del profesionista de la psicología en el mercado laboral. Estas habilidades están en continuo cambio y se definen a partir de los diferentes campos de inserción laboral, la postura teórica desde donde se construya el campo de intervención y el proceso de institucionalización e instituyente que en ellas operan. Perfil curricular o académico-informativo.- Se constituye a partir del conjunto de prácticas de transmisión- apropiación – construcción de conocimientos y habilidades. En éste la transmisión del saber tiene un estatuto reducido con relación a su construcción, entendida ésta en primera instancia, como historización que ha de devenir problematización y producción, no teniendo como horizonte un nuevo saber, mas preciso o acabado por así decirlo, sino manteniendo siempre en tensión con lo instituido y reivindicando el lugar de lo singular del sujeto como ente instituyente. Perfil de formación.- Este nos permite entender las características propias de la condición subjetiva relativa a los sujetos del acto educativo en el cual se articulan la dimensión histórico, institucional y afectiva. VI. SISTEMA DE ASESORÍAS El sistema de asesorías que se propone es el de Tutorías, entendidas como la participación de profesores especializados en apoyar la formación, investigación y discusión de los temas y propuestos en la curricula. Ya que por su carácter personalizado posibilita y favorece el aprendizaje de los futuros profesionales de la psicología. Las ventajas didácticas son: desarrollar discusiones orientadas en el proceso de formación de los alumnos de manera personalizada, en ambientes propicios para el análisis y expresión de dudas e ideas en torno a la investigación. Generando así un proceso de aprendizaje y desarrollo más autónomo por ser el alumno el actor principal. Por su carácter tutorial el profesor debe ayudar y orientar al alumno a fin de alcanzar los objetivos planteados en el plan de estudios, en la participación en toda su formación. El sistema de asesorías por tutoría se contempla en toda la estructura organizativa del subprograma, atendiendo desde el primer semestre hasta el noveno. De tal manera que tendrán las características particulares del semestre y la asignatura a la cual correspondan con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el programa. Por tanto, la especificidad de las mismas estarán delimitadas en los programas de las asignaturas a las cuales se adscriban. Asimismo su duración y frecuencia. De tal manera, las tutorías abarcarán cada uno de los momentos por los que transitarán los estudiantes en los diferentes módulos: teórico, metodológico y práctico. La evaluación de la tutoría estará centrada fundamentalmente en su proceso por ser ésta un acompañamiento en la formación del alumno. Paralelamente se sumarán los criterios que conforme a la asignatura sean contemplados con el fin de alcanzar los objetivos planteado en el programa. VII. BIBLIOGRAFIA. ARAUJO, G. 1995. Aproximaciones a la relación subjetividad y poder. Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, México. ASSOUN, P. J. 1994 Introducción a la Metapsicología Freudiana, Buenos Aires, Paidós. BRAUNSTEIN, N. :1987 Psiquiatría, teoría del sujeto, Psicoanálisis (hacia Lacan) . México: Siglo XXI. CASTORIADIS, C. 1992 El psicoanálisis proyecto y elucidación. Buenos Aires: Nueva Visión. DELEUZE, G.:1990 Foucault, filósofo. Barcelona: Gedisa. DOR, J. : 1986 Introducción a la teoría de Lacan. Barcelona, Gedisa. DOR, J. : 1994 Introducción a la lectura de Lacan II. Barcelona, Gedisa DONALD; J. :1995 Faros del futuro: Enseñanza, sujeción y subjetivación. En: Larrosa, J. Escuela, Poder y subjetivación. Madrid: La Piqueta. DELAHANTY, G. y PERRES, J.:1994 Piaget y el Psicoanálisis. México: Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco). DURKHEIM, E. :1976 Educación como socialización. Salamanca: Ed. Sígueme. ELLIOTT, A. :1995 La subjetividad y el discurso del psicoanálisis. Freud y la teoría social. En: Elliott. A. Teoría social y psicoanálisis en transición. Buenos Aires: Amorrortu. ELIAS, N. :1997 Sobre el tiempo. México-Madrid-Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. FOUCAULT, M. :1966 Las palabras y las cosas. México: Siglo XXI. FOUCAULT, M. :1976 Vigilar y Castigar. México:Siglo XXI. FOUCAULT, M. :1981 El orden del discurso. Barcelona: Tusquets. FREUD, S. (1900). La Interpretación de los sueños. En: Obras Completas, Tomo V, Buenos Aires: Amorrortu. FREUD, S. (1905) Tres ensayos de teoría sexual. En Obras Completas, 1976, Volumen 7, Buenos Aires: Amorrortu. FREUD, S. (1913) Tótem y Tabú. En Obras Completas, 1976, Volumen 13, Buenos Aires, Amorrortu. FREUD,S.(1914) Introducción al Narcisismo. En: Obras Completas, 1976, Volumen 14, Buenos Aires:Amorrortu. FREUD, S. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo. En Obras Completas, 1976, Tomo XVIII , Buenos Aires: Amorrortu. FREUD, S. El yo y el ello.(1923) En: Obras Completas, 1976, Volumen 19, Buenos Aires, Amorrortu. FREUD, S. (1926) Inhibición, síntoma y angustia. En Obras Completas, 1976, Volumen 20, Buenos Aires: Amorrortu. GARCIA-TORRES, M. : 1990 El sujeto se disfraza. En: Aguilar, M. Crítica del sujeto. Colección Seminarios: Facultad de Filosofía y Letras UNAM. GEERTZ, C. INTERPRETACIONES DE LA CULTURA. Argentina, Gedisa. GERBER, D. :1989 De Descartes a Freud. La ciencia y el sujeto. En: Cuadernos de formación docente. No. 29-30. México: Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán. KOYRE, A. :1978 Estudios de la historia del pensamiento científico. México: Siglo XXI KOJEVE, 1989 Diálectica del amo y el esclavo. Buenos Aires: De. Pleyade. LACAN, J. (1962) El Seminario. Libro 30. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós. LACAN, J.(1971) El estadio del espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. Escritos 1, México:Siglo XXI. LACAN, J. (1975) Función y campo de la palabra y del lenguaje en Psicoanálisis. Escritos 1 y Escritos 2. México: Siglo XXI. LACAN, J. Producción de los cuatro discursos. En: El Seminario. 1996, Libro 17. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós. LAPLANCHE, J. Y PONTALIS, B. : 1994 Diccionario de psicoanalisis. Colombia: Ed. Labor. MANNONI, M. :1989 Psicoanálisis y reeducación. En: El niño retardado y su madre. Barcelona:Paidós. MANNONI, M.: 1994 La educación imposible. México-España-Argentina-Colombia: Siglo XXI. MANNONI, M. :1981 La primera entrevista con el psicoanalista. España: Gedisa. MORALES, H.: 1997. Sujeto y Estructura. México: Ediciones de la noche. MORIN, E. :1994 La noción de sujeto. En: Schnitman, D. Nuevos paradigmas, Cultura y Subjetividad. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós. PFISTER, O. (1920) El psicoanálisis y la educación. 1969, Buenos Aires: De. Losada. REMEDI, E. y col.:1989 El lugar del Psicoanálisis en la Investigación educativa. Aportes a la identidad y quehacer del docente. México: Documentos DIE: 300:16 RICOEUR, P. :1990. Freud: una interpretación de la cultura. México, Siglo XXI.. SCHNITMAN, F.D. :1994. Introducción. Ciencia, cultura y subjetividad. En: Schnitman, F.D. Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad.. Buenos Aires-Barcelona-México: Paidós. TERAN, O. :1995 Michel Foucault: Discurso, Poder y Subjetividad. Buenos Aires: El Cielo por Asalto. VARELA, J.:1995 Categorías espacio-temporales y socialización escolar. Del individualismo al narcisismo. En: Larrosa. Escuela, poder y subjetivación. Madrid: Ediciones de La Piqueta. WALKERDINE, V. :1995 Psicología del desarrollo y Pedagogía centrada en el niño. La inserción de Piaget en la educación temprana. En: Larrosa Escuela, Poder y subjetivación. Madrid: Ediciones La Piqueta. WEBER, M. :1983 Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica. |
| silvar@servidor.unam.mx, tgg@servidor.unam.mx |
¡ATENCIÓN! |
| Para tener acceso al contenido de los subprogramas profesionalizantes favor de establecer contacto con el responsable del Subprograma:
aruiz@dersa.com |