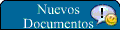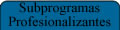9. PROPUESTA DEL CLAUSTRO PROCESOS SOCIOCULTURALES PARA EL CAMBIO CURRICULAR EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA DE LA FES IZTACALA |
| AUTORES :Dra. Claudia Saucedo Ramos, Mtro. Roberto Arzate Robledo, Lic. Raúl Ortega Ramírez, Mtro. Gilberto Pérez Campos, Mtro. Rafael Palacios Abreu, Dra. Alejandra Salguero Velázquez, Mtro. Justino Vidal Vargas, Lic. Ma. de los Ángeles Campos Huichán, Dr. Adrián Cuevas Jiménez, Mtra. Patricia Suárez Castillo y Lic. Irma de Lourdes Alarcón Delgado.
INTRODUCCIÓN Pensar la institucionalización de la Psicología Sociocultural en el ámbito de un currículo de enseñanza-aprendizaje dentro de la UNAM, resulta en un serio compromiso por la renovación de nuestra disciplina en el país. Los cambios recientes habidos en el país están obligando a renovar los compromisos de la Psicología con la realidad social que vivimos. Necesitamos psicólogos preparados para enfrentar la realidad pluri-étnica y multi-lingüística, así como las propias peculiaridades que nos han conformado históricamente como país latinoamericano “en vías de desarrollo” y en el marco de los procesos de globalización que se han acentuado en los últimos años. La realidad tiene un carácter constitutivo, compleja, pluralista, sensible a las contingencias, a la ambivalencia y a la incertidumbre que de ninguna forma impone una fragmentación al sujeto, sino que por el contrario, como mostraremos adelante, es una vía para el desarrollo de un sujeto con una capacidad generativa mayor, que dentro de la fragmentación, dispersión, diversidad étnica y lingüística del espacio social es capaz de fortalecer su identidad, como producción compleja de sentido subjetivo, donde la realidad interviene activamente en este proceso. La Psicología Cultural asume en su perspectiva la necesidad de tomar en cuenta tanto los procesos mundiales como los procesos locales en los que las personas se co-constituyen y en los que co-constituyen a las sociedades o grupos de los que forman parte. Esto convierte a la Psicología Cultural en un instrumento importante para enfrentar los procesos personales y colectivos asociados con las transformaciones históricas mencionadas, los cuales han tomado mayor relevancia en nuestro país en todos los órdenes. Estamos convencidos que esta perspectiva dotará a los estudiantes de instrumentos teórico-metodológicos y prácticos para que desempeñen la profesión con eficacia y con una actitud reflexiva de su quehacer, contribuyendo así no sólo a mejorar el ejercicio profesional sino también al desarrollo de la disciplina psicológica. En este marco general se circunscribe el presente escrito, el cual fundamenta la formación en los procesos socioculturales en el currículo de la carrera de psicología en la Facultad de Estudios Superiores IZTACALA. El documento expone los elementos de fundamentación a partir de los cuales se deriva nuestra propuesta de claustro. En los primeros apartados enunciamos algunos aspectos relacionados con la noción de sociedad, cultura y persona que subyacen a nuestro particular enfoque de la perspectiva sociocultural. Después, exponemos los puntos centrales sobre los que se fundamenta la construcción del claustro. Finalmente, esbozamos algunos contenidos sobre enseñanza y ejercicio de la psicología desde esta perspectiva. A) SOCIEDAD, CULTURA Y PERSONA Entendemos a la sociedad como un proceso de auto-institución inmensamente complejo que se realiza por una colectividad humana anónima y se despliega como historia, a través de la creación de significaciones encarnadas en instituciones (Castoriadis, 1988). La unidad de la sociedad viene dada por la centralidad de ciertas significaciones y de las instituciones que las encarnan (que no implica una relación armónica entre la totalidad de las instituciones, ni una congruencia en las significaciones). La construcción de las instituciones sociales no es ni homogénea ni armónica, lo que se traduce en que un elemento importante para la constitución de la sociedad son sus contradicciones internas que pueden originar nuevas configuraciones sociales (cf. Dreier, 1999). Un elemento clave dentro de este proceso de auto-institución histórica deriva de la presencia en las sociedades de la significación de autonomía. Ésta implica la posibilidad de poner en cuestionamiento la representación instituida de la sociedad y las instituciones específicas que la conforman. La significación de autonomía se encarna, en la historia de las sociedades occidentales, en la filosofía, la ciencia y la política democrática. En tanto creaciones sociohistóricas, no todas las sociedades comparten las mismas significaciones. Las sociedades de tradición Occidental tienen como referente precisamente su constitución humana; de diversas maneras esta significación ha tendido a implantarse en (y apropiarse por) las sociedades No-Occidentales, con distintas consecuencias que también son motivo de reflexión y debate. En el “orden mundial” y a consecuencia de las dos Guerras Mundiales, ha surgido la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como una institución que pretende regular la convivencia humana entre las sociedades y culturas. Esta institución secular se afana en establecer consensos para la convivencia y existencia humanas. A pesar de las contradicciones y poderes que ahí se suceden, como institución hecha por y para los humanos, es parte de esa concreción de la autonomía social dentro de la historia contemporánea del planeta, en la que aún las sociedades o culturas mal llamadas ‘sin historia’, ‘primitivas’ o ‘exóticas’ –otrora colonizadas o que sufrieron los impactos de la globalización en sus orígenes– ya no están excluidas de la convivencia humana global. Lo local y lo global son procesos interdependientes que requieren ser considerados en una perspectiva interdisciplinaria como la que asume la Psicología Cultural, interesada tanto en su internacionalización como en su carácter situado localmente (ver Shweder, 1995a,b). Ubicarnos como sujetos de época nos lleva a reconocer que la figura social del psicólogo y el ejercicio de la psicología, así como las poblaciones a las que se orienta su labor, están íntimamente vinculados en el momento histórico que estamos viviendo. Esto quiere decir que la psicología no estudia simplemente procesos que tienen una existencia por sí mismos, sino que contribuye a producir los procesos sociales y personales que estudiamos. La significación histórica de autonomía nos permite reflexionar en forma crítica sobre lo que, a lo largo del siglo XX, se constituyó como disciplina psicológica y como su ejercicio profesional y elegir qué consideramos que habría que conservar y qué aspectos es necesario intentar transformar. La discusión sobre la interconexión creciente entre influencias globalizantes y disposiciones personales se ha vuelto un lugar central de la reflexión. El vínculo entre el individuo y lo social, entre el cambio social y el cambio personal, continúan siendo fuente de debate y fundamentación en las ciencias sociales, y particularmente para la psicología que busca consolidar su vinculación con la cultura y la historia. La psicología sociocultural tiene hondas raíces en la escuela rusa histórico cultural (aunque no es la única fuente) que desde hace medio siglo diversos investigadores han intentado continuar desarrollando (Bruner, 1991; Cole, 1996; Rogoff, 1990; Valsiner, 1998; Wertsch, 1984). Entender los procesos psicológicos a la luz de procesos sociales y culturales supone plantearse, como lo hemos iniciado ya en este escrito, el análisis de nuestra noción de sociedad pero también de cultura y de persona. Es reconocido que no hay una sola psicología cultural ni un terreno unificado de paradigmas que señale cómo los psicólogos deben articular la relación entre individuo, sociedad y cultura. Diversos investigadores en el campo han señalado que las perspectivas de análisis pueden ser tan fructíferas como los propios pensadores se lo propongan y que los campos de indagación y propuestas están permanentemente abiertos. Igual que sucede en la discusión que actualmente se desarrolla sobre qué es la psicología cultural o cuáles serían sus principales fundamentos, diversas disciplinas como la antropología, la sociología y la historia, continúan debatiendo qué es posible decir acerca de la noción de cultura (vgr. Ortner, 1994; Ohnuki-Tierney, 2001). Se reconoce que una sociedad puede contener una diversidad de culturas. Las viejas aproximaciones que buscaban "esencias culturales" en los pueblos investigados o que contemplaban a la cultura como inamovible y ahistórica han sido cuestionadas. Se ha propuesto, en su lugar, el análisis de la pluralidad cultural que es posible ubicar incluso dentro de una misma sociedad o grupo social (p.e. Hannerz, 1992). No daremos aquí una definición de cultura, pero asumimos que, en tanto arreglos pautados que encarnan significaciones que explícitamente van más allá de la dimensión funcional de la vida social, las culturas constituyen modos de vida (orden moral o mundo intencional) que se llevan a cabo en y a través de prácticas en contextos sociales (Shweder, 1990; Shweder et al., 1998). El cambio en las perspectivas culturales, las distintas maneras de apropiación, legitimación o rechazo de recursos históricos de cada sociedad por parte de sus miembros, la co-creación de contextos de participación y comunidades de prácticas, han sido temas de indagación para analizar el vínculo entre la formación de las personas (“lo psicológico”) y sus contextos histórico sociales. En este enfoque sociocultural, ha sido necesario replantearse también la noción de persona. En el análisis de la relación entre lo individual y lo colectivo, entre la persona y los contextos socioculturales, concebimos a la persona como un agente. Las personas están implicadas de diversas maneras en las prácticas culturales como condición indispensable de su sostenimiento. Tienen la capacidad de dar cuenta de algunos de los aspectos de dicha implicación, si se les demanda. También tienen la capacidad de dar cuenta de las desviaciones de lo canónico y de construir la continuidad de sus trayectorias personales de participación, mediante la narración. Su capacidad como agentes supone que no son títeres pasivos de los efectos contextuales, sino participantes activos para la creación y recreación de los mismos. Tienen la capacidad de construir posturas con las que interrelacionan de un modo personal (balanceando, valorando, contrastando, etc.) las participaciones en diversos contextos de una misma cultura o en diferentes culturas colectivas (cf. Bruner, 1991; Dreier, 1999; Giddens, 1984). A este respecto, Elliot (1997), ve en los procesos psíquicos la posibilidad de opciones en el plano individual que llevan a los sujetos a experimentar con sentidos personales diferentes las condiciones sociales que enfrentan (capacidad generativa) y se refiere como: “El sentido y las potencialidades que surgen de una condición de la incertidumbre y la contingencia, sin embargo, también necesitan dar cuenta de la ansiedad que produce tal estado de la mente. Lo que está en juego es, sobre todo, el sentido personal, el conocimiento y la creatividad. La transgresión psíquica puede producir con la misma facilidad o dificultad una apertura o un cierre de las posibilidades de lo imaginario” (p. 61) Por lo dicho arriba, para el enfoque sociocultural es fundamental plantear el análisis de nociones como sociedad, cultura e individuo, no como entidades auto-contenidas de diversa escala, sino como procesos co-constituidos en el entrecruce de los cuales podemos ubicar las unidades de análisis de la psicología cultural. B) CUESTIONES CENTRALES DE UNA APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y CULTURAL EN PSICOLOGÍA Son tres los principios fundamentales, con sus respectivos corolarios, que sostienen nuestra postura dentro de la Psicología Cultural, y por ende los que nos dan identidad como Claustro: Construir una psicología que combata los dualismos; asumir al individuo como agente social; sostener que la historia sociocultural se objetiva y se encarna en las prácticas sociales en curso. I. La psicología cultural como una psicología no dualista Una aproximación sociocultural converge con varias ciencias sociales en el abandono de las dicotomías que durante mucho tiempo estructuraron el pensamiento social: individuo-sociedad, mente-cuerpo, teoría-práctica, etc. Así, proponemos los siguientes corolarios del principio anti-dualista: 1.La relación estrecha entre cultura y persona implica una co-construcción o constitución mutua, de modo que para entender a la persona se requiere verla en su íntima relación con la cultura y viceversa. 2.La psicología sociocultural procede a través de conceptos relacionales más que de conceptos aislados que después tengan que articularse. Como acto de conocimiento, la psicología sociocultural busca pensar al individuo en sus acciones y su psiquismo como íntimamente vinculado con los mundos intencionales-culturales en los que se constituye y a los que contribuye a constituir. 3.Considerar las relaciones entre persona y cultura como un principio metodológico que implica que la persona se desarrolla en su cultura y ha de observarse en el contexto local donde esa persona entra a formar parte de la misma, al ser considerada como miembro y legitimada para constituirse en miembro competente. 4.La forma en que las personas se desarrollan se articula a las posibilidades que la sociedad y las culturas ofrecen, en tanto proceso con su doble faz instituyente-instituida, posibilidades que el hacer y pensar de las personas permiten concretar. En este sentido, el desarrollo es al mismo tiempo posibilidad y restricción y no se agota en la faceta instituida de la sociedad. Es importante destacar algunas implicaciones de este principio y de sus corolarios. La teorización es un quehacer igualmente importante que la práctica y ésta no es una mera aplicación de la teoría, sino un momento importante para la creación y el ejercicio teórico. Reconocemos, entonces, el carácter constructivo del conocimiento y la ubicación necesaria de nuestro quehacer como psicólogos en comunidades de participación dentro de las cuales se producen conocimientos y se desarrollan formas particulares de ejercicio de la Psicología. Así, la enseñanza y la producción de conocimientos en la psicología se lleva a cabo en contextos sociales, culturales y de época que es necesario conocer y analizar. Como claustro de enfoque sociocultural, nos ubicamos a nosotros mismos y a nuestros alumnos, como participantes en comunidades de aprendizaje para investigar, teorizar e intervenir con poblaciones e individuos situados en contextos socioculturales. El encuentro entre nuestra comunidad de aprendizaje y los mundos intencionales-personas intencionales también supone tomar conciencia y rechazar la colonización de la experiencia de los individuos investigados o intervenidos. Cualquiera que sea nuestra intención (investigar, teorizar o intervenir) uno de los retos centrales es plantear tipos de articulaciones entre el conocimiento sistemático propio del quehacer científico, y el conocimiento de sentido común que es parte del bagaje cultural de las personas en sus mundos sociales. Deberán ser articulaciones que no usurpen el sentido de vida de las personas, o que pretendan imponer formas de vida o intenciones ajenas. La búsqueda de conocimiento sistemático que pueda traducirse en conocimientos significativos, posibles de apropiar por el sentido común de las personas en sus mundos intencionales es un aspecto fundamental de nuestro claustro. II. La persona como agente social Arriba ya bosquejamos la perspectiva de persona con que trabajamos. Agregaremos que desde tal perspectiva se asume que no es posible separar los asuntos relativos al conocimiento, de la comprensión del mundo social y de la implicación activa de las personas en éste. La cuestión del conocimiento es parte integral de la participación de las personas en la práctica social. 1.La relación entre individuo y sociedad, entre subjetividad y cultura no son procesos armónicos y homogéneos, como si el sujeto se agota en lo que la sociedad le propone, como tampoco se trata de que el sujeto está por encima de o fuera de su sociedad. 2. Los procesos de individuación y subjetivización son procesos duales (sociales y personales) que precisamente nos permiten pensar que la relación entre ambos términos están involucrados en una gran tensión que abre las posibilidades y limitaciones del propio desarrollo personal (cf. Holland & Lave, 2001). 3.De aquí que sean necesarias categorías como la de ‘sentido’ para entender las formas complejas de articulación entre, microespacios y configuraciones complejas que integran otros aspectos de la vida y la subjetividad social. III. La historia como prácticas socioculturales encarnadas Los individuos encarnan las prácticas sociales históricamente instituidas. En este marco, el desarrollo sociocultural es al mismo tiempo desarrollo individual. De manera que el desarrollo psicológico debe ser visto en su doble contribución: reproductor de prácticas histórico-sociales, en tanto las encarna, y como agente de cambio de las mismas prácticas en tanto subjetivamente no simplemente reproducen los mismos sentidos que en otras generaciones se instituyeron. 4.La psicología cultural pone especial interés en los procesos de desarrollo, que no sólo se refieren a los procesos personales, ontogenéticos y microgenéticos, sino también a los procesos histórico-sociales (entrelazados en una escala temporal más amplia con los procesos evolutivos) (cf. Cole, 1996; Holland & Lave, 2001; Wertsch, 1988) 5.Atender a los procesos de desarrollo de las personas significa situarnos en el momento histórico, en las posibilidades ofrecidos por la sociedad así como en las relaciones que la persona mantiene con sus co-presentes. Es decir, el desarrollo psicológico es producto y productor de los logros sociales tecnológicos, de organización, estructuración social así como del mundo simbólico que constituyen su herencia cultural. 6.Reconocemos que la condición sine qua non de la construcción del individuo es su propia actividad cotidiana, que es componente de la práctica social global; no obstante, nos alejamos de cualquier tendencia estructuralista, en tanto reconocemos que el individuo construye una práctica social personal, la cual refleja su tránsito, como agente, por distintos contextos de práctica social local. Se trata no sólo de romper con cualquier forma de determinismo social sino también con la idea de que la historia transcurre “en otro lugar”, ajeno a las prácticas cotidianas de las personas implicadas en contextos social locales. C) ENSEÑANZA Y EJERCICIO DE LA DISCIPLINA DESDE NUESTRA PERSPECTIVA Los principios revisados anteriormente son directrices que permitirán una visión y práctica diferente dentro de la psicología contemporánea académica. La propia investigación sociocultural ha mostrado que, en buena medida, la dicotomía teoría–práctica está sostenida por ciertas prácticas escolares, las cuales encarnan la idea de que lo esencial del conocimiento se encuentra en el dominio de la teoría como conocimiento abstracto y general (desvinculado de las contingencias de tiempo y lugar), que luego será “aplicado” a una diversidad de situaciones concretas en la solución de problemas específicos (cf. Lave & Wenger, 1991). La construcción de una alternativa epistemológica pasa por la constitución de prácticas escolares que rompan con la prioridad de la teoría; es decir, con la idea de que debe haber un orden que se inicia con la enseñanza de un conocimiento abstracto y que será en otro momento y lugar que se aplicará. En segundo lugar, en la medida en que se cuestiona la prioridad de la teoría, se puede ver también que el conocimiento sistematizado en el que se objetiva en un momento dado el proceso de construcción histórica de una disciplina (en forma de una teoría, un modelo, etc.) nunca es suficiente por sí mismo como una orientación para la práctica profesional. De hecho, la posibilidad de uso del conocimiento sistematizado tiene como trasfondo ciertas “formas de arte” (saber incorporado a la propia práctica) que son la condición indispensable para encuadrar las situaciones ambiguas e indeterminadas de la práctica. Se trata de una dimensión crítica de la práctica profesional que no puede enseñarse, pero sí se puede guiar a otro para que la aprenda (cf. Schön, 1992). Así, además de romper con la prioridad de la teoría, una aproximación sociocultural a la formación profesional tiene que subrayar la importancia de crear las oportunidades para que los aprendices de psicólogos puedan tener acceso a las oportunidades para aprender ese conocimiento incorporado a la práctica (o de procedimiento), dentro de la propia práctica. Y esto quiere decir que debe asegurarse la continuidad entre las actividades escolares y las actividades que realizan efectivamente en los escenarios de la práctica profesional madura. Lo anterior se vincula con la idea de desarrollar “comunidades de práctica”. Son éstas los sitios de producción de conocimientos, los lugares de construcción de identidades y los espacios por excelencia para el aprendizaje y el sentido de pertenencia (cf. Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1998). Se abandona así totalmente cualquier intento de enfocar el proceso de formación en términos individualistas y puramente cognoscitivos y se apuesta por un proceso colectivo en donde todos los participantes co-construyen una práctica profesional que tiene implicaciones en la formación, en la evaluación curricular constante, en la investigación y en la producción de conocimiento sistematizado e incorporado a la práctica. Es importante hacer notar que en el claustro, la misma orientación ha generado la planeación y puesta en marcha de estrategias y tácticas de aprendizaje, ya que “… el conocimiento está por lo general en un estado de cambio y no de estancamiento y transcurre dentro de los sistemas de actividades que se desenvuelven social, cultural e históricamente involucrando a las personas que se vinculan de maneras múltiples y heterogéneas…” (Lave, 1993, p.17). A continuación, se ofrece un planteamiento derivado de los principios generados en el claustro y que constituye una guía para generar actividad docente que vincule al servicio social y a la investigación, además de redundar en una formación docente actualizada y contextualizada. Iniciaremos con los aspectos relacionados con la teoría y la práctica: 1.Una vinculación permanente entre teoría y práctica. 2.En principio, se articula la teorización con la investigación de las personas en contextos de práctica social particular, que permita teorizar en la práctica y practicar teorizando. Un segundo momento lo constituyen la articulación entre investigación, docencia y servicio, de manera que el ejercicio de la disciplina sea una reflexión práctica de la profesión así como una práctica profesional reflexionada con apoyo docente, que le permita al estudiante tener una posición crítica sobre la disciplina y el ejercicio profesional. 3.La preparación metodológica se sustenta en el dominio experto de los procedimientos etnográficos (que permitan el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas) para el estudio de procesos personales y colectivos situados localmente y para el diseño de estrategias socioculturalmente pertinentes de resolución de problemas. 4.El contacto y ejercicio interdisciplinar tiene un doble objetivo: el apoyo en la teoría e investigación dentro de las ciencias sociales para precisar la manera en que individuo y sociedad se interpenetran, pero también como un modo de colaboración en la definición y la solución de los problemas. 5.En la búsqueda de vinculación entre la docencia, el servicio y la investigación, es necesario promover la participación e intervención en lugares de ejercicio de la psicología ya establecidos: hospitales, escuelas, centros de atención públicos y privados, intervenciones comunitarias, etc. La finalidad es analizar cómo se realiza el ejercicio de la psicología en comunidades de práctica social, cómo se caracterizan esos contextos socioculturales, qué co-participaciones y resultados se obtienen y, principalmente, que posibilidades existen de proponer estrategias de intervención innovadoras (al mismo tiempo que se rompe con los mitos sobre el papel del psicólogo). Este es un aspecto central en la formación de los alumnos de psicología porque al insertarse en centros o contextos donde ya existe la labor del profesional o en donde se requiere de este tipo de servicios, puede vincularse con el ejercicio real de la disciplina. Al mismo tiempo, como se fomenta la investigación, el aprendiz de psicólogo tendrá la obligación de analizar esa labor profesional para proponer alternativas. 6.Para la formación del profesional de la psicología proponemos pensar en las competencias profesionales que desarrollarán. Esto significa que no estamos pensando en la tradicional separación de “áreas” de servicio (educativa, clínica, social, etc.) sino en el conjunto complejo de modos de participación que les permiten situarse dentro de contextos sociales de práctica para entenderlos y poder intervenir en ellos. A) Competencias profesionales: Encuadre teórico vinculado con investigación. Manejo de información diversa obtenida por metodología cualitativa y cuantitativa. Análisis de su proceder cómo psicólogo en contextos socioculturales de práctica. Vinculación con otros profesionales para enmarcar intervenciones. Reconocimiento, validación y manejo de perspectivas culturales de las personas con quienes trabaje (la población a la que se dirige la intervención del psicólogo). Desarrollo de estrategias de intervención (por ejemplo, solución de conflictos, programas de desarrollo de habilidades, terapia narrativa y breve, formación de personal –maestros, padres de familia, trabajadores, etc.–, asesoría o consultoría sobre cómo intervenir en problemas existentes dentro de las comunidades de práctica, etc.) en una doble vertiente: investigar su aplicabilidad o verificar su funcionalidad. D) MODELO PEDAGÓGICO Seguramente mucho hay que discutir sobre los fundamentos pedagógicos que subyacen a la puesta en marcha de cualquier propuesta formativa. Las reflexiones pueden variar dependiendo de las nociones que se tengan de lo que debe ser un maestro, el alumno, la relación entre ambos, las estrategias de enseñanza, etc. Por lo común, las ideas sobre el modelo pedagógico idóneo permanecen implícitas o son ignoradas en muchos casos. En esta parte de la fundamentación del claustro de procesos socioculturales, por motivos de tiempo y espacio, no podemos adentrarnos en los múltiples aspectos que deberían ser señalados, sólo enunciamos aspectos que desarrollaremos más adelante. Pensamos la preparación del profesional de psicología como un proceso formativo, más que informativo. Esto supone abandonar, como ya se ha señalado, la estructuración de actividades de enseñanza que implican una separación entre la teoría y la práctica. Si bien están previstos seminarios de carácter teórico, se espera que en ellos los alumnos analicen los datos obtenidos en situaciones prácticas (de investigación o de servicio) a la luz de las reflexiones teóricas ofrecidas. Las situaciones para teorizar, entonces, no serán abstractas ni solamente en función de ideas analíticas que han sido producidas en contextos socioculturales ajenos a nuestra realidad mexicana. Lo anterior supone que intentaremos la construcción de conocimientos entre maestros y alumnos, en lugar de reproducir cátedras tradicionales en las que se memorizan o repiten contenidos de enseñanza. No se trata del aprendizaje de "conceptos básicos" para aplicarlos en las prácticas subsecuentes, sino del aprendizaje de habilidades teóricas y de intervención para participar dentro de una determinada comunidad de práctica (psicología cultural). Para concretar esta idea, insistimos en el supuesto de que los alumnos deberán volverse parte de una comunidad de aprendizaje y en ella tendrán la oportunidad de desarrollar aprendizajes significativos vinculados a la acción del psicólogo en contextos particulares. Así, nuestra idea de modelo pedagógico se centra en "el aprendizaje situado" como noción medular, y se refiere al hecho de que los alumnos aprenderán participando en el quehacer que como psicólogos culturales estamos llevando a cabo (Lave y Wenger, 1991; Lave, 1993, 1996). Hemos dicho que las labores de investigación y de intervención se llevarán a cabo en comunidades, centros de salud, instituciones públicas, etc. Las prácticas sociales y los procesos de constitución de cierto tipo de personas que tienen lugar en esos ámbitos serán motivo de análisis. De ahí que el aula no será el único escenario para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje sino también los lugares de trabajo del profesional de la psicología en sitios no necesariamente concentrados en el campus universitario. Sin embargo, el aula sigue siendo un espacio privilegiado para la reflexión sobre la práctica y la planeación de nuevas modalidades de articulación teoría–práctica. Ello supone el reto de transformar prácticas tradicionales de enseñanza en las que se visualiza a los alumnos como sujetos pasivo-receptivos del conocimiento que un maestro activo-directivo les transfiere, hacia prácticas en las que ambos personajes se vuelven co-constructores en una labor compartida. De hecho, pensamos que deberán promoverse actividades de retroalimentación entre profesores y alumnos con una doble finalidad: para romper con el rol de autoridad tradicional que se le adjudica al docente y para propiciar mayor participación y responsabilidad por parte del alumno en su propio proceso formativo (Rojas y Quesada, 1992). O, parafraseando a Lave (1996), enseñar es aprender en la práctica. En relación al tema de los alumnos, es sabido que en las condiciones curriculares actuales los alumnos están "divididos", es decir, se enfrentan a tal diversidad de puntos de vista acerca del evento psicológico, que algunos forman grupos que están de acuerdo con un punto de vista y se cierran a los otros; o se "ponen la máscara" del punto de vista teórico que maneja el profesor de la materia en turno. En el modelo pedagógico que promovemos, concebimos al alumno como un aprendiz dentro de una comunidad de práctica cuyo papel es activo, lo que le posibilita lograr elecciones e integraciones valiosas para su formación como profesional (cf. Lave y Wenger, 1991). Los maestros debemos pensarnos como guías y apoyo para propiciar esas integraciones, más que como colonizadores de la experiencia de los alumnos. Así, se pretende que en las prácticas de aprendizaje en las cuales los alumnos se inserten se promueva su responsabilidad y su creatividad para no reproducir solamente lo que el docente le pide, sino para darle sentido a su acción como futuro profesional. De igual manera, deberemos ser sensibles para respetar las integraciones que los alumnos deseen realizar con materias propuestas por otros claustros pero promoviendo la reflexión sobre el por qué de tales elecciones. Entonces, el papel del maestro en este planteamiento no es el de erudito, sino que adoptará el rol de interlocutor que más que proveer respuestas a sus dudas, participa en la construcción de reflexiones y de estrategias para enfrentar en forma colectiva y creativa la diversidad de problemas de la práctica. De acuerdo al señalamiento anterior de que el ejercicio profesional no puede reducirse a la “aplicación” del conocimiento sistemático, debemos planear de manera sistemática las actividades pero también debemos asegurar las oportunidades para que en las situaciones de intervención (investigación y servicio) puedan aprenderse las "formas de arte" que son un componente crucial de la práctica profesional madura y eficaz. De lo anterior se desprende la dificultad de precisar finamente y de antemano la naturaleza del conocimiento y de la intervención que requiere la práctica, en virtud de que adopta un carácter relativamente indeterminado, sujeto necesariamente a la dinámica particular de las comunidades de práctica social. Con este fin se ha pensado en la necesidad de espacios curriculares para ir haciendo el análisis del desarrollo de la propia comunidad de práctica y poder balancear el “curriculum de enseñanza” y el “curriculum de aprendizaje” (cf. Lave & Wenger, 1991). El reto de intentar cambiar las prácticas docentes tradicionales no significa tirar lo existente por la borda. Para muchos son reconocidas las habilidades que los alumnos de nuestra carrera desarrollan: la conducción de grupos, escritura de ensayos, producción de análisis a través de investigaciones, y otras más. No debemos caer en críticas radicales que pretenden partir de cero con modelos pedagógicos alejados de las prácticas docentes que por muchos años nos han caracterizado de manera positiva. La sensibilidad para reconocerlas y recuperarlas, así como para identificar formas novedosas de enseñanza y aprendizaje, deberán ser objeto de investigación y de análisis. Precisamente, la formación docente es una práctica que en nuestra carrera se ha llevado a cabo de manera no sistemática. Por lo común los maestros nos apropiamos de métodos tradicionales en los cuales hemos sido formados, tratamos de poner en práctica ideas que hemos leído o investigado, tomamos cursos para mejorar nuestro desempeño, o en la práctica cotidiana reconocemos qué nos resulta mejor al paso de los años. En el modelo pedagógico que promoveremos, pensamos al docente como alguien que debe continuar formándose para tal fin. Proponemos la organización de planes específicos de formación docente en los cuales analicemos nuestras prácticas y reflexionemos sobre las maneras idóneas, cercanas a nuestras posibilidades, de cambiar nuestro ejercicio como profesores. De hecho, hemos pensado en equipos de trabajo, más que en el desempeño aislado de cada uno de los docentes. Así por ejemplo, un profesor que esté impartiendo una materia teórica (en la cual se revisa material obtenido en situaciones de intervención) deberá coordinar actividades con otro maestro que está impartiendo una materia de práctica supervisada o de metodología. Los equipos de trabajo supondrán que el alumno no segmentará entre las materias, ni entre los maestros, sino que desarrollará actividades compartidas y complementarias. Para lograr un trabajo de este tipo, es necesario que los maestros despleguemos formas nuevas de coordinarnos en equipos de trabajo y maneras creativas de articular las actividades. Las actividades de formación docente deberán regularse no sólo para echar a andar el claustro, sino como un proceso continuo. Esto permitirá la formación dentro del claustro no sólo de los alumnos, sino también de los profesores, quienes llegarán no sólo a "impartir una materia" sino a ser parte de una comunidad de aprendizaje en formación y transformación. Lo anterior podría constituir una de las bases para la construcción del andamiaje que soporte a los estudiantes a lo largo de su trayectoria escolar, sino también en los procesos formativos del personal de nuevo ingreso al claustro, que favorezca su mejor incorporación dentro de este colectivo, el cual asume como reto la transformación de sus propias prácticas escolares, sin perder de vista el camino recorrido por sus integrantes. E) METODOLOGÍA Desde la aproximación sociocultural, consideramos que la metodología no puede reducirse al aprendizaje o enseñanza de un conjunto de métodos, sean de investigación o de intervención. La metodología se refiere a las diferentes modalidades de aproximación a los procesos que delimitan el "objeto de estudio". Tendría que ver tanto con las maneras en que podemos acercarnos a la comprensión de las prácticas sociales y las comunidades de práctica, como a los contextos básicos para la producción de significado y, al mismo tiempo, de aprendizaje, identidad y membresía (cf. Lave y Wenger, 1991). Nuestro punto de partida se centra en una perspectiva relacional donde las personas, las prácticas y el mundo se encuentran mutuamente relacionados; la cuestión metodológica contempla la forma particular en la que nos acerquemos, indaguemos y analicemos la relación de constitución mutua entre los diferentes escenarios sociales y las identidades de sus participantes, en las prácticas de investigación e intervención. El abordaje metodológico nos tendrá que dar cuenta de los diferentes procesos, prácticas y cambios sociales, las diferentes formas de vida y participación en contextos sociales en y a través de los cuales las personas se constituyen a sí mismas y a su mundo. El trabajo metodológico contemplaría dos vertientes: 1) La primera consistiría en el análisis crítico y la resignificación de los métodos de investigación e intervención existentes, de modo que los alumnos puedan apropiarse de ellos como recursos metodológicos significativos, luego de algunas modificaciones en su configuración, uso e interpretación. De entre las metodologías existentes, se privilegian las metodologías cualitativas donde se sustituye la respuesta por la construcción, la verificación por la elaboración y la neutralidad por la participación (cf. González Rey, 1997, 2002). Estas metodologías nos permiten restituir al individuo su cualidad de ser portador de una realidad social, es decir, una voz que no se limita a su propia experiencia, sino que pone en acto a una comunidad, un medio social y un tiempo histórico. Atribuye a los participantes la capacidad de constituirse en voceros de los procesos y contextos sociales integrando su realidad histórica y social. En este sentido, consideramos a los participantes como "agentes" co-constructores de los procesos en los cuales participan (cf. Giddens, 1984). Se incorpora una visión ética en el proceso de interacción con los otros, otorgándoles un papel importante en el proceso mismo, no como sujetos pasivos, sino en su carácter de "agentes" que se apropian de, influyen en y transforman la realidad. Además, reconocemos que nuestro papel y participación no son neutrales ni invisibles, ya que en el proceso de negociación se genera una interacción recíproca, un conocimiento mutuamente compartido y construido a partir de nuestra subjetividad (cf. Berger y Luckman, 1968). Si bien el investigador entra al campo con una idea de lo que le interesa investigar, esto no supone el cierre del diseño metodológico sólo a las informaciones directamente relacionadas con esa idea previa, pues la investigación implica la emergencia de lo nuevo en las ideas del investigador, proceso donde el marco teórico y la realidad se integran y contradicen de formas diversas en el curso de la producción teórica. La persona investigada deja de ser un sujeto de respuesta precisamente porque no es en nuestras preguntas donde depositamos la esperanza de obtener lo que nos interesa, sino en la construcción permanente y progresiva entre ambos, mediante la cual la ayudamos a que se adentre cada vez más en aspectos relevantes de su experiencia social, que no necesariamente están organizados de forma acabada en sus elaboraciones al inicio del estudio. En este sentido, es necesario incorporar la negociación y el consentimiento informado con los participantes en los diferentes escenarios de práctica. Así, los instrumentos metodológicos serán los medios a través de los cuales nos acercamos a entender los procesos de construcción de las personas. Por tanto, no representan una vía directa para la producción de resultados finales, sino un medio para la producción de indicadores. El dominio de los instrumentos, más que un fin en sí mismo, es un momento de la construcción teórica, un momento de la comunicación profesor–alumno (investigador–persona investigada; profesional–cliente) en el proceso de construcción de significado dentro de una relación significativa para ambas partes y una expresión personal de quien los usa. Como señalamos anteriormente, las metodologías cualitativas (etnografía, biografía, estudios de caso, teoría fundamentada y fenomenología) permiten la aproximación a los procesos de construcción y negociación del significado (cf. Devereaux, 1990; Shotter, 1992; Banister, Burman, Parker, Taylor y Tindall, 1994). Desde la perspectiva de la psicología sociocultural no se analizarían sólo diversas prácticas sociales, sino también el propio quehacer del psicólogo. Sin duda nos veríamos beneficiados con el empleo de las metodologías cualitativas para analizar la reconstrucción de identidades, de procesos familiares, comunitarios y de prácticas sociales específicas, porque permiten acceder al punto de vista de los participantes, a sus percepciones, valoraciones y prácticas, profundizando en algunos significados de su experiencia personal, para comprender en la proximidad con ellos algunos de los momentos en su trayectorias de vida, los ámbitos de referencia en torno a la problemática o problemáticas que llegasen a señalar, las expectativas, vivencias y significados desde los cuales van construyendo su subjetividad. No descartamos la posibilidad de hacer uso de métodos estadísticos, los cuales podrían recuperarse en el proceso de construcción, análisis e interpretación de la información. 2) La segunda vertiente del trabajo metodológico nos remite a la creación de nuevos métodos que logren, como ha sugerido Greenfield (2000), salvaguardar la perspectiva de los sujetos de modo que esté presente en la definición del problema, los métodos y la interpretación de los resultados de la investigación o intervención. (Ambas líneas serán parte de la orientación fundamental del trabajo en los seminarios de integración metodológica). En este sentido nos vemos en la necesidad de ir construyendo estrategias metodológicas acordes a los diferentes contextos de práctica social y formas de interacción de los individuos. Al mismo tiempo, hacer una reflexión crítica sobre un objeto de estudio que a veces no es fácil separarlo del sujeto que estudia, es complejo, es difícil tomar distancia porque muchas veces traza con nuestra historia y con nuestras vivencias a lo largo del proceso, lo cual se vuelve más complicado, pero nos obliga a la creatividad en el propio proceso de investigación o intervención. F) ÁREAS DE SERVICIO El servicio social visto desde un enfoque sociocultural Las áreas de servicio para el quehacer profesional del psicólogo son las grandes esferas de la realidad humana en las que se sustentan diversas prácticas sociales necesarias para el desarrollo de los individuos, entre ellas: la salud, la educación, la familia, el trabajo, el tiempo libre, etc. En nuestra propuesta nos preguntamos cómo integrar la docencia y la investigación para la planeación de estrategias de servicio social en dichas áreas. Empezamos por señalar que, frecuentemente, los profesores en la carrera de psicología manejamos significados implícitos sobre la noción de “servicio social”. Como bien sabemos, las llamadas áreas aplicadas se asimilaron como servicio social, de manera que los estudiantes “practicaban” al mismo tiempo que cumplían con la obligación de retribuir sus conocimientos hacia la sociedad. A lo largo del tiempo no hemos reflexionado sobre qué entendemos por la noción de servicio social y cómo impulsar su significado en la formación de nuestros alumnos. Nos queda claro que es una función que la Universidad debe cumplir en aras de “retribuir”a la sociedad que la mantiene. Una consecuencia de ello es que, por lo general, los alumnos no se enteran de que están proporcionando su servicio social y sólo piensan que están cursando una materia más. La falta de compromiso o la ausencia de un vínculo de responsabilidad ética con las poblaciones en que se interviene se vuelven problemas importantes. Las actividades de servicio social responden a la articulación que debe existir entre la universidad y la sociedad. Alcaraz (1999) resume cómo en la historia de la psicología en México se pasó de un ejercicio disciplinar enfocado al ejercicio privado, hacia el fomento de la intervención en poblaciones desfavorecidas. Una premisa central es que el psicólogo no podrá resolver problemas económicos, pero sí enfrentarse a situaciones que derivan de la pobreza y ayudar a las personas a que encuentren formas de superación. Esta es una primera articulación entre sociedad y universidad para definir el sentido del servicio social: el papel de mediación que cumplen las prácticas profesionales orientadas a satisfacer necesidades que tienen grupos mayoritarios de la sociedad o grupos desfavorecidos económicamente. La segunda articulación se refiere a lo que Marín (1993) señala: la relación obligada entre universidad y sociedad con el fin de comprender el sentido de una profesión en su contexto social. Desde este referente, el servicio social es un espacio propicio para profundizar en el conocimiento de las condiciones en que viven las personas así como de sus necesidades, lo cual a su vez nos permite comprender su papel potencial en la formación de profesionales. De acuerdo con lo anterior, las competencias profesionales para el servicio social sólo pueden ser definidas a partir de la articulación entre universidad y sociedad. No pueden ser un ejercicio profesional abstracto sin referente empírico, pero tampoco pueden ser un mero ejercicio práctico sin quehacer analítico. Como profesores que tenemos a nuestro cargo profesionistas en formación, mismos que participan en actividades de servicio social, estamos obligados a trabajar de manera profunda la relación entre la docencia, el servicio social y la investigación con la intención de volver compleja la relación entre universidad y sociedad. En el curriculum de psicología de nuestra escuela una constante en el proceso de formación de los alumnos es la separación entre la teoría, la investigación y la práctica (aunque supuestamente no debería ser así). Por lo general se procede bajo la lógica de enseñar aspectos teórico-metodológicos antes de ingresar en un campo de investigación o de intervención. Así, se dedica un semestre, previo a la intervención, para revisión de aspectos teóricos. Un resultado común es que los alumnos se desempeñan de acuerdo a los requisitos de cada materia, sea teórica o aplicada, pero sin una articulación favorable. Esto tiene el peligro de que las intervenciones realizadas se limiten a ser de tipo técnico, frecuentemente sin una vinculación con un proceder analítico. Desde una propuesta de tipo sociocultural, los docentes debemos enfocar la formación teórica de los alumnos no sólo como ejercicio retórico o de conocimiento de contenidos abstractos, sino impulsar el que aprendan cómo dirigirla hacia procesos de intervención. Lo anterior supone diseñar estrategias de intervención manteniendo siempre un vínculo entre el análisis teórico, metodológico y la práctica. En términos prácticos eso significa que la intervención, como se apunta arriba, debe acompañarse de procesos de reflexión, es decir, que las actividades realizadas deben sustentarse en el material teórico revisado y ser analizadas por equipos de trabajo bajo la luz de perspectivas teóricas propuestas. Para el nuevo curriculum proponemos que el servicio social continue integrado al plan de estudios, dentro de las materias que tienen un carácter de práctica supervisada. Ello dará oportunidad a que el servicio social continúe siendo una práctica profesionalizante y no sólo una actividad dirigida a cubrir cierto número de créditos. Por otro lado, los profesores también debemos fomentar habilidades para la investigación que favorezcan la adecuación de la intervención a las necesidades y perspectivas culturales de la población con la que se trabaja. En psicología este es un punto crucial pues es bien sabido que mucha de la teoría y de la tecnología que se produce en esta disciplina proviene de contextos ajenos a la realidad sociocultural de nuestro país. El objetivo debe ser no sólo la adecuación de dichos aspectos, sino la creación de formas de intervención apropiadas a las demandas sociales de poblaciones mexicanas. Así, vislumbramos el servicio social no sólo como la oportunidad y la obligación moral que los universitarios tenemos de brindar apoyo psicológico a poblaciones desfavorecidas, sino como contexto idóneo para el desarrollo de investigación y de estrategias de intervención que tomen en cuenta la perspectiva cultural de los individuos con los que trabajamos. De igual manera, es un espacio para el ejercicio de competencias que capaciten a los futuros profesionales de la psicología para vincularse con el mercado de trabajo, es decir, para adquirir destrezas profesionales que después les servirán para vincularse con el empleo. Entonces, concebimos los espacios de servicio social como contextos propicios para el análisis y la creación de prácticas profesionalizantes situadas. De acuerdo con esto, nuestros objetivos serían: conocer las demandas institucionales que hay en nuestra sociedad hacia el psicólogo; indagar los estados de conocimiento nacionales e internacionales sobre los análisis y las maneras de abordar en la intervención diversas problemáticas sociales; caracterizar las poblaciones o grupos sociales en los cuales se pide la presencia de los psicólogos, y diseñar los procedimientos de intervención posibles. A manera de listado, pensamos las áreas de servicio como: 1)Espacios de conocimiento de la práctica social de personas concretas y de la práctica profesional del psicólogo. 2)Espacio intersticial para la construcción de actividades de aprendizaje pero en estrecho vínculo con los contextos de práctica social. 3)Espacio para caracterizar y analizar las demandas sociales que hay en torno a la psicología y las prácticas de constitución del psicólogo como profesional. 4)Espacio para la vinculación necesaria entre procesos de teorización, investigación e intervención. La elección de las poblaciones para la realización de servicio social debería ser, por otro lado, una cuestión bien reflexionada. No se trata de elegir una población simplemente por el requisito de cubrir el servicio social, o para desarrollar el trabajo aplicado dentro de un plan de estudios. Es necesario elegir poblaciones que: a) tienen una demanda real (no impuesta) de servicios psicológicos, b) no tienen la capacidad económica de cubrir el costo de los servicios, c) involucran a un número importante de individuos en comunidades específicas, d) representan para la psicología un campo fértil para la indagación y la propuesta de estrategias de trabajo y, e) favorezcan el desarrollo de competencias profesionales que los egresados de la carrera de psicología podrán después ofrecer en su vínculo con el mercado de trabajo. Áreas de intervención teórica, metodológica y de servicio social Desde nuestra perspectiva, son cuatro las áreas de intervención que hemos perfilado como posibles de abordaje: la salud, la familia, la educación y la comunidad. Se trata de áreas no excluyentes sino fuertemente entrelazadas que ofrecen al psicólogo cultural la oportunidad de trabajar con distintas poblaciones en una diversidad de escenarios y espacios físicos. En el plan curricular que proponemos, establecemos una vinculación fuerte entre materias teóricas, metodológicas y de práctica supervisada. En los espacios de formación teórico–metodológica, los alumnos deberán trabajar sobre información derivada tanto de revisiones de estados de conocimiento sobre problemáticas específicas, como de información que obtengan en los escenarios de práctica supervisada. De igual manera, el diseño de estrategias de intervención y de métodos de investigación serán concebidas de manera interdependiente con la teoría. La salud: Tal y como se plantea por la Organización Mundial de la Salud, la salud no se cinrcunscribe al nivel fisiológico del individuo, sino que se concibe como el estado de bienestar general e integral de la persona, es decir, tanto físico, como mental y de comportamiento. En la actualidad está cada vez más aceptado que no podemos pensar una disfunción orgánica separada de las cuestiones mentales y emotivas. De ahí el planteamiento de que la salud y la enfermedad constituyen una unidad psicosomática. Como área para el desarrollo de una perspectiva profesionalizante, en el claustro de procesos socioculturales abordaremos la salud a partir de subáreas como las siguientes: la salud reproductiva, la vida en pareja y la salud, prácticas de riesgo reproductivo y sus efectos psicológicos, procesos de salud y de género, interdisciplina con otros profesionales de la salud, maltrato infantil, entre otras. Esperamos incorporarnos junto con los alumnos a centros de salud como hospitales, clínicas de salud públicas y centros comunitarios para atención a la población. Recuperaremos interpretaciones médicas y sociológicas en torno a procesos de salud y propondremos formas de intervención construidas tomando en cuenta las perspectivas culturales de los usuarios de tales instituciones. La familia. La familia en México es un área que no se ha explorado lo suficiente y mucho menos se ha tocado en su diversidad y en sus cambios. La psicología tiene que adecuar su perspectiva y abrirse a la diversidad de organizaciones familiares para poder situar local y culturalmente sus particularidades en nuestra sociedad plural y multicultural. Sabemos que en la familia suceden un abanico considerable de procesos tales como: prácticas de constitución de la paternidad, prácticas de crianza y socialización infantil, desarrollo del lenguaje, construcción de identidad social y de género, competencia social, entre otros. Cada vez más las familias están demandando la ayuda del profesional de la psicología para enfrentar problemáticas que tienen en la actualidad. En nuestra propuesta, los alumnos tendrán una formación que los capacite para conocer a las familias mexicanas y sus diversas demandas considerando sus condiciones culturales de vida. En las prácticas supervisadas abordaremos a las familias desde instituciones como la escuela, los espacios de salud pública, los centros comunitarios y en los hogares mismos. La escuela para padres, la clínica, la atención al desarrollo infantil y adolescente, serán algunas de las estrategias de intervención a desarrollar. La educación. La escuela en sus diferentes niveles es uno de los principales referentes para miles de individuos, además de la familia. Los discursos públicos resaltan frecuentemente los problemas asociados a la educación (por ejemplo la falta de sentido de la escuela para los jóvenes, bajos desempeños escolares, deserción escolar), pero poco se dice sobre qué se está haciendo para solucionarlos. En nuestra perspectiva, estamos interesados en abordar a la escuela desde aspectos como: procesos y cultura estudiantil, género y sexualidad, socialización y crecimiento personal, discursos sobre la educación en programas educativos, el papel de los padres en la escuela, la formación docente, entre otros. Los alumnos en nuestro claustro también desarrollarán competencias profesionales que los capacitarán para insertarse en el ámbito educativo tales como: atención clínica del alumnado, asesoría y formación a padres y docentes, mediadores en la solución de conflictos, promoción del desarrollo personal a través de atención individual y de grupo. La comunidad. La familia y la escuela no pueden comprenderse sin acudir a contextos sociales más amplios donde asuntos de diferenciación y organización social del país están en juego. Ello vuelve relevantes los sucesos de migraciones poblacionales y de identidades locales (i.e. étnicas, vecinales, etc.), las problemáticas a las que se enfrentan en la vida urbana (de acceso a los recursos y bienes públicos) como son la vida en la calle, el llamado sector informal que afecta la relación de estas poblaciones con la población mayor, incluyendo las cuestiones de vivienda, anomia o cohesión social y cómo el individuo se muestra en su pertenencia a y participación en comunidades más allá del espacio familiar. El psicólogo desde un enfoque cultural también estará capacitado para insertarse en comunidades urbanas e indígenas, centros de salud estatales o comunitarios, consejos y asambleas vecinales, organizaciones no gubernamentales, centros de atención a la tercera edad, entre otros. Su papel como soporte de procesos organizacionales, de mediador social, de promoción de la salud, son algunas de las estrategias de intervención que resaltaremos. Es importante señalar que tanto las áreas generales de servicio como los ámbitos particulares en los que se llevan a cabo, a través de las prácticas sociales en las que se implican las personas, se encuentran interrelacionados (cf. Hojholt, 1997). Esto implica un cuestionamiento a la separación tradicional de las áreas dentro de la Psicología; si bien esa separación ha significado una utilidad operativa en tanto ha permitido la especialización del conocimiento y el desarrollo de estrategias específicas de intervención, no propicia una visión integral de la disciplina psicológica. F) CONCLUSIONES Los lineamientos de la propuesta de formación que hemos expuesto en este documento son el resultado de un largo proceso de trabajo académico de un grupo de profesores de la FES Iztacala. Se plantean bajo el supuesto de que un nuevo curriculum debe asentarse en una visión que reconozca y asuma plenamente la pluralidad de la psicología y de su ejercicio profesional, sin sacrificar la coherencia interna de las propuestas de formación que se ofrezcan. Hemos puesto un gran énfasis en la necesidad de que los psicólogos podamos entender, e incorporar productivamente en nuestras prácticas, las perspectivas culturales de las personas con las que trabajamos (en la investigación o las diversas modalidades de intervención). Esto quiere decir que asumimos el compromiso de ofrecer una formación profesional significativa, en términos de sus posibilidades reales de funcionar como capital cultural del futuro profesionista. También significa, y esto no es menos importante, apostar por un trabajo en contra de la tendencia ascendente a convertir la labor profesional del psicólogo en un ejercicio predominantemente técnico (aprender a usar todo instrumento nuevo de diagnóstico, evaluación o intervención disponible en el mercado) y ecléctico (lo importante es producir resultados, usando cualquier cosa disponible dentro del arsenal). Esta postura deriva de que la formación sólo puede ser significativa si está basada en una sólida perspectiva cultural de las condiciones de producción y de uso de cualquier artefacto incorporado a la práctica profesional. Sólo rompiendo con una visión técnica y ecléctica de la formación se puede lograr que sea significativa. Para lograr este tipo de formación, no basta con convertirse en la filial de cualquier escuela o corriente psicológica. Es necesario construir una comunidad de psicólogos culturales embarcada en un esfuerzo colectivo de investigación, de auto-formación y de construcción de modalidades de intervención dentro de condiciones sociales concretas, simultáneamente abierto a la diversidad de fuentes (tanto disciplinarias como de ejercicio profesional) que pueden alimentar ese esfuerzo, como crítica en el proceso de apropiárselas y reformularlas para usarlas de una manera contextualizada social, cultural e históricamente. BIBLIOGRAFIA Alcaraz, R. V. M. (1999). Retos para una sociedad que no ha sabido superar sus retrasos. Conferencias magistrales LXV Asamblea General del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología. Guanajuato, México. Baerveldt, C. (1999) "La psicología cultural como el estudio del significado. Algunas consideraciones metodológicas". Psicología y Ciencia Social. Vol. 3, Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M., Tindall, C., (1994). Qualitative Methods in Psychology. A Research Guide. Buckingham: Open University Press. Berger, P.L. y Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. Bruner, J. (1991): Actos de Significado. Más allá de la Revolución Cognitiva. Madrid: Alianza Editorial. Castoriadis, C. (1988): La Institución Imaginaria de la Sociedad. Vol II. El Imaginario Social y la Sociedad. Barcelona: Tusquets Editores. Cole, M. (1996). Cultural psychology. A once and future discipline. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press. Devereux, G., (1990) De la ansiedad al Método en las Ciencias del Comportamiento. México, Siglo XXI Editores. Domingo, J.M. (2000). Psyche, ethos y demos: aproximación política a la psicología cultural. Anuario de Psicología, 31, 4, 79-107. Dreier, O. (1999): "Trayectorias Personales de Participación en Contextos de Práctica Social." Psicología y Ciencia Social, Vol 3, No. 1, pp. 28-50. Elliot, A. (1997). Sujetos a nuestro propio y múltiple ser. Buenos Aires: Amorrortu. Giddens, A. (1984): The Constitution of Society. Outline of the Theory of Structuration. Berkeley & Los Angeles: University of California Press. González Rey, F. (1997). Epistemología cualitativa y subjetividad. La Habana: Pueblo y Educación. González Rey, F. (2002). Investigación cualitativa en psicología. Rumbos y desafíos. México: International Thompson Editores. Greenfield, P. (2000). Three approaches to the psychology of culture: Where do they come from? Where can they go? Asian Journal of Social Psychology, 3(3), 223-240. Hannerz, U. (1992). Cultural complexity. Studies in the social organization of meaning. New York: Columbia University Press. Hojholt, K. (1997) "Child development in trajectories of social practice". Trabajo presentado en la Conferencia Bianual de la Sociedad Internacional para la Psicología Teórica, Berlín. Holland, D. & Lave, J. (2001). History in person. En: D: Holland & J. Lave (Eds.) History in person. Enduring struggles, contentious practice, intimate identities. Santa Fe, New Mexico: School of American Research Press. Lave, Jean. & Wenger, E. (1991): Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press. Lave, J. (1993): "The Practice of Learning". En S. Chaiklin & J. Lave (Eds.): Understanding Practice: Perspectives on Activity and Context. (pp. 3-32) Cambridge: Cambridge University Press. Lave, J. (1996). Teaching, as learning, in practice. Mind, Culture and Activity, 3, 149-164. Marín, M. D. (1993). La formación profesional disciplinaria: vías alternas en el campo ante los cambios. En: A. de Alba (compiladora), El curriculum universitario de cara al nuevo milenio. México: UNAM, Centro de Estudios sobre la Universidad. Ohnuki-Tierney, E. (2001). Historicization of the culture concept. History and Anthropology, 12(3), 213-254. Ortner, S. (1994). Theory in anthropology since the sixties. En: N.B. Dirks, G. Eley & S. Ortner (Eds.) Culture/Power/History. A reader in contemporary social theory. (pp. 372-411) Princeton, N.J.: Princeton University Press. Rogoff, B. (1990): Apprenticeship in Thinkung. Cogntive Development in Social Context. New York: Oxford University Press. Rojas, F., Gilda y Quesada C., Rocío. (1992) “El aprendiz: Polo olvidado en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Perfiles Educativos, núm. 55-56, pp. 54-60 Schön, D.A. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós/MEC. Shotter, J. (1992) “Getting in Touch”: The Meta-Methodology of a Posmodern Science of Mental Life” En: S. Kvale (De.) Psychology and Posmodernism. (pp. 58-73) Newbury Park, California: SAGE Publications Inc. Shweder, R.A. (1990): "Cultural Psychology -What is it?". En: J.W. Stigler, R.A. Shweder & G. Herdt (Eds.): Cultural Psychology. Essays on Comparative Human Development. (pp. 1-43) New York: Cambridge University Press. Shweder, R. A. (1995a). "True Ethnography: The Lore, The Law, and the Lure". En: R. Jessor, Anne Colby & R. A. Shweder (Eds.): Ethnography and Human Development: context and meaning in social Inquiry. (pp. 15-52) Chicago: University of Chicago Press. Shweder, R. A. (1995b). "Quanta and Qualia: What Is the "Objet" of Ethnograpic Method?". En: R. Jessor, Anne Colby & R. A. Shweder (Eds.): Ethnography and Human Development: context and meaning in social Inquiry. (pp. 175-182) Chicago: University of Chicago Press. Shweder, R.A., Goodnow, J., Hatano, G., LeVine, R.A., Markus, H. & Miller, P. (1998): The Cultural Psychology of Development: One Mind, Many Mentalities. In W. Damon & R. M. Lerner (eds.): Handbook of Child Psychology. Vol 1: Theoretical Models of Human Development. (pp. 865-937) New York: John Wiley & Sons. Valsiner, J. (1998). The guided mind: a sociogenetic approach to personality. Cambridge: Harvard University Press. Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Wertsch, J.V. (1988): Vygotsky y la Formación Social de la Mente. Barcelona: Paidós. |
| silvar@servidor.unam.mx, tgg@servidor.unam.mx |
¡ATENCIÓN! |
| Para tener acceso al contenido de los subprogramas profesionalizantes favor de establecer contacto con el responsable del Subprograma:
acuevas@campus.iztacala.unam.mx |