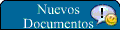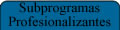4. SUBPROGRAMA PROFESIONALIZANTE: PROCESOS EN ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA |
| Leticia Sánchez Encalada INDICE Introducción 1.Fundamentación del subprograma profesionalizante “Procesos en Orientación psicopedagógica”. INTRODUCCIÓN La reciente demanda de los Departamentos de Orientación en los Centros Educativos crea la necesidad de formar profesionistas en el campo de la educación para desarrollar una labor evaluadora y de ayuda personalizada hacia la consecución del desarrollo personal y de madurez en la integración social y laboral del alumno. En la actualidad existe una deficiente formación de los orientadores pues es común encontrar desempeñando funciones de orientación a economistas, médicos, odontólogos, profesores normalistas y abogados, así como una considerable cantidad de psicopedagogos y psicólogos, sin que ninguno de estos profesionistas se les haya formado específicamente para ser orientadores, la acción orientadora sólo podrá llevarse a cabo en la medida en que el orientador este formado para: Ayudar a un individuo para que sea capaz de elegir y prepararse adecuadamente a una profesión o trabajo determinado. Ayudar a un estudiante a resolver los problemas que su vida académica le plantea, especialmente el de elegir los contenidos y técnicas de estudio. Ayudar a los estudiantes para que puedan trabajar eficazmente en la institución escolar y prepararse adecuadamente para la vida. Considerando lo anterior la formación del Orientador Escolar incluiría dos significaciones: problemas académicos de los estudiantes y asesoría integral del alumno. Es indispensable que la formación de los orientadores se mantenga de manera constante en evolución y perfeccionamiento obligado por tres grandes exigencias: por un lado, el incremento acelerado y el cambio vertiginoso del conocimiento científico y en los productos del pensamiento, la cultura y el arte de la comunidad social por otro, la evolución de la sociedad también acelerada de sus estructuras materiales, instituciones y formas de organización de la convivencia que ocasiona de manera inevitable un cambio de las formas de pensar, sentir y actuar de las nuevas generaciones y el desarrollo propiamente dicho del quehacer profesional del orientador, que lo obliga a capacitarse para intervenir, experimentar y reflexionar sobre su propia práctica y sobre el valor y pertinencia del proyecto educativo que desarrolla (Departamento de Aplicación y Desarrollo de Instrumentos de Orientación Educativa). La actividad docente en la UNAM se apega a normas, principios, criterios y políticas que rigen la vida académica de la institución. Estos conceptos se encuentran definidos en la legislación universitaria que desde 1988 se incluye el marco institucional de docencia donde se señala: “La función del docente debe estar vinculada con la inquietud y problemas de su tiempo y de la sociedad en que se desarrolla. Nuestra universidad debe instruir, educar y formar individuos que sirvan al país. Pretendemos preparar alumnos competentes, informados, dotados de sentido social y conciencia nacional que actúen con convicción y sin egoísmo, que pretendan un futuro mejor en lo individual y en lo colectivo. Esto solo se logra en un ambiente de libertad, sin prejuicios, dogmas o hegemonías ideológicas” Para contribuir a la formación de profesionales en orientación educativa y ante los retos de la modernidad se considera la necesidad de integrar en un área de actualización, el objetivo de ésta es contar con programas sustentados en las necesidades de los orientadores y de la institución, así como los avances teórico metodológicos de la disciplina, por medio de sistemas presenciales, abiertos y a distancia utilizando los adelantos de la electrónica, el cómputo y las telecomunicaciones. A fin de coadyuvar a mejorar su práctica profesional y en consecuencia incidir en la orientación de los estudiantes. El orientador es una persona que forma parte de su propio proyecto, al construir un paradigma de su profesión encaminado a integrar sus conocimientos en un marco científico con fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos sin perder la concepción de sí mismo como profesionista y de su institución como un todo social. Como agente educativo debe tener conciencia de sí mismo como persona sobre su rol, institución, la organización, la sociedad y su compromiso con el individuo o grupo. Cumple una función social al apoyar con sus recursos teóricos, metodológicos y técnicos de los individuos. Se espera de él que sea buen colaborador, que lleve a cabo las acciones que le encomiendan sin olvidar que como agente educativo debe tener una concepción institucional, sobre las políticas, planes, programas, sistemas, etc. Frente a la importancia que tiene la educación en las sociedades modernas, la Orientación Educativa adquiere un papel fundamental como proceso educativo que dirige sus acciones y fines a los jóvenes, con el objeto de brindarles herramientas intelectuales que les permitan conocer, aprender y construir formas de vida satisfactorias a partir de sus potencialidades pedagógicas, psicológicas y socioeconómicas. Por consiguiente el objetivo de este capítulo es presentar las características esenciales que integrarán el subprograma profesionalizante en Orientación Psicopedagógica, destacando el Perfil del psicólogo como orientador, los principales modelos utilizados en la Orientación Educativa y Psicopedagógica, así como algunas estrategias, métodos de evaluación e intervención considerados en los diferentes modelos, y finalmente se presentará un breve análisis sobre la Situación actual y perspectivas de la Orientación Educativa en México. 1. FUNDAMENTACIÓN DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZANTE “PROCESOS 1.1 Conceptualización de la Orientación Educativa Existen diversas definiciones de la Orientación, el término está relacionado con la ayuda, como constructo educativo implica proporcionar experiencias que permitan a las personas conocerse a sí mismas. La mayoría de las definiciones coinciden en que es un proceso de ayuda profesionalizada hacia la consecución de la promoción personal y madurez social. La palabra orientación (guidance) se relaciona con los conceptos de guía, gestión, gobierno, en este sentido el orientador es la persona que dirige a los alumnos hacia ciertas finalidades educativas y vocacionales. Específicamente orientar es en esencia guiar, conducir, indicar de manera procesual a las personas a conocerse a sí mismas y al mundo que las rodea, apoyar a las personas a clarificar la esencia de su vida, a actuar de manera responsable, tanto en su actividad laboral como en su tiempo libre. Las funciones de la orientación pueden enfocarse a diferentes aspectos, la orientación como un servicio integral, abarca sistemas organizados y procedimientos útiles que ayudan al escolar a conocerse a sí mismos. La orientación como un proceso, implican una serie de pasos progresivos hacia la consecución de un objetivo. La orientación como ayuda conlleva el propósito de prevenir, mejorar o solucionar los problemas y obstáculos ante los que el hombre se enfrenta. La orientación como ayuda personalizada o individualizada a estudiantes o personas con problemas se le denomina couseling. En conclusión los objetivos centrales de la orientación son: Desarrollar al máximo la personalidad Mínimamente la acción orientadora debe centrarse en: ayudar a los educandos a valorar y conocer sus propias habilidades, aptitudes, intereses y necesidades educativas, conocer los requisitos y oportunidades tanto educativas como profesionales, ayudar a los alumnos a conseguir adaptaciones y ajustes satisfactorios en el ámbito personal y social. El desarrollo de la Orientación Educativa ha estado influido por una serie de factores, se pueden señalar los siguientes: a)Factores de tipo sociocultural y sociopolítico 1.2 Funciones de la Orientación Dentro de las funciones básicas de la orientación se pueden señalar las siguientes: 1.Función de ayuda para que el orientado consiga su adaptación, para prevenir desajustes y adoptar medidas correctivas. 2.Función educativa o correctiva: Integra esfuerzos de padres, maestros y administradores 3.Función asesora y diagnosticadora: intenta recoger todo tipo de datos de la personalidad del orientado 4.Función informativa sobre la situación personal y del entorno y sobre las opciones que la sociedad ofrece al educando (programas educativos, instituciones a su servicio, carrera y profesiones que debe conocer. 5.Funciones Generales de la orientación: Conocer a la persona y ayudarla para que por sí misma y de modo gradual obtenga un ajuste personal y social. Informar en los ámbitos educativos, crear servicios de diagnóstico, proporcionar experiencias que faciliten el aprendizaje, saber informar, guiar y aconsejar. (Ver fig. 1)
1.3 Servicios de la Orientación: a)Servicio de guía en el momento de ingreso en la institución escolar, para informar sobre planes de estudio y organización escolar. b)Servicio de evaluación: estudia el desarrollo individual bajo la perspectiva de la psicología evolutiva y las diferencias individuales. Proceso evolutivo del alumno a lo largo de su escolaridad, estudio de casos y de los registros acumulativos, enmarcados en el diagnóstico psicopedagógico. c)Servicio de Consejo: que a través de una relación personalizada con un consejero, quien trata de ayudar al orientado a conocerse mejor a sí mismo, a hacer buenas elecciones, a tomar decisiones responsables y a resolver conflictos menos graves. d) Servicio de Información: divulga todo tipo de información útil para el alumno, principalmente sobre aspectos laborales, la transición del mundo escolar al mundo laboral. 2. ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA ORIENTACIÓN 2.1 Antecedentes y precursores El concepto actual de orientación y sus distintos enfoques teóricos y prácticos vienen a ser el resultado de la influencia de una serie de acontecimientos y aportaciones que se han producido a lo largo del siglo XX. No obstante, la acción de orientar es un hecho natural que ha estado siempre presente en todas las culturas y ha sido necesaria a lo largo de la historia para informar a las personas o ayudarlas a desarrollarse e integrarse social y profesionalmente. Algunos antecedentes se remontan a los orígenes mismos de la humanidad, aunque las primeras pruebas documentales se encuentran en la cultura clásica griega. Sócrates defiende desde su pensamiento filosófico uno de los objetivos clásicos de la orientación como es el conocimiento de sí mismo. 2.2 Surgimiento de la Orientación Educativa y Profesional Prácticamente se inicia con el modelo de Frank Parsons, en 1908, quien interesado en los problemas laborales, introduce el modelo de orientación profesional, simultáneamente surge un interés específico por la infancia con problemas de desarrollo y retraso escolar. En el modelo de orientación profesional se trabaja con dos factores operativos mínimos: 1) Análisis de la persona para conocer las capacidades, intereses y temperamento y 2) Análisis de la tarea, para que el orientado conozca los requisitos, oportunidades de varios tipos de trabajo. Los antecedentes de la orientación Profesional, tienen sus antecedentes a mitad del siglo XIX, en países como Alemania, Inglaterra y Francia. A principios del siglo XX, vemos a esta actividad dentro del ámbito escolar en Estados unidos, en donde se desarrolló con un carácter institucional. En 1935, la Asociación de Profesores de Nueva York definió la orientación como un:”Proceso, de asistencia individual en el ajuste de la forma de vida. Esta es necesaria en el hogar, la escuela, la comunidad y en todas las etapas del ambiente individual” (Shertzer y Stone, 1992). La influencia que la Orientación ejerció en la educación en Estados Unidos, tuvo sus repercusiones en otros países como: Argentina, Brasil, México. 2.3 Surgimiento y Desarrollo de la Orientación en México En la segunda década del siglo XX dio surgimiento la Orientación en México, con la reestructuración de la enseñanza media y con la separación entre la escuela secundaria y la escuela preparatoria (1926), se organizaron en la Secretaría de Educación Pública, las áreas de investigación psicopedagógica, de clasificación de la información profesiográfica y de métodos de selección escolar. La SEP en 1932, puso en marcha el proyecto de orientación vocacional, las tendencias marcadas por la Orientación profesional llevaron a que, en 1937, la Escuela Nacional de Maestros, iniciara la selección de aspirantes a la carrera de profesor, aplicando métodos de selección profesional y en 1939, inicia sus funciones el Instituto Nacional de Pedagogía, con su sección de Orientación Profesional. La necesidad por contar con profesionales en el terreno de la orientación, condujo a la preparación de especialistas dedicados a esta actividad. El primer programa de orientación educativa y vocacional se presentó en 1950 y alrededor de 1051 y 1952, las actividades de Orientación se instituyen, tanto en el IPN, en el Instituto Nacional de Pedagogía, como en la UNAM. La orientación se realizaba mediante la aplicación de estudios sociotécnicos, el diagnóstico y un pronóstico, de casos personales enfocados al ambiente social. También se incluía orientación sobre mercado de trabajo y actividades que llevaran al alumno a la reflexión de sus capacidades y limitaciones, con el fin de lograr una elección vocacional acertada de acuerdo a sus intereses, además se trataba de evitar la deserción y el fracaso profesional. Para lo cual, se exploraba también el núcleo familiar y social. En 1953, se realiza la primera reunión sobre problemas que plantea la Orientación educativa y profesional subrayando el carácter de proceso ininterrumpido que debe tener la orientación a través de las diversas etapas educativas, posteriormente se crea en la UNAM, el Servicio de Psicopedagogía y el Departamento de Orientación en la ENP y en la SEP el Departamento de Orientación Escolar y Profesional. Con la creación de la Comisión Especial de Orientación Profesional en 1960, se lleva a cabo un plan de formación de orientadores del magisterio. Simultáneamente se incrementaron las investigaciones acerca de los problemas psicopedagógicos y ambientales con el propósito de explicar las fallas escolares de los alumnos, así como los factores psicológicos, académicos y socioculturales que afectan a los estudiantes de las escuelas profesionales, también, aquellos relacionados con problemas de la personalidad que interfieren el desarrollo de las potencialidades de los alumnos. La reforma del plan de estudios de bachillerato, llevada a cabo en 1964, incorpora el ciclo de 3 años, y por las características del plan de estudios cobra especial relevancia el papel de la orientación en el apoyo a la toma de decisión del estudiante. La reforma educativa de los 70’s incluía entre otras cosas la importancia de que la evaluación de los conocimientos no solo se hiciera de manera cuantitativa, sino también cualitativa, se enfatizó así la relevancia de la orientación en todos los niveles de la enseñanza. La Dirección General de Orientación Vocacional, se creó en 1973, con el propósito de ofrecer orientación escolar, vocacional, profesional y ocupacional de los alumnos de enseñanza media y superior de la UNAM, así como favorecer su adaptación comunitaria e individual (Ríos, 2002). A inicios de 1980 la Orientación en México toma la denominación de Orientación Educativa, en donde se proponen alternativas para dar solución a problemáticas sociales con herramientas y acciones concretas, enmarcadas en programas, técnicas y procedimientos ubicados en la realidad de la nación. Un aspecto relevante es la diversificación del objeto sujeto de atención, no sólo el alumno, sino la comunidad escolar, familiar y social. La transición de carácter laboral de los orientadores de la DGOSE (1999) a la rama académica, ha generado mayor interés por los temas educativos, por el análisis curricular y por modelos alternativos que permitan a los alumnos la satisfacción de sus necesidades de orientación, a partir de diversas aportaciones provenientes principalment del campo de la Psicología Educativa y la Psicología Social. En conclusión la Orientación ha pasado por diferentes momentos desde sólo desarrollar acciones meramente informativas, hasta nuestra situación actual en donde la Orientación se considera parte integral del Sistema Educativo Nacional. 2.4 Situación actual y tendencias de la Orientación En la actualidad diversos países han transitado del modelo couseling al de programas, sustentado en la prevención y el desarrollo. En Europa Central la actividad orientadora se ha centrado en las áreas de: necesidades educativas especiales, orientación vocacional y profesional y apoyo a la innovación y cambio curricular y así como en áreas específicas: dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, apoyo al profesorado. En general las tendencias de los sistemas de orientación se enfocan a tres aspectos fundamentales: La orientación se dirige hacia un modelo más directo en cuanto a la relación orientador-orientado. La orientación se realiza a través de personas, medios y organismos diversos. Esto implica apoyo al profesorado, a los padres y a otras personas del entorno. Se ha ido poniendo más énfasis en el papel activo del sujeto que está siendo orientado, a través de la capacitación en la toma de decisiones, el consejo orientador en vez del diagnóstico, el aumento de la evaluación más que en el uso e los tests y también, el desarrollo de servicios de consulta voluntaria (Ríos, op.cit.) 3. MODELOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA En esta propuesta se adopta una concepción amplia de orientación e intervención psicopedagógica. Un concepto tan complejo, difícilmente puede abarcarse en una simple definición. La orientación y la intervención psicopedagógica es un proceso de ayuda continuo a todas las personas, en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida, (Bizquerra y Alvarez, 1998). Este proceso continuo, debe ser considerado como parte integrante del proceso educativo, que implica a todos los educadores y que debe llegar a todas las personas, en todos sus aspectos y durante todo el ciclo vital. La orientación puede atender preferentemente a algunos aspectos en particular: educativos, vocacionales, personales, sociales, etc., pero lo que da identidad a la orientación es la integración de todos los aspectos en una unidad de acción coordinada. De la definición anterior, se derivan una serie de áreas de intervención: orientación para la carrera, orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, atención a las NEE, prevención y desarrollo personal, cada una de ellas con unas características concretas. Lo que da unidad al concepto de orientación es la interrelación de estas áreas. La orientación psicopedagógica se realiza durante toda la vida, las teorías del desarrollo humano y la psicología evolutiva con un enfoque del ciclo vital, tienden a coincidir en afirmar que la persona sigue un proceso de desarrollo durante toda la vida, tienden a coincidir en afirmar que la persona sigue un proceso de desarrollo durante toda la vida y a lo largo de todo este proceso puede necesitar ayuda de carácter psicopedagógico. El contexto de intervención no se limita a la escuela sino que se extiende a los medios comunitarios y organizacionales. La finalidad última es el desarrollo de la personalidad integral del individuo. Esto remite a la necesidad de la orientación para la prevención y el desarrollo humano. Los modelos de intervención se centran en tres modelos básicos: El modelo clínico (couseling), centrado en la atención individualizada, donde la entrevista personal es la técnica característica. El modelo de programas, que se propone anticiparse a los problemas y cuya finalidad es la prevención de los mismos y el desarrollo integral de la persona. El modelo de consulta (donde la consulta colaborativa es el marco de referencia esencial), que se propone asesorar a mediadores (profesores, tutores, familiares, institución, etc.) para que sean ellos los que lleven a término programas de orientación. Existe una orientación psicopedagógica con múltiples aplicaciones, el campo temático es amplio y diverso. Las áreas se refieren a un conjunto de temáticas de conocimiento, de formación y de intervención, esenciales en la formación de los orientadores. La orientación surgió como orientación vocacional, sin embargo su conceptualización se fue ampliando, adoptando un enfoque del ciclo vital, la primera área de interés temático es la orientación profesional, los programas y métodos de estudio y temas afines (habilidades de aprendizaje, aprender a aprender, estrategias de aprendizaje, etc.), constituyen la segunda área de interés de la orientación. Desde los años treinta como mínimo la orientación se ha preocupado en desarrollar habilidades de estudio, esta área forma parte de uno de los campos de interés actual de la psicología cognitiva, las estrategias de aprendizaje y la comprensión lectora, por lo que la orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una de las áreas fundamentales de la orientación psicopedagógica. La orientación en los procesos de aprendizaje enlaza con las dificultades de aprendizaje, que junto con las dificultades de adaptación ha sido uno de los temas tradicionales de atención de la orientación. En este sentido, tienden a confundir la orientación con la educación especial. De hecho, en el contexto actual de institucionalización y profesionalización de la orientación, la atención a las Necesidades Educativas Especiales (NEE) es una de las demandas que más se solicitan a los orientadores. Estas necesidades especiales se han ido ampliando en las últimas décadas para incluir una diversidad de casos entre los que se encuentran grupos de riesgo, minorías étnicas, marginados, grupos desfavorecidos, etc. De ahí el término de atención a la diversidad como una de las áreas temáticas de la orientación. A partir de los años sesenta fue tomando fuerza el developmental counseling. En los setenta surge el primari preventive couseling y la educación psicológica. Desde estos enfoques se hace una serie de propuestas que no habían sido contempladas anteriormente. Entre ellas están el desarrollo de habilidades de vida, habilidades sociales, prevención del consumo de drogas, educación para la salud, orientación para el desarrollo humano, etc. Como consecuencia de todos estos antecedentes, el marco de intervención de la orientación psicopedagógica incluye las siguientes áreas de formación de los orientadores: Orientación para el desarrollo de la carrera Con la finalidad de aproximarse a una serie de conceptos de uso frecuente en orientación se van a delimitar, empezando por los términos que dan nombre a la materia. MODELOS Son una representación que refleja el diseño, la estructura y los componentes esenciales de un proceso de intervención en orientación. Categorías de los modelos: ORIENTACIÓN La palabra orientación se utiliza con significados distintos. Surgió como orientación vocacional o profesional y por eso, para algunos, la orientación se limita a esta área. Sin embargo a lo largo del siglo XX, la orientación ha ido ampliando considerablemente el campo de intervención: orientación educativa (dificultades de aprendizaje, estrategias de aprendizaje, atención a la diversidad), prevención y desarrollo personal, educación para la carrera, desarrollo de la carrera en las organizaciones, educación para la vida, etc. Por eso, la orientación hoy se concibe como un proceso de ayuda dirigido a todas las personas, a lo largo de toda la vida, con objeto de potenciar el desarrollo de la personalidad integral. La orientación tiene una dimensión teórica y otra práctica (a esta última se le denomina, a veces intervención). INTERVENCIÓN Proceso Especializado de ayuda que, en gran medida, coincide con la práctica de la orientación. Por lo tanto, se propone complementar o suplementar la enseñanza habitual. La realiza un profesional que esté estrechamente supervisado por aquél. Se procura implicar a profesores, padres y a la comunidad. El propósito puede ser correctivo, de prevención o desarrollo. PSICOPEDAGÓGICA Tanto la orientación como la intervención han ido acompañadas frecuentemente de un calificativo. Así por ejemplo, a lo largo de la historia se han utilizado expresiones como orientación vocacional, orientación profesional, orientación educativa, orientación escolar, orientación para la carrera, educación psicológica, guidance, counseling, intervención psicopedagógica, etc. En 1992 se crea el título de Psicopedagogía con el objetivo de formar a los profesionales que han de intervenir en: a)La mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje Todo esto, coincide con el enfoque actual de la orientación, a la que hay que ponerle un calificativo psicopedagógica. La <orientación psicopedagógica> integra todas las aportaciones anteriores en el marco de la psicopedagogía. 3.1 Planificación de los programas sobre orientación a)Justificación de destinatarios Estos elementos componentes, conforman a su vez, las fases en las cuales se estructura un programa ya que según Alvarez y Bisquerra (1996) estas consisten en: 1)Identificación de necesidades La estrategia metodológica a seguir en la planificación de la programación consiste en primer lugar, en la identificación de las herramientas e instrumentos de evaluación que nos permitan la identificación clara y precisa de las necesidades de la población a orientar; en segundo lugar, en la proposición de objetivos generales y específicos que surjan de las necesidades antes detectadas; en tercer lugar, de las actividades didácticas concretas, tareas y sesiones de trabajo que se requieren en la planificación. Previamente hemos expuesto algunos elementos que componen la evaluación psicopedagógica, por lo que a continuación trataremos únicamente de aquellos elementos indispensables que se requieren en la planificación. a) Delimitación de objetivos. Un programa de orientación debe partir en primer lugar, del establecimiento claro de las metas que persigue. Esto es, se requiere definir lo que se desea alcanzar con el programa. En este contexto, algunos de los objetivos posibles, podrían enfocarse hacia la contribución de la individualización de la educación a través de la articulación de medidas de apoyo con el proceso de enseñanza –aprendizaje; hacia el desarrollo de todos los aspectos de la persona: cognitivos, afectivos y sociales; hacia la prevención de las dificultades en el aprendizaje o hacia la intervención en la relación e interacción entre los integrantes de una comunidad educativa, organizativa o comunitaria. b)Funciones y responsabilidades de los participantes. Delimitar el papel de cada una de las estancias y agentes que se incluyen dentro de nuestra programación nos permite tener claridad sobre los servicios que se ofrecen y sobre las acciones a tomar por cada una de estas instancias. En un centro educativo, por ejemplo, se pueden delimitar las funciones de los profesores o tutores de los alumnos, como serían las de orientar y asesorar en las posibilidades académicas y profesionales particulares, coordinar el proceso de evaluación de su grupo, facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar la participación de los mismos en las actividades de la escuela o comunidad. También es posible delimitar las funciones de la jefatura o departamento comunitario, como serían las de convocar, coordinar y moderar las reuniones de profesores y tutores o las de supervisar el correcto desarrollo del plan previsto. Las funciones del departamento de orientación pueden ser las de facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas, las de colaboración con los profesores, tutores o padres de familia en la prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje de los alumnos, así como las de coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de orientación, entre muchas otras más. c)Actuación de la programación. Un programa debe definir qué es lo que se va a hacer, esto es, los pasos a realizar, los materiales con los que se trabajarán, así como la secuencia a seguir. En esta delimitación se podrán indicar, ya sea por día o por bloques, las acciones a seguir por los diferentes agentes participantes. Por ejemplo, si nuestro bloque temático es: “La organización del grupo, fomento de la participación colectiva o institucional”, la planificación de las actividades podría incluir: 1) La recogida de aportaciones y sugerencias. 2) Sesiones de estudio y análisis de los temas relevantes; 3) Designación de responsables, de carácter rotatorio. 4) Realización de actividades especiales (simulaciones) orientadas a que los participantes valoren la participación y el trabajo cooperativo, así como establecer un clima adecuado de convivencia en todas las etapas. En toda esta programación se deben incluir los tiempos en que se realizarán las actividades, así como las técnicas y estrategias didácticas que se emplearán. d) Evaluación y seguimiento del plan de acción. La planificación concluye con la propuesta devaluación de los resultados de la programación. Lo anterior puede incluir entrevistas directas a los destinatarios del programa, como instrumentos estandarizados de evaluación que tengan relación directa con los objetivos de la programación. 3.2 La práctica profesional del orientador. 1. Sistema escolar (educación pública y particular) Aún cuando la concreción de la práctica profesional del orientador se modula por un conjunto de factores tales como la estructura organizativa y curricular del sistema educativo, las representaciones sociales de las tareas del orientador, la legalidad, dinámicas y contextos de la orientación, los diferentes modelos de orientación son los que permiten establecer los parámetros de la práctica profesional, definiendo el objeto de la intervención, lo que hace, como se hace y por que se hace (Nieto, 2000; Solé y Colomina, 1999). 3.3 Modelo Couseling: Como se mencionaba anteriormente, en este modelo el objeto de la intervención es el sujeto directamente, en donde la práctica profesional se concibe como una relación personal e individualizada entre el orientador y el orientado. Las funciones del orientador se enfocan al diagnóstico de las necesidades del consultante, mediante el empleo de la entrevista y el psicodiagnóstico, fundamentalmente Su finalidad primordialmente, de tipo clasificatoria, de distribución escolar o profesional. Este modelo desplaza el interés centrado en la orientación vocacional hacia la orientación en todos los ámbitos y etapas de la vida de las personas que pueden ser objeto de orientación (Solé y Colomina, 1999). De esta manera, el desarrollo de habilidades de vida, habilidades sociales, prevención del consumo de drogas, educación para la salud, y en términos generales, orientación para el desarrollo humano son algunas de las posibles áreas de asesoramiento a realizar por los profesionales que se guían por este modelo. 3.4 Modelo de programas: Se propone la intervención directa sobre un grupo ante una dificultad manifiesta, previamente detectada. De tal manera que las necesidades se expresan mediante una evaluación previa y mediante un programa, insistiendo ya sea en la prevención o corrección de los problemas. Los programas que se pueden desarrollar por el orientador en los diferentes centros educativos, organizaciones y comunidades son muy variados. Boza (2002) nos menciona que existen propuestas de programas por áreas de intervención. A manera de ejemplo se proponen las siguientes: -Orientación profesional 3.5 Modelo de Consulta: En este modelo la práctica profesional se concibe como un servicio de intervención indirecta, preferentemente de proyección grupal y centrado en la relación entre dos profesionales, un consultor o asesor y un consultante o asesorado. Esta relación prioritariamente, es de tipo colaborativo con los distintos sistemas y agentes de los centros de trabajo. Los servicios que ofrece un profesional con esta orientación son muy variados y a diferentes niveles y su función principal es la de propiciar un incremento en la calidad de educación y de desarrollo de las personas e instituciones encargadas de la misma. Es a este asesor a quien corresponde, por ejemplo, informar, asesorar y apoyar a los profesores y tutores de los centros escolares, en los diferentes aspectos de su propia práctica profesional. La concreción práctica de dichas tareas supone la puesta en marcha de procesos de construcción conjunta que implican al orientador y a otros profesionales, los cuales participan aportando sus conocimientos, expectativas y puntos de vista para el logro de objetivos compartidos. Coll (1996) da cuenta de las diferentes funciones del profesional. Funciones relacionadas con la atención a la diversidad del alumnado, que incluye desde la evaluación de necesidades hasta la puesta en práctica de medidas educativas adecuadas. Funciones relacionadas con el apoyo a las familias en la educación de sus hijos Funciones relacionadas con la incorporación de aspectos didácticos innovadores que apunten a la mejora de la calidad en la acción educativa Funciones relacionadas con las tareas de coordinación entre el centro de trabajo con otros servicios e instituciones Funciones relacionadas con tareas de elaboración, seguimiento y revisión de proyectos curriculares. Estas funciones, según nos señalan Luque y Mora (1999) van más allá de las tradicionales funciones de evaluación y asesoramiento y se distinguen por su carácter interdisciplinar y especializado y de complemento a la actividad psicoeducativa desarrollada en los diferentes contextos de la orientación. 4. CONSIDERACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN Y CONSULTORÍA En el presente apartado haremos algunas consideraciones sobre la evaluación y el proceso de consultoría y el giro que tiene la evaluación dentro del modelo de orientación psicoeducativa, las cuales están fundamentadas en el trabajo de Swanson y Watson (1982), ya que tienen una visión crítica de la evaluación. Comúnmente, la idea que se tiene de evaluación se ha restringido a la información que se obtiene al aplicar una batería de pruebas. Generalmente, la selección de las pruebas a aplicar contempla los siguientes aspectos: 1.Qué preguntar acerca del individuo a evaluar. No se puede hablar de una manera coherente y realista de la evaluación sin entender el proceso complicado que significa su aplicación. Existen varias clases de preguntas que se desprenden de la aplicación evaluativa que requieren de una perspectiva teórica o de una estrategia. En muchas ocasiones, la aplicación de una batería de pruebas conlleva a errores de interpretación ya que una prueba puede demandar más de lo que el individuo a evaluar hace, además de considerar el contexto específico (escolar, individual, social o comunitario). Algunas de las principales críticas que se han realizado, las enumeramos a continuación: 1.Las prácticas de aplicación de pruebas promueven actitudes antidemocráticas ya que alientan el uso de grupos homogéneos 8de clases) que limitan severamente oportunidades sociales, económicas y vocacionales. Los autores en los que estamos fundamentado esta perspectiva, comentan que este tipo de críticas han surgido por que se carece de un esquema o una estrategia para la comprensión del proceso evaluativo. Por otro lado se enfatiza que las pruebas han tenido una tradición de que no permiten la toma de decisiones y que solo han representado un instrumento dentro de un esquema mas amplio. Por otro lado, se comenta que la utilización de pruebas ha caído en un escepticismo por las siguientes razones: La decepción de los resultados en la investigación. Irrelevancia para producir y planear estrategias de solución de problemas. Escepticismo sobre características de rasgos y personalidad. Leyes estatales y nacionales que restringen su uso. Una preparación académica para la aplicación y utilización de las pruebas. Al concordar con los autores que estamos analizando en relación de que se necesita un nuevo enfoque que permita valorar un muestreo de dominios situacionales y medidas que abarquen aspectos relacionados con medidas de criterio y de normas, estableciendo un nivel crítico a la teoría de las pruebas, continuaremos con las consideraciones que hacen en relación a la pregunta ¿qué es la evaluación?. La evaluación se puede considerar como un proceso estratégico de solución de problemas que utiliza medidas educativas y psicológicas dentro de un esquema teórico (en este caso, de la orientación psicoeducativa). Otro aspecto a considerar es la relación que existe entre los procedimientos de las pruebas y la evaluación , en donde los primeros pueden ser herramientas para la recolección de datos. Cronbach (1970) señaló que la utilización de pruebas “es un procedimiento sistemático para observar el comportamiento de una persona y describirlo con la ayuda de una escala numérica o un sistema categorial “ (citado en Swanson y Watson, 1982, página 7). Por lo que dependerá del modelo teórico que refleje la suposición para ubicar la naturaleza de los datos obtenidos (que prueba se selecciona) y los usos que se le darán (información utilizada para proponer estrategias de cambio en los entornos necesarios). El objetivo de la evaluación será proponer estrategias para hacer cambios que van desde lo individual, hasta lo institucional (ajustes curriculares, capacitación, etc), lo que implica una alternativa que se aparta de la concepción de diagnóstico como búsqueda de causas, que en muchas ocasiones o son complejas o no se puede actuar de manera directa sobre ellas. Existe una controversia y crítica a los escasos modelos de evaluación, ya que en muchas ocasiones al ponderarlos estadísticamente, se ha hecho de lado aspectos que también son importantes en relación a las necesidades de los individuos evaluados. Esto se ha ejemplificado al señalar que al diagnosticar las competencias de un niño en el salón de clases, se confrontan aspectos teóricos que no son contempladas en las pruebas. Existen aspectos legales y sociales que son considerados, entre ellos enumeraremos los siguientes: 1.No hay una taxonomía adecuada de aspectos de aprendizaje en un salón de clases (o relacionado a aspectos de valoración vocacional, clínico o institucional), lo que dificulta la recolección de datos. 2.Considerar que existen un número de perspectivas teóricas alternativas a partir de las cuales se puede llegar a una aproximación para llevar a cabo una transición compleja del individuo y sus necesidades(individuales y educativas). 3.Que hay un número limitado de pruebas estandarizadas disponibles para observar el comportamiento del individuo en ambientes naturales, donde ocurre la conducta cotidiana. Los intentos por dirigir estos asuntos realizados por educadores y psicólogos han previsto alguna claridad para definir el papel de la aplicación de las pruebas dentro de un proceso mas amplio de evaluación. Para fines del presente apartado, haremos una revisión general de las principales aproximaciones de la evaluación y que consideramos que se deben tomar en cuenta bajo una perspectiva integrativa dentro del modelo de la consultoría hacia un modelo psicoeducativo. Estos son, el modelo de constructo o atributo, el modelo funcional, el modelo ecológico y el de toma de decisiones. 4.1 Modelo de Constructo o Atributo Se refiere a los trabajos clásicos derivados de Galton (1888), Catell (1890), Binet (1902), Goddard (1910) y Terman (1916). Galton fue el precursor en utilizar técnicas psicológicas para el estudio de las diferencias individuales (relacionadas a la herencia). Hizo una contribución significativa en el área de aplicación de procedimientos estadísticos al análisis de datos para la medida de los test (métodos de correlación de Pearson y Belgian, primero en aplicar la curva de Laplace y Gauss a datos con seres humanos). Catell fue el primero en utilizar el término “test mental”en la literatura educativa y psicológica. Describió su test en un artículo como la medida de funciones relacionadas a la visión y al oído, la sensibilidad al dolor , la preferencia al color , tiempos de reacción , aprendizaje y memoria e imaginaría mental. Midió el tiempo de reacción para estudiar habilidades intelectuales. Ambos autores, y sus seguidores, observaron las manifestaciones motoras y sensoriales como indicadores de habilidades intelectuales. Binet es el autor que mas influencia ha tenido en el uso de medidas psicométricas, sobre todo con niños excepcionales ya que su trabajo estableció diferencias entre niños normales y con retraso escolar. Junto con Simon , desarrollaron una prueba donde median lapsos de atención, recuerdo de secuencias de dígitos, identificación de palabras y comprensión. Influenciado por los trabajos de Esquirol (1772 – 1840), que sugirió la importancia del lenguaje mas que criterios físicos, y de Seguin (1812 –1880), que sugirió que el control motor y sensorial eran diferentes en individuos normales y retardados, Binet desarrolló una serie de test (1905, 1908, 1917) que tuvieron las siguientes características: Las preguntas se construyen en dificultad jerárquica. Se establecen diferentes niveles para diferentes edades (estableciendo una edad mental). Se establece un sistema de puntuación cuantitativo. Se describen instrucciones específicas para la administración y son incluidas en el test. Goddard y Terman tradujeron esta escala para los E.U. y la ampliaron. Goddard (1910) pudo identificar niños que requerían de sistemas especiales de enseñanza. En cuanto a lo que corresponde a atributos, Rorscharch y Murria proponen pruebas proyectivas, el primero. Y el TAT el segundo, donde se evalúa rasgos de personalidad por asociación de palabras, frases incompletas, respuestas a palabras estímulo, el dibujo de personas y la manipulación y respuesta a objetos simbólicos culturales. Esto se hizo entre los años de 1921 (R. Suiza) y 1943 (Harvard); para 1950, la evaluación de niños excepcionales, generalmente se incluían en las evaluaciones aspectos relacionados con el desarrollo intelectual y de personalidad. Guilford propuso una investigación mas ambiciosa para medir atributos humanos (1967), de una manera estructural. Su propuesta la hace en base al estudio factorial que prevee tres categorías principales (operaciones, contenidos y productos), con cinco subclases en la primera (operaciones incluye cognición, memoria, evaluación, producción convergente y producción divergente),Cuatro subclases para la segunda categoría (Contenidos incluye función figurativa, función simbólica, función semántica y función conductual) y cuatro subclases para la tercera categoría (Productos incluye unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones), dando un total de 120 habilidades a evaluar (5 x 4 x 6 = 120). Las principales suposiciones de los modelos de Galton, Binet y, recientemente, de Guilford, son las siguientes: 1.A los individuos se les puede caracterizar por atributos que pueden ser colocados en algún punto sobre un continuo. 2.Los individuos difieren entre si con respecto a los atributos. 3.Existe un lugar verdadero (relacionando con el puntaje) en el continuo de atributos que puede aproximarse por el dato arrojado por el test. Lo anterior se ha visto como una determinación de factores intraorganísmica y contemporáneamente se le denomina como “diagnóstico de enseñanza prescriptiva”, que se enfoca a la identificación de estrategias efectivas de entrenamiento para diferentes niños o cualquier número de variables relacionadas con el aprendizaje académico (Ysseldyke y Salvia, 1974). Para ejemplificar, describiremos los criterios propuestos por Neucomer (1972, citado en Swanson y Watson, op, cit): 1.Evaluar las causas de la incapacidad del aprendizaje con propósitos de clasificación. 2.Información diagnóstica sobre los estilos de aprendizaje del individuo. 3.Evaluar los contenidos necesarios con propósitos institucionales. Estos aspectos se refieren al modus operandi para evaluar las condiciones para evaluar varias condiciones de incapacidad y de retraso mental; los procedimientos para su implementación son los siguientes: 1.Seleccionar un constructos (por ejemplo, lenguaje ,percepción, por citar algunos) sobre los procesos de aprendizaje a considerar. 2.Dividir el constructo en categorías mesurables, secuenciales y cuantificables. 3.Administrar el (los) test para evaluar la ejecución con las categorías construidas. 4.Desarrollar programas de remedios al déficit en relación al test y a las habilidades a entrenar. Se ha hecho lacrítica en cuanto a la mala utilización de este instrumento y al problema de cómo interpretar el constructo. De una manera general, a este modelo se le considera limitados por no tener el aval teórico en relación a los atributos, por lo que se propone un modelo interactivo. 4.2 Modelo Funcional Es reciente y de panorama amplio. Intenta considerar los atributos o constructos, limitando a términos observables y de determinantes situacionales (ambientales) del comportamiento. Incluye el hecho de enfocar los procesos de tareas analíticas con el fin de generalizarlas al ambiente del individuo. La clasificación es funcional. 4.3 Modelo Ecológico Identificación de factores microecológicos del individuo (componentes de varios contextos ambientales). Administrar un inventario de tareas de cada ambiente social dentro de la microecología del individuo. Evaluar la competencia del individuo en la ejecución de una tarea o actividad. Evaluar las características que juzgan desviado dentro de cada entorno social. Evaluar al individuo en cada entorno social. Evaluar la tolerancia de los individuos que interactúan significativamente en cada ecosistema del niño. Analizar los datos en relación a la competencia del individuo, la desviación y la tolerancia (esto con el fin de establecer diferencias) (Thurman, 1977, citado en Swanson y Watson, Op. Cit). Este modelo se ha extendido a la evaluación de objetivos y roles de una manera específica. Sundberg (1977, citado en Swanson y Watson Op. cit), sugiere un modelo tridimensional que involucra la interacción de: 1.Métodos (entrevistas, test proyectivos, técnicas observacionales y biofísicas) 2.Niveles (individuos, grupos organizaciones y estado). 3.Funciones (selección de individuos, Capacitación y procesos educativos, programas de remedio, decompensación, programas de evaluación y la posibilidad de construcción teórica). Desde esta perspectiva la evaluación del individuo requerirá el análisis de una interacción detallada de los niveles descritos. 4.4 Modelo de Toma de Decisiones Se refiere a una crítica de los tres anteriores por no llegar a tomar una decisión, que los autores en los que fundamentamos el análisis se refiere a la solución de problemas. La mayor parte de estos modelos son abordados de una manera integral dentro de la orientación psicoeducativa, ya que han sido aportaciones relacionadas con procesos educativos. Uno de los aspectos que sobresalen y que la evaluación permite, es la de que la persona que es entrenada en orientación psicoeducativa desarrolla la actividad de asesoría, que de acuerdo a Sanpascual, Nava y Castrejón (1999), “ es la ayuda de un experto o especialsta en una situación profesional” (Gordillo, 1996, p. 110, citado en Sanpascual et al, p.139). A su vez, se fundamentan en una propuesta de Caplan (1964), que clasifica la asesoría en cuatro tipos: centrado en el cliente, centrado en el programa, centrado en el caso y centrado en el asesorado. Aquí es donde el trabajo de la evaluación, no solo toma en cuenta lo ya desarrollado y se le da un corte funcional, sino que abre la posibilidad de crear otro tipo de evaluación. Para finalizar el presenta apartado, haremos la consideración de la incorporación del couseling dentro de la actividad que se desarrolla dentro de la orientación psicoeducativa y que toma como parte de la evaluación la comunicación interpersonal y que se incluye en el diagnóstico escolar, ya que éste “se basó en un comienzo en el aprendizaje de las técnicas instrumentales por los alumnos, y posteriormente se amplió a otras expresiones como el ambiente del aula, clima escolar, contexto personal y desarrollo educativo, etc, que repercute en su rendimiento educativo. Sattler, 1992)”. (Sobrado, 2002, p. 53). Esta ampliación y contextualización es lo que ahora corresponderá trabajar dentro de la formación en el área de evaluación. 5. ORIENTACION PSICOEDUCATIVA Y ACCION ORIENTADORA. En esta sección se pretende ubicar la práctica de la orientación con la teoría, por un lado, y con los diferentes ámbitos de aplicación, por el otro. Se enfatizará la necesidad de un abordaje interdisciplinar para la relación teoría-objeto-método, y se discutirá la multidimensionalidad de la orientación psicoeducativa. 5.1 Relación entre teoría y práctica. El desarrollo de la orientación tradicional, al limitarse a la orientación vocacional, ha tenido relaciones problemáticas en la práctica profesional al no considerar diversos ámbitos de intervención que presentan exigencias formales y metodológicas que escapan al limitado planteamiento de las propuestas originales. La orientación psicoeducativa que se está consolidando actualmente, ha llegado, de forma inductiva, a un concepto operativo de orientación mediante la acotación progresiva de los fenómenos, de los elementos formales (principios y objetivos) y de las propuestas metodológicas de intervención que se consideran más adecuadas para atender las demandas del contexto social e institucional actual. La discusión desde esta perspectiva del hecho educativo nos lleva a considerarlo como un medio de inserción del joven al mundo adulto. La orientación presupone esa intencionalidad en el desarrollo humano, buscar el lugar de cada individuo en su contexto social. Dada la importancia del trabajo, ya que ocupa una considerable proporción de la vida del adulto y su influencia abarca casi todos los aspectos de la misma, no es extraño que la orientación naciera con la mira única apuntando hacia la vocación (Hoffman, Paris y Hall, 1994). El trabajo define nuestra posición en la sociedad, y muchas veces da significado y proporciona una actividad satisfactoria, un medio de expresión de la creatividad y una fuente de estímulo social (Perlmutter y Hall, 1992). La orientación vocacional pretendió minimizar el papel del azar en la elección del trabajo, es decir, erradicar los factores racionalmente irrelevantes, como el tomar decisiones acerca de otra área de la vida, el emplazamiento del hogar, el género y la suerte. De esta manera quedarían como base para la elección de una ocupación la personalidad del individuo, sus intereses, sus valores y sus habilidades o competencias (Garfinkel, 1982). Sin embargo, debemos tener en cuenta la naturaleza esencialmente dinámica de los contextos culturales. La orientación surge inicialmente como una necesidad social ante cambios económicos, productivos, y socio-laborales, dramáticos por su naturaleza y rapidez histórica, y según Álvarez Rojo (2000) experimenta un proceso de reflexión y re-conceptualización influenciado por cuatro factores relevantes, que producen tres consecuencias metodológico-conceptuales. Según este autor, el primer factor es la consideración de que el ámbito de intervención de la orientación es secundario, en términos de que como práctica o incluso como asignatura, sus “contenidos”, aún formando parte del curriculum formal, están subordinados a otros contenidos (materias) que la sociedad considera prioritarios. Como veremos más adelante, esto resulta en que las prácticas psicoeducativas se centren en la optimización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como segundo factor considera que el ámbito de intervención es múltiple y diverso: abarca todo el campo de la personalidad del alumno, de su vida académica (del aula hasta la institución) y familiar, y extiende los destinatarios a otros agentes implicados en la educación (y en otros contextos: consultorios, clínicas, centros comunitarios y laborales). Asimismo, la demanda puede surgir de cualquiera de los integrantes de una familia, de una institución o de una corporación. En tercer lugar, tenemos que como consecuencia de lo anterior, la conceptualización de la práctica psicoeducativa se dé desde diversas disciplinas y campos científicos subyacentes. Estas prácticas intentan articular conocimientos procedentes de diferentes marcos conceptuales, a veces complementarios y en ocasiones contradictorios. Finalmente, la praxis orientadora que demandan los cambios sociales se ve sucesiva y sistemáticamente apropiada por “comunidades” científicas y de profesionales diversas, y a veces, enfrentadas. En la intervención psicoeducativa se debe concretizar la convergencia disciplinaria, recurriendo a diversas teorías en respuesta a los problemas derivados de la práctica, procurando la re-adecuación conceptual, legitimando las prácticas propias en los diversos ámbitos. Esta conjunción de factores tiene como resultado que: (1)Nos encontramos con un campo conceptual extraordinariamente amplio, que debería considerarse desde tres planos diferentes, que convergen entre sí: (a) como orientación en sentido amplio, que actúa tanto a través de las escuelas como por medio de los sistemas sociales, familiares, laborales, etc.; (b) como ayuda técnica desde la actividad educativa, profesoral o tutorial, y (c) como una práctica asistencial independiente de la edad o contexto institucional. (2) Tratamos con una problemática multidimensional que involucra una compleja serie de factores. Aquí intervienen, de acuerdo a Muller (1984) cuestiones pre-subjetivas: lo social, el lenguaje, la configuración neurobiológica; y cuestiones subjetivas: el proceso de construcción del conocimiento, procesos de desarrollo y cambio contextual, procesos de construcción de la subjetividad y la dinámica afectiva; ambas cuestiones contextualizadas en sistemas de relación ínter subjetivas y situacionales. (3)Que existe una consideración interdisciplinar, puesto que los fenómenos que acota para sí son reclamados también son reclamados por otras ciencias, y debido a que el análisis del hecho psicoeducativo requiere de una síntesis que recupere la acción conjunta de todos los aspectos del fenómeno, desde lo biológico, lo psicológico, lo pedagógico hasta lo social y cultural. Hasta aquí hemos discutido no solo la complejidad sino la multiplicidad de los ámbitos de intervención de la orientación psicoeducativa, y a continuación intentaremos su contextualización y análisis sistemático. 5.2 La intervención orientadora en el proceso de aprendizaje La intervención en este ámbito debería comprehender el proceso de adquisición por parte del alumno, de los contenidos (conocimientos y destrezas) de las diferentes materias que conforman el curriculum. Sin embargo, el foco primordial ha sido solo un aspecto de este proceso: los trastornos y/o fracasos escolares. De hecho este factor ha tenido un peso social muy importante en la demanda de orientación educativa, pues aunque la orientación vocacional, como hemos visto, es una de las causas históricas originarias del surgimiento de la orientación, no ha sido un factor decisivo en términos social e institucional (Álvarez Rojo, 2000). Las prácticas psicoeducativas buscan abarcar todo el abanico de procesos en la enseñanza aprendizaje, buscando la optimización y no solo remediar los aspectos perturbados. Aunque esta línea de investigación ha generado una amplia investigación, tanto sobre los factores de rendimiento académico, las causas que motivan los trastornos, así como la consideración de los procesos institucionales que generan dichos fenómenos (clima de clase) y la elaboración de estrategias de intervención que engloben los factores conceptualizados. De la misma forma generan una tercer área de intervención orientadora en los procesos de aprendizaje: la orientación para la compensación de situaciones sociales de desventaja, y con sujetos con problemas educativos específicos que requieren la integración escolar de los sujetos con necesidades educativas especiales. Esto conlleva a la ampliación del ámbito de intervención que rebasa a los sujetos singulares y los considera en grupos, en instituciones educativas y no educativas. Todo lo anterior puede resumirse con el modelo presentado por Coll (1989), que presenta cuatro ejes conceptuales básicos de la orientación psicoeducativa, que deben comprenderse no como dicotomías sino como un continuo y que en conjunto provee un marco conceptual para entender el vasto espectro de prácticas psicoeducativas. El primer eje, sobre la naturaleza de los objetivos de la intervención tiene un rasgo de lo estrictamente psicológico a lo estrictamente educativo. El segundo comprende las modalidades de la intervención que va de las intervenciones enriquecedoras o preventivas hasta las correctivas o terapéuticas. El tercer eje se refiere al carácter de las intervenciones: de directa e inmediata a indirecta o mediatizada. Finalmente, se contextualizan las intervenciones en términos de la situación concreta, partiendo de los extremos escolar y extraescolar. A continuación ejemplificaremos una intervención en la orientación educativa que se sitúa principalmente en lo estrictamente psicológico. 5.3 La orientación y el desarrollo afectivo. El segundo ámbito de intervención de la orientación educativa lo constituyen los procesos de desarrollo socio-afectivo, que tienen que ver con el desarrollo y ajuste de la personalidad, las necesidades afectivas, las motivaciones y los conflictos y problemas en le contexto social (Álvarez Rojo 2000). Sus objetivos, desde un planteamiento teórico son muy claros: conseguir un desarrollo afectivo equilibrado, de una adaptación y participación social satisfactoria tanto para el individuo como para su grupo social de referencia. Sin embargo, en la práctica, estos objetivos o son considerados secundarios, o simplemente no existen. Sin una intervención prescriptiva no es raro que se tenga una demanda de intervención remedial o terapéutica, o en casos extremos una intervención sancionadora para quienes finalmente, son arrojados de la institución educativa. Así como en la investigación se ha sobre representado la investigación sobre motivación y aprendizaje, a costa de la emoción, en la práctica educativa se ha abandonado la consecución de un desarrollo equilibrado en el plano afectivo que le procure salud mental al individuo. Podría pensarse en esta práctica faltante como de apoyo a la institución escolar principalmente, y a la familia, en la adecuación de la conducta del educando y en su satisfacción personal y social, dando oportunidad para que los jóvenes comprendan, operativicen y se inserten en las redes sociales que se extienden más allá de la escuela. Aquí toma importancia la orientación propiamente vocacional, que no debe desligarse de los aspectos socio-afectivos del individuo. 5.5Intervención en el desarrollo de las organizaciones. Este ámbito de intervención hace referencia al análisis y tratamiento de las conductas que se generan en contextos socio-institucionales. El fenómeno conductual fundamental en esta situación es la colaboración humana: la forma en que las personas trabajan y aprenden juntas. Aquí tenemos que insistir en no ver a los individuos en forma singular, sino como parte integral de un grupo; tenemos también que recordar que nuestras vidas están enormemente influidas por las organizaciones formales en las que trabajamos y que regulan porciones considerables de nuestro comportamiento. Álvarez Rojo (2000) describe una organización como un sistema instituido de relaciones formales e informales que tienen lugar en un contexto, mediatizadas por unas estructuras, dirigidas hacia un objetivo y para cuya consecución se utiliza una tecnología. De igual forma la considera un ente dinámico, que puede verse como un sistema integrado por subsistemas independientes, y que a su vez, es un subsistema dentro de un ambiente más global. La intervención del orientador en el ámbito del desarrollo de la organización persigue facilitar y catalizar dos procesos básicos: a) el proceso de adaptación a las condiciones cambiantes que se generan en el entorno y los propios subsistemas, y b) el proceso de cambio, que posibilita a la institución escolar anticiparse a los cambios del ambiente. Esta intervención podría verse a dos niveles: considerando a la escuela como una organización en sí misma, y la práctica incluiría la auto-evaluación, el auto-manejo y la puesta en práctica de políticas educativas concretas y locales. Sin embargo, este sería un ámbito problemático, en la medida en que intervienen factores históricos y administrativos que condicionan severamente (y de hecho imposibilitan) la intervención orientadora. El segundo nivel requiere la intervención orientadora en las organizaciones no educativas, principalmente en las empresas, que representa en la actualidad un ámbito de intervención potencial, de enorme interés para la orientación como profesión de ayuda. 5.FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO COMO ORIENTADOR La formación en la práctica se convierte en la práctica se convierte en un esfuerzo sistemático y planificado para modificar o desarrollar el conocimiento, las técnicas y las actitudes, a través de la experiencia de aprendizaje y pretende conseguir la actuación adecuada en una actividad o campo de actuaciones. Dentro de la formación está considerada la cualificación que es la capacidad para el trabajo relacionada con la persona, integrada por una competencia técnica (elementos científicos y conocimientos técnicos específicos de la profesión, técnicas de trabajo, capacidades) y una competencia social (intereses, valores, comportamientos en la estructura social del puesto de trabajo o la tarea) y la Profesión, modelo de intercambio socialmente establecido en el mercado de trabajo para las personas. La formación desde esta perspectiva, implica adquirir hechos y conductas, definibles en un contexto de trabajo específico, mientras las cualificaciones profesionales son modelos de intercambio social en el mercado de trabajo, dependiendo de la oferta. Dentro de los enfoques sobre formación del psicólogo como orientador destacan los siguientes: Los enfoques psicodinámicos ponen énfasis en la personalidad del orientador como elemento fundamental de la relación personal. Los enfoques fenomenológicos: sostienen que a través de la relación personal el orientador debe ofrecer unas condiciones facilitadoras del aprendizaje. Enfoque conductista: consideran que el enfoque más eficaz para la formación consiste en definir las conductas e identificar las diferentes técnicas que sean más adecuadas. Enfoque evolutivo proporciona un método para la resolución de problemas o dominio de habilidades de tipo secuencial, basado en los principios de desarrollo. Alvarez (1992) al realizar una revisión sobre las competencias, identifica las siguientes áreas: Competencias de Couseling El principio básico es ampliar la formación de psicólogos como orientadores para que tengan presentes estrategias y métodos de cambio y puedan comprender los diversos problemas que éste plantea. 8.EL PAPEL DEL PSICÓLOGO EN LA ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA El psicólogo como orientador desarrolla las siguientes funciones: Elabora planes de carácter científico sobre las necesidades de los alumnos y propone soluciones a los planes Realiza entrevistas a los estudiantes y padres de familia Hace referencia de casos con problemas de personalidad Asesora al personal de la institución donde labora en relación a las necesidades y problemas estudiantiles Atiende estudiantes para exploración y resolución de diferentes problemas (educativos, personales, vocacionales, etc.) Conoce y aplica pruebas psicométricas, tendientes a descubrir intereses y detrezas de los alumnos. La Orientación Educativa es uno de los campos más conocidos del desempeño profesional de la Psicología y se imparte a los estudiantes de nivel medio superior y superior. Pacheco (1997) hace referencia a la Guía Práctica de Orientación publicada en la SEP en 1994, la cual describe las siguientes funciones del orientador: a)Orientación Pedagógica: Atención a los alumnos en sus necesidades académicas respecto de los hábitos y técnicas de estudio, problemas de motivación y bajo rendimiento escolar. b)Orientación afectivo social: Desarrolla actitudes y sentimientos, favorecer las relaciones positivas con los demás para lograr la superación propia y de la comunidad. c)Orientación vocacional: Conduce al educando a descubrir sus intereses, aptitudes y otras cualidades personales. Ofrece información relacionada con las oportunidades educativas y ocupacionales. Finalmente, se puede inferir que el papel del psicólogo en la orientación psicopedagógica no debe centrarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, pues la misión de la educación no es puramente instructiva como en múltiples ocasiones ha ocurrido, perdiéndose la verdadera función del psicólogo como orientador educativo, cuya función básica es la formación integral del educando, para lo cual la escuela debe considerar entre sus acciones llegar a las familias y a través de ellas a las estructuras sociales. En este sentido le corresponde a la Orientación Educativa además del desarrollo de sus propios programas, coordinar las acciones necesarias para que diferentes servicios que se presentan al alumnado dejen de actuar de manera separada, integrándose en un equipo que planee sus acciones de manera conjunta con maestros, autoridades y padres de familia. BIBLIOGRAFÍA Alvarez, M. (1992). Proyecto docente: orientación vocacional. Barcelona, España: Universidad de Barcelona. Alvarez, M. y Bisquerra, R. (1996). Manual de orientación y tutoría. Barcelona, España: Praxis. Alvarez, V. (1994). Orientación educativa y acción orientadora. Relaciones entre la teoría y la práctica. Madrid, España: EOS. Alvarez, V. (2000) Orientación educativa y Acción Orientadora. Madrid: Editorial EOS. Alvarez, R. y Hernández, J. (1998). El modelo de intervenciónpor programas. Aportaciones para una revisión. Revista de Invetigación Educativa, 16, 79-123. Bisquerra, R. (1998). Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona. España: Praxis. Boza, C.A. (2002). Los equipos de orientación educativa de zona de andalucía: modelos y programas de intervención. Revista Agora Digital, 2. Recuperado el 18 de marzo de 2003 en http//www.uhu.es/agora/digital/número/02-artículos.htm. Cantón, I. (1988). Orientación escolar. Madrid, España: Escuela Española. Coll, C. (1996). Psicopedagogía: confluencia disciplinar y espacio profesional. En C. Monereo y Solé (Coord.), El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista (pp.33-52). Madrid, España: Alianza. Coll, C. (1989). Conocimiento psicológico y práctica educativa. Barcelona, España: Barcanova. DGOSE (2001). Manual complementario del curso de Certificación en: Aplicador-Orientador “PROUNAM”. México: UNAM Garfinkel, R. (1982). By the sweat of your brow. En T. M. Field (Ed.) Review of human development. Nueva York: Wiley Garfinkel, R. (1982). By the sweat of your brow. En T. M. Field (Ed.) Review of human development. Nueva York: Wiley Luque, A. Y Mora, J. (1999). La intervención psicopedagógica en Andalucía. Infancia y Aprendizaje, 87, 47-69. Martín, F. (2002). Orientación psicoeducativa. Programas de las Asignaturas. Facultad de Psicología. UNAM Muller, M. (1984). Psicopedagogía y orientación vocacional. Aprendizaje Hoy, 10, 65-70. Nieto, C. (2000). Los equipos de orientación educativa y psicopedagógica: el asesoramiento a centros escolares desde un análisis institucional. Barcelona, España: Ariel Educación. Perlmutter, M. y Hall, E. (1992). Adult Development and aging. Nueva York: Wiley Ríos, T. (2002). Modelo de orientación personalizada. Una estrategia para la organización de la intervención en los servicios de orientación educativa. México: DGOSE, UNAM. Sanpascual, G., Navas, L. Y Castrejón, J. L. (1999). Funciones del orientador en primaria y secundaria. Madrid, España: Alianza Editorial, Colección psicología y educación N° 28. Sobrado, F. L. M. (2002). Diagnóstico en educación, teoría, modelo y procesos. Madrid, España: Solé, I. Y Colomina, R. (1999). Intervención psicopedagógica en Andalucía. Infancia y Aprendizaje, 87, 9-26. Swanson, H. L. y Watson, B. L. (1982). Educational and psychologycal assesment of exceptional children.: Theories, strategies and applications. St. Lois, EE. UU.: Moby Company. |
| silvar@servidor.unam.mx, tgg@servidor.unam.mx |
¡ATENCIÓN! |
| Para tener acceso al contenido de los subprogramas profesionalizantes favor de establecer contacto con el responsable del Subprograma:
encalada@servidor.unam.mx |