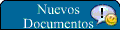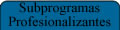6. SUBPROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landa, P.; Valadez, A.; DíazGonzález, E; Rojas, E.; Salinas, J. L.; Trujano, P.; Vargas, J. A.; Valladares, P.
INTRODUCCIÓN En este trabajo se presenta una propuesta general para la construcción del subprograma profesionalizante de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. Para la comprensión de esta propuesta se describen fundamentos teóricos, epistemológicos y metodológicos, así como necesidades, características y ámbitos de la aplicación de la Psicología en México. Para empezar hay que considerar que el mundo en los últimos 25 años ha experimentado cambios dramáticos. Han existido profundas transformaciones en el escenario mundial. El rápido crecimiento de los mercados internacionales y la revolución en las comunicaciones ha erosionado las fronteras nacionales, estimulando el movimiento de personas, bienes y servicios de un país a otro. Esta dinámica está dando lugar a un nuevo orden en el campo de la salud, la educación, la cultura, la organización social y los estilos de vida que, significativamente, implica una transferencia internacional de riesgos para la salud, el comportamiento individual y de grupo, así como el deterioro en el bienestar futuro de la población. Esta transferencia está asociada a cambios ambientales globales, movimientos migratorios, exportación de estilos de vida e ideas, variación en los estándares ambientales y ocupacionales. Ejemplos dramáticos de esta internacionalización de riesgos son las pandemias de VIH-SIDA, la tuberculosis y el cambio en la perspectiva cultural y los estilos de vida que se asocian a dificultades complejas en la interacción entre los individuos, así como al desarrollo de trastornos psicológicos (por ejemplo la depresión, las adicciones, etcétera) y el condicionamiento para la aparición de estados biológicos anormales, como son las enfermedades crónico-degenerativas. Todos estos cambios repercuten en alteraciones de la dinámica familiar, así como del comportamiento individual, que demandan una mayor atención por parte de la psicología. Así, por ejemplo, los trastornos depresivos siguen siendo un problema poco explorado, pero se sabe que en las próximas décadas serán la principal causa de pérdida de vida saludable en el planeta, ya que su prevalencia mundial global es de diez por ciento en la población adulta y tiende a aumentar. Actualmente en México hay casi cuatro millones de personas con depresión (Secretaría de Salubridad y Asistencia “SSA”, 2001), por lo que debe considerarse un problema que requiere acciones encaminadas a su estudio, prevención y tratamiento. Según la Secretaria de Salud, en México el ocho por ciento de la carga total de enfermedades corresponde al área neuropsiquiátrica (SSA, 2001). Actualmente, cuatro millones de personas sufren depresión y seis millones tienen problemas relacionados con el consumo de alcohol. A nivel mundial más de 500 millones de individuos tienen problemas mentales. (Cruz, 2002). De igual manera, la prevalencia de enfermedades mentales en la etapa infantil, de acuerdo a algunos estudios, es de 36 por ciento en menores en edad escolar que están deprimidos, un porcentaje similar de ancianos también está afectado, y entre 40 y 70 por ciento de pacientes con distintas enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, manifiestan depresión. De hecho, la directora para las Américas de Salud Ocupacional de las Organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), doctora Maritza Tenassee, informó que cinco de cada diez causas importantes de discapacidad en el mundo, son problemas de salud mental. Considerando lo anterior, la psicología se hace cada vez más necesaria para el estudio, prevención y atención de los distintos problemas de comportamiento que surgen en este nuevo orden mundial. De ahí que la enseñanza de esta disciplina deba responder a una adecuada generación y transmisión del conocimiento, para entender la naturaleza de los distintos procesos que conforman la problemática psicológica en ambientes naturales y con base en ello, planear y revenir, investigar, detectar e intervenir en los mismos. FUNDAMENTACIÓN DEL SUBPROGRAMA PROFESIONALIZANTE Los usos tecnológicos de la psicología a inicios del siglo XXI se han diversificado en distintos campos, particularmente la teoría conductual ha influido en el tipo de técnicas empleadas, pero principalmente en la concepción teórica de los eventos que analiza. Para poder hablar de las características de la psicología clínica, tal y como es entendida por la posición conductista, es necesario entender primero cuáles son sus orígenes como ciencia y tecnología. Partiendo de esta distinción, el análisis que puede hacerse de la Psicología tiene que considerar dos historias: la historia de la Psicología entendida como ciencia y la historia de la psicología aplicada. La psicología como ciencia puede ubicar sus orígenes en los filósofos de la Grecia antigua como Aristóteles quien postuló las bases para la psicología moderna al emplear el término “alma” con una concepción naturalista que podría en la actualidad entenderse como conducta. En la edad media la visión religiosa cristiana de Tomás de Aquino y de los escolásticos en general, modificó la concepción naturalista aristotélica para postular una concepción dualista del hombre y a la naturaleza humana como una manifestación de la fuerza divina que mueve al universo y que impulsa al hombre a vivir y obrar correctamente. Las ideas físicas de Aristóteles fueron utilizadas para construir comentarios sobre textos bíblicos, y para intentar probar la existencia de Dios. La teoría aristotélica de las causas, según la cual debe haber una primera causa en la naturaleza, se usó para apoyar la idea de Dios creador del universo. Tomás de Aquino pretendía así asimilar la doctrina cristiana a la filosofía de Aristóteles. Particularmente se le dota a esta explicación con una connotación espiritual para identificar la inspiración divina de la vida y, la causa y efecto (principio y fin) de los cambios en la naturaleza del hombre. Para el Renacimiento la idea racionalista del mundo ubica al hombre como parte del universo, el cual es responsable de las transformaciones de la naturaleza, argumentando que es la afectación entre el cuerpo y el espíritu la que libera la energía vital en una cadena sin limites (por el fuerte contenido religioso cristiano se establece como origen o motor a dios). Descartes es quien identifica la necesidad de fuerzas que posibiliten el movimiento (la primera dios), pero en la naturaleza es la activación de un mecanismo que necesariamente supone una causa próxima, la vida del hombre depende de este impulso. Es él quien da carácter de oficial a una concepción dual del hombre, compuesto de alma y cuerpo, en donde la primera es principio regidor no mecánico, del cuerpo (que se explica con las leyes de la mecánica). Este planteamiento es básico para la posterior configuración de las teorías mentalistas a las cuales se opondría más adelante el Conductismo. El desarrollo de la anatomía, y en especial los estudios sobre el sistema nervioso, marcaron diferencias en el estudio del hombre, procedimientos científicos y la creación de distintos conceptos posibilitaron dar una explicación de la relación entre el medio ambiente y los seres vivos (particularmente el hombre), suponiendo que la actividad fisiológica de un organismo es consecuencia de una determinada estimulación que modifica (en forma de energía) la morfología y función del sistema nervioso central. Wilhelm Wundt es considerado por algunos como el creador del primer laboratorio psicológico del mundo en 1879 en la Universidad de Leipzig, dando pauta con esto a la consideración de la psicología como una ciencia (Sahakian, 1970); sin embargo hay que considerar que Wundt estudiaba la actividad mental (interna) e intentaba relacionarla con una huella originada por la experiencia (externa); esta huella era la confirmación de una estructura especifica en los órganos nerviosos donde los impulsos eléctricos fluyen de una determinada forma y son afectados por otras huellas anteriores. Funcionalistas como William James promovieron independizar a la psicología de la neurología y la filosofía, mediante la identificación de la conciencia como un tipo especial de estado mental derivado de un ordenamiento neurológico (Fadiman y Frager, 1979). Es a partir del intento de separar a la fisiología de la psicología que se empiezan a enunciar teorías de lo psicológico, pero aún con un fuerte contenido de la primera al utilizar sus términos y lógica para las descripciones. Iván Pavlov retoma el concepto de reflejo fisiológico para articular el reflejo psicológico (después enunciado como condicionamiento); planteó que a cada estimulo correspondía una respuesta o grupo de respuestas especificas, derivadas de un intercambio entre los componentes externos (del ambiente) e internos (del organismo). Las cualidades de los estímulos podían ser asociadas a otros mediante su apareamiento, entendiendo esta relación en función de las propiedades trasmitidas por los estímulos y su efecto en la respuesta fisiológica. La Psicología nace como ciencia independiente a partir del Manifiesto Conductista de Watson en 1913, en donde por primera vez se explicita un objeto de estudio propio -la conducta-, criterios metodológicos, teóricos y conceptuales para representar el segmento de la realidad correspondiente a esa nueva ciencia. Por supuesto, para que Watson lanzara su Manifiesto Conductista se basó en un conjunto de antecedentes. El Empirismo inglés, el Asociacionismo, la fisiología sensorial, la propia Psicología fisiológica de Wundt, la Psicología del reflejo -que fue la que proporcionó el paradigma al Conductismo, dándole sus premisas epistemológicas, lógicas y metodológicas ; la Psicología de la conducta voluntaria que postulaba el principio del placer como el evento que probabilizaría el aprendizaje, la Psicología comparada y particularmente los trabajos de Thorndike, así como su ley del efecto, el estructuralismo y el funcionalismo. Todas estas escuelas fueron generando aportaciones que de alguna manera tuvieron influencia en el surgimiento del Conductismo, sin embargo hay que señalar que antes de Watson no se puede hablar de Psicología. Lo que se hacía era una apropiación de problemas conceptuales de otras ciencias, como fue el caso de la Psicofísica o el estudio del aprendizaje animal en el contexto de la teoría de la evolución, o bien se llevaban a cabo filosofías experimentales como fue el caso del Introspeccionismo. Se estudiaban aspectos tales como: las ideas, las sensaciones la relación cuantitativa entre la vida mental y el mundo físico, el arco reflejo o la inteligencia. No existía un objeto de estudio empírico definido. Muchas de las escuelas anteriores a la fundación de la Psicología como ciencia, siguieron una línea independiente y actualmente han constituido escuelas terapéuticas de dudosa legitimidad epistémica. A ello hay que agregar que Igualmente ya existía una práctica relativa a curación de problemas mentales, amparada en el modelo médico y totalmente independiente de la conformación de la ciencia psicológica. Con Watson nace la Psicología como ciencia específica y se consolida con el trabajo de Skinner. Este autor supera grandes limitaciones de la formulación de Watson. Para empezar su definición del objeto de estudio. Skinner al señalar la relación entre la actividad del organismo y su ambiente, delimita con mayor precisión el campo de estudio de la Psicología. Propone también el modelo de la triple relación de contingencias en donde crea el concepto de conducta operante, delimitando con ello el espectro de fenómenos que correspondían a la Psicología y no a la Biología; y crea la Caja de Skinner como una situación experimental que posibilita el estudio experimental del fenómeno delimitado. Skinner al enunciar los principios del condicionamiento operante conserva y fortalece la visión del Conductismo, entendiendo lo psicológico como el intercambio de propiedades del ambiente y el organismo. La elaboración de programas de reforzamiento y distintos procedimientos y conceptos experimentales por parte de Skinner, dio pauta al Análisis Experimental de la Conducta, mismo que permite la incursión de esta teoría en la Psicología clínica. La teoría de Skinner se constituyó en modelo y ejemplar (de acuerdo al uso de Kuhn) que ha guiado la actividad científica normal de nuestra disciplina. La Psicología como tecnología. Revisando ahora la parte correspondiente a la tecnología psicológica, es importante señalar que existen dos vertientes. Una es la surgida del conocimiento básico y otra es la que se vincula con el encargo social, no como modo de conocimiento, sino como práctica de trabajo relativa a una problemática definida, no a partir de la ciencia, sino de prácticas sociales emergidas en respuesta a demandas históricas concretas de una estructura socio-económica particular. Aquí cabe recordar que aunque la Psicología como modo de conocimiento científico nace con Watson (1913), existía una función social, como procedimientos dirigidos a una problemática concreta, definida con anterioridad a esta fecha. Sin referirse a todas aquellas prácticas relacionadas con la magia y la locura, la Psicología apareció como acción profesional, en el campo de los trastornos del comportamiento, la educación y la medición de aptitudes. La concreción histórica de estas tecnologías pragmáticas son el psicoanálisis y la Psicología diferencial. Ambas nacen del enfrentamiento con problemas concretos con el objetivo, no de conocer y representar una parte epistémicamente válida de la realidad, sino con el fin de transformar y solucionar problemas concretos impuestos por un estrato de la sociedad. Fundamentalmente en el contexto de las Guerras Mundiales, y como respuesta a la demanda de ese momento, se concretan las distintas teorías de la personalidad, la psicometría, y la psicoterapia tradicional ; para dar cuenta, tanto de la medición de diferencias individuales, rasgos y aptitudes, como para solucionar aquellos problemas de comportamiento de las post-guerras. Las teorías que arropan dichas prácticas surgen a posteriori para justificarlas, totalmente ajenas a su conformación epistémica. Este tipo de conocimiento es tecnológico, pero de carácter pragmático. Terapias tradicionales. Ya como parte de la historia de la Psicología clínica en particular, la profesión se ha visto influida por distintas teorías e ideologías que han dado lugar a prácticas clínicas particulares. Teorías como el psicoanálisis, por ejemplo, no solamente se han identificado como un tipo de psicología clínica, sino que han influido en la conformación del trabajo clínico y su concepción (Fadiman y Frager, 1979). Aunque también es importante considerar que existen distintas aproximaciones (Gestalt y humanismo, entre otras), que surgen del enfrentamiento con problemas individuales y que enfatizan la importancia de aspectos subjetivos del hombre, así como de la intuición del terapeuta, en la solución de los problemas enfrentados. Psicología Conductual Considerando ahora la segunda vertiente tecnológica, es decir, aquella vinculada a un cuerpo científico de conocimientos, hay que señalar que el Análisis Conductual Aplicado y quizá el amplio rubro de procedimientos englobados bajo la denominación de Modificación de Conducta, surgieron como un primer intento en la Psicología por invertir la determinación prevaleciente entre ciencia y tecnología. Por primera vez, un conjunto de conceptos teóricos y de operaciones vinculadas a la investigación básica, permitían la derivación de técnicas y procedimientos aplicados a la solución de problemas sociales de diversa índole. Se formuló, con estos enfoques, una tecnología científica que proporcionó rigor metodológico y criterios evaluativos de la propia acción profesional. El paso de la investigación en laboratorio a la aplicación fue gradual, aunque ya los mismos teóricos habían llevado a cabo algunos intentos por aplicar sus principios en ambientes naturales y con sujetos humanos (v.g. Watson y Pavlov). Propiamente la Modificación de Conducta se dio a partir del trabajo en laboratorio, así como de las teorías sobre aprendizaje y condicionamiento que tenían implicaciones tecnológicas. Esta vez se pretendió establecer a la Psicología como profesión a partir de un cuerpo básico de conocimientos de la ciencia y no como sucedía con esa profesión psicológica ya existente, que se fue creando a través del intento de responder a demandas concretas. Por su parte, el desarrollo de la Terapia de conducta (que no equivale exactamente al movimiento de Modificación de Conducta) empezó en Sudáfrica y procede fundamentalmente del trabajo de Wolpe durante los años 40 y 50. Su trabajo tuvo un gran impacto y en la Terapia Conductual muchos autores estuvieron influidos por él (v. g. Lazarus) y aplicaron su técnica a diversos problemas psicológicos (Wolpe, 1977). El desarrollo de la Modificación de Conducta comenzó en Inglaterra de manera independiente al trabajo de Wolpe. Uno de los pioneros aquí fue Eysenck (Kazdin, 1983), quien enfatizó la necesidad de investigar y aplicar los hallazgos de la Psicología experimental a la clínica. Sus fundamentos teóricos venían de las teorías del aprendizaje. Otros pioneros fueron Shapiro, Jones, Meyer y Yates (Kazdin, 1983). Todos ellos se basaron en las teorías del aprendizaje y del condicionamiento para diseñar técnicas como la graduación de tareas, o el biofeedback, y posteriormente la inundación, el modelamiento y la terapia aversiva. En Estados Unidos, a pesar de que ya habían surgido aplicaciones “clínicas” de las teorías del aprendizaje, se aplicaron otras técnicas surgidas del paradigma del reflejo y en particular, los métodos del condicionamiento operante. La aplicación sistemática del condicionamiento operante a la conducta humana fue un factor crucial en el desarrollo de la modificación de conducta. Skinner no solo formuló la teoría del condicionamiento operante, sino que incursionó en su aplicación junto con Lindsley y Bijou (Kazdin, 1983). Ellos investigaron los métodos operantes con pacientes psicóticos institucionalizados, mientras que Bijou los estudiaba con niños. El método que emplearon enfatizó el uso de respuestas operantes libres, estímulos discriminativos, y el control de las consecuencias de las respuestas, sin embargo en Estados Unidos, incluso a finales de los años 50, no había aparecido todavía ningún movimiento formal y unificado al que se denominara Modificación de Conducta. Su reconocimiento en Inglaterra a finales de los 50 y principios de los 60 fue el que cristalizó el movimiento en Estados Unidos. Un común denominador de este movimiento fue su contrastación con el enfoque tradicional psicodinámico, aunque a finales de los años 60 disminuyó la controversia y a partir de ese momento empezó a atraer atención la propia investigación tecnológica conductual. Empezaron a aparecer textos generales y el movimiento ganó solidez siempre apoyado en un cuerpo de técnicas terapéuticas. Las aplicaciones con este enfoque se fueron diversificando a distintos contextos y con distintas poblaciones. Psicología Clínica Conductual. Ahora bien, como se señaló, la Psicología aplicada nació con el firme propósito de proceder científicamente en el campo de la solución de los problemas humanos. En la definición formulada en 1935 por la sección clínica de la American Psychological Association se hacía hincapié en la utilización de métodos científicos y de los principios de la Psicología para la valoración de los patrones y capacidades de conducta de cada individuo, así como en la función profesional que debe desempeñar el psicólogo aplicado: “La Psicología clínica es una forma de Psicología aplicada que pretende determinar las capacidades y características de la conducta de un individuo, recurriendo a métodos de medición, análisis y observación y que con base en la integración de estos resultados con los datos obtenidos a través del examen físico y de las historias sociales, ofrece sugerencias para la adecuada adaptación del individuo” (Kendall y Norton-Ford, 1988, pág 18). La historia de la Psicología aplicada es la historia de la Psicología clínica y comienza con la fundación de la primera clínica psicológica en la Universidad de Pennsylvania a finales del siglo pasado, por Lightner Witmer. El 1949, con la famosa conferencia Boulder, se estableció formalmente el perfil del psicólogo clínico; primero debería ser psicólogo, es decir, debería tener una sólida formación en las áreas más importantes de la teoría, conocimiento e investigación de la Psicología anormal, de la personalidad y social y posteriormente debería adquirir las habilidades necesarias para la intervención clínica. Hasta este momento histórico es aventurado hablar de una Psicología aplicada, pues hablar de ella significa que existía algo que aplicar, (Kazdin, 1983). Como se indicó, el primer intento sistemático por vincular una práctica pragmática con un cuerpo de conocimientos básicos lo constituyó un movimiento revolucionario denominado genéricamente Modificación de Conducta. La Psicología había sido la ciencia de la vida mental, que debía estudiarse a través de la introspección. Se decía que la gente se comportaba de determinadas maneras debido a lo que sentía o pensaba, por lo que había que enfocarse en los pensamientos y los sentimientos. Con el surgimiento del Conductismo, se propuso como objeto de estudio a la conducta y como método a la observación y experimentación; en particular, se concibió a la conducta problemática en función de contingencias problemáticas de reforzamiento y no en función de supuestos estados mentales. La conducta ya no era un síntoma de un desorden subyacente sino la meta de la evaluación y el tratamiento. Los primeros reportes, ahora clásicos, de psicólogos conductuales como Ayllon, Azrin, Leitenberg y el mismo Skinner, quienes demostraron que tanto la conducta anormal como la normal estaban sujetas a los mismos principios del aprendizaje, abrieron el camino a la construcción de una verdadera tecnología conductual, estrechamente vinculada con el conocimiento básico, con la investigación de laboratorio, con la teoría de la conducta. Se abrió el camino también a la solución de problemas que la psicoterapia había sido incapaz de abordar eficazmente, como el autismo, el retardo, las adicciones, la esquizofrenia, etc. así como el tipo de sujetos a los que se les podía brindar ayuda. El análisis conductual aplicado, como método, proveyó a la Psicología aplicada de una forma sistemática de abordar los problemas psicológicos, lo que permitió generar conocimiento acerca de ellos y de la mejor manera de solucionarlos. Adicionalmente, se transformó el perfil del psicólogo aplicado, pues el éxito de la Modificación de Conducta ayudó a los psicólogos conductuales a demostrar su capacidad para ejercer funciones profesionales distintas a las de la mera evaluación (Reavley, 1983). Con el paso del tiempo y a partir de la evaluación crítica de los resultados obtenidos, el campo de aplicación de la Psicología conductual aplicada ha ido creciendo y modificando algunos de los aspectos que originalmente se plantearon como definitorios. Metodología clínica Conductual Kanfer y Phillips ofrecen un modelo de análisis para el comportamiento individual donde es sintetizan el modelo conductual: E - O - R - K - C Donde E representa la estimulación antecedente, O el estado biológico del organismo, R el repertorio de respuesta, K la relación de contingencia y C las consecuencias. Modelo que hasta estos días es considerado como fundamental en el análisis funcional conductual (Kanfer y Phillips, 1977). Las técnicas más comúnmente empleadas por el psicólogo clínico conductual (Rimm y Masters, 1980) son: -Desensibilización sistemática: Dirigida al alivio de la ansiedad de desadaptación. -Entrenamiento asertivo: Desarrollo de conductas socialmente aceptadas mediante la expresión de adecuada de necesidades. -Procedimientos de modelamiento: La exposición de conductas ante señales y situaciones reales que el usuario habrá de adoptar. -Manejo de contingencias: Instrucción primaria en el manejo de programas de reforzamiento, castigo y tiempo-fuera. -Autocontrol: Enseñanza de la autoadministración de consecuencias relacionadas a comportamientos específicos.
Como práctica clínica la intervención conductual se caracteriza tanto por su estrecha vinculación con la psicología experimental como por el respeto a formas conceptuales básicas, teniendo como bases que: -El modelo se basa en el aprendizaje, entendiendo el comportamiento como la consecuencia de la actividad de la persona con relación al medio ambiente. -La intervención se orienta hacia la modificación de comportamientos observables y no al cambio de estructuras mentales hipotéticas. -Todos los comportamientos (normales o no) pueden ser descritos por los mismos procesos de aprendizaje. -La terapia conductual implica la especificación de objetivos de tratamiento. -La intervención se hace en el aquí y ahora, tomando en cuenta los aspectos relevantes del contexto. -Todas las técnicas empleadas bajo el título de conductuales tienen un fundamento empírico. Como es claro observar la sistematización en la aplicación de las técnicas conductuales es paralela al rigor científico de la investigación básica, lo cual representa una clara diferencia con otros tipos de intervenciones clínicas. Otros puntos que hacen singular a la teoría conductual en el campo clínico son: -El análisis inicial del comportamiento de interés mediante la observación de conductas para obtener una relación de variables y ubicar la de mayor influencia (análisis funcional). -La consideración de todas las normas éticas a las que está sujeto un profesional de la salud y que maneja información confidencial. -El establecimiento de condiciones de aprendizaje apropiadas y la comunicación al usuario de que el proceso terapéutico implica su participación activa. -El registro inicial, continuo y posterior del desarrollo de la terapia, mediante distintas formas de registro y autoregistro. -El establecimiento de criterios de cambio y recaída. Finalmente cabe aclarar que la teoría conductual implicó la reformulación de distintos conceptos en el ámbito clínico, conceptos que mantenían proposiciones mentalistas y que replicaban los errores de otros modelos teóricos, que en muchos de los casos no fueron resueltas. Debido a las limitantes teóricas y prácticas, expresadas en problemas conceptuales y en la efectividad de algunos tratamientos, la teoría de la conducta ha tomado dos caminos que pretenden solventar estas deficiencias (Ribes, 1983). Uno, la opción cognitivo-conductual que ha validado su desarrollo en la efectividad de sus técnicas y la creación de una amplia variedad de instrumentos de evaluación. Dos, la teoría interconductual la cual pretende la reformulación teórica de la psicología como ciencia en general y de sus usos tecnológicos a través del análisis contingencial (Ribes, 1990). Sea cual fuere el camino a seguir en por el psicólogo clínico conductual la aportación principal del Conductismo es haber puesto a la Psicología en el ámbito de las ciencias. Evaluación Cognitivo-Conductual La consolidación del Conductismo ocurre con los trabajos de Edwar Tolman, Edwin Guthrie, Clark Hull y Burrhoughss Frederic Skinner. La conducta operante, las leyes reflejas y principalmente lo referente al reforzamiento y castigo con relación a la modificación de la conducta, colocan a la Psicología como una ciencia de impacto real en distintos ámbitos sociales (Hothersall, 1997). Las evaluaciones psicológicas conductuales se enfocan en las habilidades (los repertorios conductuales que los sujetos exhiben) como resultado directo del aprendizaje de cada individuo. Básicamente este tipo de evaluación se realiza para observar un tipo de comportamiento especifico “La evaluación conductual tiene múltiples funciones, que incluyen 1) la identificación de los comportamientos a modificar, comportamientos alternos y variables causales; 2) el diseño de estrategias de intervención; y 3) la segunda evaluación de los comportamientos a modificar y causales (Haynes, 1990, en Aiken, 1996, p. 283). Es en 1948 cuando algunos conductistas inconformes con los alcances de la teoría deciden incorporar los aspectos cognitivos a la explicación del comportamiento, y realizan el simposium “Los mecanismos cerebrales de la conducta”. Posteriormente partiendo del ámbito clínico Albert Ellis, Aaron Beck, Albert Bandura y Arnold Lazarus, entre otros, desarrollan con éxito evaluaciones y terapias desde la perspectiva cognitivo-conductual. La evaluación cognitivo-conductual surge como un desarrollo de la Terapia o Modificación de Conducta y la incorporación de técnicas y conceptos de la teoría cognitiva, y se define como la identificación de conductas y cogniciones reconocidas por el usuario como problema y las variables relacionadas con su mantenimiento (cabe aclarar que el uso de esta evaluación no es privativo del terreno clínico, empleándose regularmente en otros contextos como el educativo o de la salud). Es a partir del Modelo de Triple Relación de Contingencia propuesto por Skinner en 1953 y el perfeccionamiento de un modelo conductual ofrecido por Kanfer y Phillips (1977), que se desarrollan los principios del Análisis Funcional como parte rectora de la evaluación conductual primero, y luego de la evaluación cognitivo-conductual al insertar la variable cognoscitiva; constando de la observación de las siguientes variables en el Modelo Secuencial Integrativo (Tabla1). Donde E representa el estímulo antecedente en las dimensiones de medio, condición biológica, conducta y cognición. O la variable del organismo dividida en condición biológica, conducta y cognición. R la respuesta o conducta de interés compuesta por medio, condición biológica, conducta y cognición. K la relación de contingencia (variable independiente contingente). Y C las consecuencias compuestas por medio, condición biológica, conducta y cognición. Tabla 1. Modelo Secuencial Integrativo.
Partiendo de la información vaciada en este modelo se realiza el Análisis Funcional de variables para especificar la relación de contingencia y las características de la intervención. En cuanto al procedimiento la evaluación cognitivo-conductual se realiza en cuatro fases: 1)Evaluación y análisis de la conducta problema 2)Selección de variables a modificar 3)Modificación de variables 4)Valoración de resultados y seguimiento La evaluación y análisis de la conducta consisten en la exploración y concreción del problema reportado por el usuario, identificando las variables participantes. Se realiza el Análisis Funcional de la conducta de interés identificando la relación de contingencia. Existen distintas técnicas e instrumentos para la recolección de información, de los cuales sobresalen la entrevista, la observación directa, el autoreporte, los inventarios y los cuestionarios. Cumpliendo de manera progresiva con los siguientes pasos: Definición de la conducta de interés Vaciado del Modelo Secuencial Integrativo Elaboración y redacción del Análisis Funcional Hipótesis funcional La selección de variables a modificar implica la observación de las características propias de cada variable, su participación y la viabilidad de su cambio. Según sea la relación de contingencia observada se elige aquella variable susceptible de ser alterada, tomando en cuenta: Características de la variable a modificar Implicaciones y consecuencias Criterios éticos Viabilidad general de la intervención La modificación de variables es la forma en que se interviene para modificar la conducta de interés. La elección de la(s) técnica(s) a emplear se vincula al tipo de variable contingente y los recursos terapéuticos. Las técnicas regularmente empleadas son: Desensibilización sistemática Entrenamiento asertivo Procedimientos de modelamiento Manejo de contingencias Autocontrol Procedimientos de extinción Control aversivo Reestructuración Cognitiva (Beck) Terapia Racional Emotiva (Ellis) Inoculación del estrés La valoración de resultados y el seguimiento son la parte final de la intervención donde se constata el cumplimiento de metas y objetivos, y su posterior desarrollo, para lo cual nos podemos valer de las técnicas e instrumentos señalados en la evaluación inicial. La evaluación cognitivo-conductual es un proceso continuo de observación y valoración, además del seguimiento de las normas éticas propias de la profesión, donde el concepto fundamental de la intervención radica en el aprendizaje. UBICACIÓN Y CONTEXTO Partiendo de lo anterior, se propone un proyecto para la creación de un subprograma profesionalizante de Psicología Clínica, que pretende cubrir los aspectos de Docencia, Investigación y Servicio, de acuerdo al plan general de cambio curricular de la FES Iztacala. Para esto un requisito es la consideración del "posible campo de acción del egresado". Conforme a ello, se plantea la necesidad de enumerar y describir aquellas instituciones sociales en las que el psicólogo clínico desempeña sus diversas funciones; así se tienen: Instituciones Educativas Instituciones Organizacionales Instituciones Deportivas, e Instituciones de Cuidado. (Dentro de estas ultimas se encuentran las de Custodia, las Hospitalarias, las de Asilo, las de Servicios de apoyo, las de Consulta privada y las de Atención a la Comunidad). A continuación se describen algunas de las principales actividades que el psicólogo realiza, o puede realizar en los ámbitos arriba señalados, conforme a las funciones que socialmente se consideran como básicas; es decir, las de investigaci6n, prevención y planeación, intervención y detección. Inserción Del Psicólogo En Instituciones Educativas Dentro de las Instituciones Educativas, el psicólogo clínico realiza actividades de detección, cuando se avoca a la tarea de averiguar, ya sea condiciones poco propicias o interferentes con el aprendizaje, o comportamientos individuales que lo impidan u obstaculicen. Para ello se vale de una serie de instrumentos, tales como las entrevistas, los cuestionarios o la observación. Cuando se hace referencia a las condiciones poco propicias, éstas pueden tener que ver con la desnutrición, la falta de descanso, limitaciones físicas, castigos, falta de atención, con las condiciones físicas de las aulas, con el comportamiento de los profesores o responsables de los alumnos, etcétera. Cuando se trata del comportamiento particular de un educando, éste puede ser propiciatorio de enfermedades o accidentes. La detección de tales aspectos es fundamental para poder establecer programas que reduzcan, impidan o prevengan problemas de salud y mejoren o permitan el aprendizaje en las aulas. Cuando la actividad del psicólogo clínico está orientada a la investigación en el ámbito educativo, su labor está encaminada centralmente a probar alguna o algunas hipótesis sobre la relación entre dos o más factores -ya sean de naturaleza física o emocional- que puedan estar afectando el rendimiento del estudiante. Si la actividad del psicólogo clínico está centrada, básicamente, en la prevención, su labor se avocará a la implementación de programas tendientes a crear condiciones que le permitan anticipar consecuencias negativas; por ejemplo, mediante la aplicación de instrumentos que permitan detectar comportamientos de riesgo entre los estudiantes, que permitan, a su vez implementar las técnicas correspondientes de prevención, en aquellos educandos que muestren tales conductas de riesgo. En cambio, si las tareas del psicólogo clínico están orientadas básicamente a la intervención, su actividad tendrá que ver con la modificación del comportamiento, ya sea del propio educando, el de los padres o el de los profesores. Finalmente; cuando la función es de planeación, el psicólogo clínico tiene como actividad central la de familiarizarse con los programas académicos y las condiciones de su aplicación, de tal manera que con base en las demandas y necesidades del personal administrativo y los profesores, pueda presentar un programa relativo al comportamiento eficaz de los educandos. Inserción Del Psicólogo En Instituciones Organizacionales. El ámbito organizacional representa la base fundamental de la estructura económica del país, tanto como la forma de hacer llegar satisfactores y servicios especializados a determinados grupos de población. Las fuentes de empleo y de ingreso económico individual son principalmente organizaciones destinadas a la producción, la comercialización o el servicio; las organizaciones productivas son aquellas que transforman la materia prima (minerales, vegetales, etc.) en productos consumibles, las organizaciones comerciales se encargan de la distribución y venta al público de diferentes productos (enlatados, ropa, etc.), y las organizaciones de servicio son aquellas que ofertan productos intangibles a personas o grupos (educación, salud, asesoría, etc.). El psicólogo dentro de la organización participa en el área de recursos humanos, principalmente en los procesos de reclutamiento y selección, inducción y capacitación, y desarrollo organizacional. En este ejercicio tecnológico las funciones del psicólogo son la detección de necesidades y recursos, habilidades, hábitos y creencias, entre otros; planeación de objetivos institucionales y programas para alcanzar dichos objetivos, selección del personal con base en la detección de habilidades, creencias, o conocimientos; elaboración de programas de capacitación, evaluaciones de desempeño y rendimiento laboral, evaluación e intervención en conflictos personales dentro de la organización, y evaluaciones especializadas para determinar la permanencia, promoción o despido del trabajador. Cabe señalar que además de las funciones anteriormente descritas el psicólogo organizacional puede realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico destinadas a mejorar los sistemas de evaluación y detección, a prevenir conflictos laborales o a incrementar la calidad de vida dentro de un entorno laboral. Inserción Del Psicólogo En Instituciones Deportivas. Es a partir de los cambios sociales y económicos de distintas sociedades que las costumbres alimenticias y de actividad física han representado una fuente de salud en todas sus dimensiones. En el caso del deporte existen una serie de instituciones públicas y privadas encargadas de fomentar la actividad física con fines de recreación, -competencia o entretenimiento, con o sin retribución económica, a través de actividades preescritas y reglamentadas, individuales o de grupo. Las principales funciones del psicólogo deportivo son la evaluación, desarrollo, rehabilitación, planeación e investigación relacionada con los individuos que participan directa e indirectamente en esta actividad, tales como deportistas, entrenadores, jueces, público, administradores, etc. Los momentos en que el psicólogo interviene son variados, pudiendo hacerlo en el diseño de programas de entrenamiento o en la modificación de comportamientos durante la competición. Básicamente realiza evaluaciones de habilidades deportivas, calificación de desarrollo de habilidades especializadas, diseño e implementación de programas de instrucción deportiva, y análisis de variables diversas que influyen en la ejecución deportiva. De forma paralela el psicólogo deportivo también interviene en el diseño y desarrollo de instalaciones, programas y promoción del deporte; ubicándose como monitor en las relaciones que guardan deportista- deportista, deportista-entrenador, deportista-jueces, y deportista-público. Sin olvidar que en el nivel básico su función es la asesoría en las practicas deportivas de apoyo y recreación. Inserción Del Psicólogo Clínico En Instituciones De Cuidado. Se entiende por Institución cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad, cuya función es preservar sus aspectos característicos. Podría considerarse incluso a algunas de ellas como "instancias de control personal y social" en tanto que mediante su acción se controla a los transgresores de las normas establecidas (en términos de su peligrosidad, costo económico y social, entre otros). A) Instituciones de Custodia Este tipo de instancias, ya sean cárceles, reclusorios o Consejos de Menores, han cumplido tradicionalmente la función de "proteger" a la sociedad de los transgresores de las normas, mediante la reclusión de aquellos que violan la ley al cometer un delito o infracción. Es bajo esta perspectiva que cada cultura aborda la delincuencia de acuerdo a sus propias concepciones de lo que es la "transgresión" y recurre a procedimientos que corresponden a la forma de conceptuar la disidencia social. De esta manera, se podrían diferenciar básicamente dos formas de proceder en estos contextos: castigar y rehabilitar. Actualmente, se supone que los tratamientos pasaron del castigo a la rehabilitación, pero desafortunadamente, en muchos de estos centros prevalecen aún las técnicas rudimentarias y el control carcelario. En la medida en que pretenden cumplir con los objetivos de protección, han dejado de lado la función de proporcionar al individuo que delinquió, tanto un ambiente distinto, como los tratamientos necesarios para que al egresar pueda relacionarse e integrarse a la sociedad, así como de dotarlo de los repertorios necesarios para enfrentar el mundo dentro y fuera de la prisión. Por ello son frecuentes todavía problemas como el hacinamiento, los malos servicios, la pésima alimentación, la falta de personal capacitado, la dudosa clasificación de los internos, y la ausencia de actividades realmente programadas y dirigidas a fines específicos, entre otros. Es por esta razón que, como una alternativa a los procedimientos tradicionales, han surgido una serie de trabajos realizados por psicólogos clínicos que han mostrado su eficacia en estos contextos. Su inserción llega a cubrir la prevención, rehabilitación e investigación. Como ejemplos, tenemos la selección y capacitación del personal (de diferentes niveles, desde custodios hasta el nivel directivo) la asignación sistemática de los internos de acuerdo a criterios claros, la programación de actividades educativas, ocupacionales y recreativas y el manejo del ambiente. Otros se han enfocado en establecer programas más específicos como el dotar de habilidades sociales, el control de la conducta agresiva, el manejo de contingencias dirigido a elicitar una mayor conducta colaborativa entre los internos y el personal, la obtención de satisfactores, etc., hasta el trabajo terapéutico y proyectos como la instalación de industrias y cooperativas. No puede dejar de mencionarse la importancia de la investigación en este ámbito, dado que idealmente hay que conocer los factores que propician la conducta transgresora con la finalidad última de prevenirla. En este contexto, como en los anteriores, el trabajo multidisciplinario resulta fundamental, pues el psicólogo, generalmente debe trabajar al lado de criminólogos, abogados, equipo médico, trabajadores sociales y educadores, entre otros. B) Hospitales Estas instituciones abarcan desde el trabajo con pacientes de consulta externa, hasta los llamados "psiquiátricos", y suelen caracterizarse por el trabajo dentro del modelo médico de "salud-enfermedad" y por estar bajo el mando de médicos y psiquiatras. Este marco tradicional nos lleva a la derivación de procedimientos que parten de lo que en cada contexto se considera "anormalidad", "desviación", o "patología". En general, puede decirse que estas instituciones han abandonado los procedimientos basados en el castigo o en las terapias agresivas como el abuso de fármacos, los electrochoques, el aislamiento, la privación de comida, etc., aunque algunas continúan utilizándolas. Por otro lado, cada vez más, se recurre a las terapias psicológicas aunque sin abandonar la prescripción de fármacos para apoyar a los pacientes en su recuperación. En este contexto, el psicólogo clínico se ha insertado a diferentes niveles, que incluyen el trabajo preventivo, la rehabilitación, la docencia, y la investigación. Así, tenemos quizás como la labor más importante las terapias individuales, familiares o de grupo; la selección y capacitación del personal, actividades educativas y preventivas dirigidas a los pacientes o usuarios, programas para organizar las distintas actividades o bien para mejorar el ambiente físico y social de la institución, hasta programas muy específicos como aquellos dirigidos al manejo del dolor, las conductas adictivas, la sexualidad, el enfrentamiento a la muerte, y otros. Este entorno suele favorecer la investigación, dependiendo de sus características; como ejemplo tenemos trabajos importantes sobre adicciones, trastornos de la alimentación o del sueño, manejo del estrés, o de diversas reacciones emocionales. En estos ambientes, es común que el psicólogo deba colaborar con el equipo médico (de diferentes especialidades), enfermeras y trabajadoras sociales, lo que puede ser muy enriquecedor para todos. C) Asilos La ancianidad en una sociedad como la nuestra se presenta como una paradoja: por un lado, la medicina y los avances científicos y tecnológicos han logrado prolongar la vida hasta edades cada vez más avanzadas, pero por el otro, el creciente desarrollo desplaza a los más viejos para recurrir a los más jóvenes y especializados, es decir, a los más productivos. Hay personas maduras, "de la tercera edad", que a pesar de mantener todas sus capacidades son "obligadas" a jubilarse; otras por su pérdida de habilidades son marginadas sin prestarles la atención y ayuda que requieren. Además, en países como el nuestro, las pensiones por jubilación generalmente son tan bajas que afectan directamente la calidad de vida de los ancianos; en México, la mayoría de ellos no están institucionalizados, por lo que no se sabe con precisión en qué condiciones sobrevive esa gente. Muchos asilos se limitan a albergar a los usuarios, frecuentemente en casas adaptadas que no cuentan con el ambiente físico, ni con el personal capacitado, ni con los programas de apoyo que les permitan desarrollarse y continuar siendo útiles para sí mismos y para con la sociedad. Este entorno facilita el surgimiento de problemáticas que incluyen desde aspectos físicos (enfermedades) hasta psicológicos como depresión, ideas suicidas, baja autoestima, desamparo, abandono, etcétera. Sin embargo, los asilos podrían abandonar su concepción de lugares de tristeza y abandono para convertirse en centros que, además de proveer un lugar donde vivir, se conviertan en casas de convivencia social, de desarrollo de habilidades artísticas y culturales, de transmisión de conocimientos, de oportunidades de crecer y de poder aprender y enseñar a la vez todo aquello que quizás no se pudo antes por falta de tiempo. Desde esta perspectiva, el psicólogo clínico tiene mucho por hacer. En la prevención a nivel social proveyendo de información que permita sensibilizar a la población sobre las implicaciones de la ancianidad, hasta la dirigida a las personas mayores acerca de los cambios que puede esperar en sí mismo como parte de un proceso biológico que no implica inutilidad, sino por el contrario, experiencia. La intervención comprende el diagnóstico y tratamiento de casos específicos que requieran entrenamientos terapéuticos dirigidos por ejemplo, a mejorar la autoestima, optimizar las habilidades, o combatir cuadros depresivos. Las terapias pueden ser individuales, familiares o grupales. El establecimiento de programas motivacionales a través de actividades dirigidas (educativas, ocupacionales, recreativas). La planeación del ambiente físico dentro de un asilo, conocido como creación de ambientes protéticos: rampas en lugar de escaleras, pasamanos más bajos, espejos de pared inclinados, cubiertos e implementos de cocina con mangos elevados. La selección y capacitación del personal. y por supuesto, la investigación, en un ambiente en el que sería posible recuperar mucha de la riqueza de esas personas para el bienestar de los más jóvenes. Por supuesto, en un asilo de ancianos el trabajo multidisciplinario sería lo más deseable: conjugar el trabajo del equipo médico (médicos, enfermeras, odontólogos, nutriólogos, fisioterapeutas), la labor del psicólogo y el trabajador social podrían conjugarse para el óptimo desarrollo de los recursos. Finalmente, cabe señalar que estas consideraciones son válidas para otro tipo de "asilos", casas de asistencia, o instituciones de cuidado, como pueden ser las casas-hogar para niños, huérfanos, o indigentes.
El Psicólogo Clínico y Los Servicios de Apoyo. El momento histórico en que vivimos, se caracteriza por altos índices de violencia social, en que los ciudadanos debemos enfrentar directa o indirectamente situaciones de emergencia, la creación y especialización de instancias de apoyo se ha hecho necesaria. En nuestro país, objeto de inundaciones, huracanes, sismos, delincuencia (especialmente asaltos a personas o propiedades) y secuestros, y sobre todo a raíz de los terremotos de Septiembre de 1985, se delineó con mayor claridad la relevancia de la función del psicólogo clínico. En este caso en particular, por citar un ejemplo, cuadros formados por estos especialistas fueron llamados para trabajar en "morgues" y hospitales dando auxilio a los familiares de las víctimas; se trabajó junto con bomberos y rescatistas en la evacuación de personas en situación de riesgo que se negaban a abandonar su hogar; se realizaron intervenciones terapéuticas con personas que no querían alejarse de las escuelas en donde los cadáveres de sus hijos se encontraban bajo los escombros, y con aquéllas con intenciones suicidas ante las pérdidas sufridas; se apoyó en la organización de la recolección y distribución de víveres y medicinas a los damnificados, así como en la creación y organización de redes de apoyo, etc., lo que permitió a partir de la experiencia, una mayor coordinación, preparación y definición de funciones para la intervención en situaciones de crisis. El afrontamiento en casos extremos como éste, ya sea que se trate de desastres naturales o provocados por el hombre, las guerras o guerrillas, el terrorismo y la delincuencia, o bien situaciones más cotidianas como las crisis matrimoniales, las muertes repentinas o los intentos suicidas, son algunos ejemplos en los que, desde la Psicología clínica, es posible brindar apoyo terapéutico a diferentes niveles. En este contexto, empieza a ser más frecuente observar la participación de psicólogos clínicos en diversos servicios como Procuradurías, Ministerios Públicos, Cruz Roja, Rescate, Saptel, etcétera. Su función abarca no sólo el trabajo terapéutico como la intervención en crisis, las terapias a corto y mediano plazo ya sean individuales, familiares o grupales, las secuelas de largo alcance como el Síndrome de Estrés Postraumático (SEPT), el apoyo psicológico a los familiares de las víctimas; sino también el nivel preventivo (p.ej. a través de la impartición de talleres de entrenamiento sobre cómo prevenir y actuar ante una situación de emergencia) y el educativo (capacitación del personal relacionado). Adicionalmente, es posible realizar diversas investigaciones al respecto. El Psicólogo Clínico y La Consulta Privada. Posiblemente el ambiente por excelencia del psicólogo clínico lo representa la consulta privada. En la actualidad, son muchas las aproximaciones teóricas al trabajo clínico, la mayoría de ellas llegan a diferir en cuanto a su concepción y abordaje del "paciente", "usuario", o "cliente", pero en general, todas se preocupan por "curar", "resolver problemas", "resignificar" o "dotar de habilidades"; objetivos encaminados finalmente al bienestar de quien demanda el servicio. Dentro del marco teórico cognitivo-conductual, la bibliografía al respecto de los casos tratados en el consultorio exitosamente cubre un amplio abanico, trátese de terapias individuales, familiares o grupales. Algunos ejemplos son el abordaje de las conductas adictivas (alcoholismo, drogadicción, obesidad), fobias, dolor, depresión, disfunciones sexuales, conflictos sociales, familiares o de pareja, manejo del estrés, enfermedades psicosomáticas, trastornos alimentarios y de la imagen corporal, alteraciones del sueño, violencia sexual (violación, abuso, maltrato), violencia intrafamiliar, etcétera. Y entre sus estrategias más empleadas podemos citar la relajación, el entrenamiento en habilidades sociales, monitoreo y solución de problemas, la desensibilización sistemática, la reestructuración cognoscitiva, el manejo de contingencias, y otros tipos de entrenamientos específicos como en el caso de las disfunciones sexuales. En este contexto, el psicólogo clínico básicamente trabaja centrándose en las interacciones del paciente con su ambiente –físico, social, familiar-, pero la labor en el consultorio no se restringe necesariamente a la intervención, pues muchas veces realiza actividades a nivel preventivo, como cuando dota de información o habilidades para prevenir la aparición o reincidencia de conducta problemática, o cuando entrena a padres de familia para una mejor educación de sus hijos. La investigación constituye otra opción a realizar dentro de la consulta. Inserción Del Psicólogo Clínico En La Comunidad. El trabajo en la comunidad puede incluir escenarios tan diversos como la colaboración con Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales (ONG 'S), la intervención con poblaciones urbanas (como los niños en situación de calle o las sexoservidoras) o rurales (como las indígenas), las asociaciones civiles (como las agrupaciones de trabajadoras domésticas), o bien los centros de apoyo para víctimas del delito (refugios para mujeres maltratadas, violadas, etc.). Es decir, que en general, en este rubro estamos considerando poblaciones "marginadas", o como se les llama actualmente, "vulnerables". Es evidente que en un país como el nuestro, con 40 millones de habitantes en situación de pobreza, la demanda de profesionales que se vinculen al trabajo comunitario resulta imprescindible. En este contexto, el psicólogo clínico es de vital importancia, dada la amplia gama de posibilidades que su formación ofrece. Así, funciones como la detección de necesidades, la prevención, la evaluación e intervención terapéutica, entre otras, constituyen parte de su ejercicio profesional, en ocasiones con la posibilidad de realizar investigación. Muchas veces las características propias del medio configuran el nivel de incidencia: en algunos casos, la desprofesionalización es la clave; en otras, se requieren trabajos muy concretos, como las terapias dirigidas a mujeres agredidas sexualmente. Finalmente, las políticas de las asociaciones o centros llegan también a determinar el grado de involucramiento del psicólogo. Diseñar programas y estrategias dirigidas al desarrollo y optimización del entorno personal, familiar o social, brindar entrenamientos específicos (habilidades sociales, p.ej.), trabajar terapéuticamente a nivel individual, familiar o grupal, informar, formar y establecer repertorios, seleccionar y capacitar al personal, organizar actividades dirigidas (educacionales, recreativas u ocupacionales), evaluarlas y darles seguimiento, son algunas de las tareas que el psicólogo clínico realiza en la comunidad, en donde la colaboración con sociólogos, antropólogos, educadores y trabajadores sociales enriquecen su labor. SUBPROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA COGNITIVO CONDUCTUAL Perfil del egresado. El propósito del presente documento es describir una propuesta de subprograma profesionalizante, dirigido a formar profesionistas que desplieguen habilidades teórico-metodológicas de servicio, docencia e investigación en el ámbito de la psicología clínica cognitivo conductual. Como se mencionó anteriormente, históricamente la psicología enfrentó serios problemas en cuanto a su definición profesional y científica debido a su emergencia como una rama de la filosofía primero y de la medicina después, esto propició que el campo de acción del psicólogo se viera severamente restringido. En el momento en el cual la psicología logró establecer un objeto de estudio propio e independiente de las otras ramas de la ciencia, se sentaron también las bases para su independencia como profesión. Sin embargo, las estrategias generales que se han venido utilizando para definir el perfil profesional del psicólogo se han caracterizado por la falta de especificación de objetivos profesionales que permitan establecer criterios relativamente uniformes de entrenamiento. Una estrategia tradicionalmente utilizada ha especificado los objetivos profesionales en términos de ciertos requerimientos puros de la disciplina, desvinculados del contexto social en que se desenvuelve la profesión. En otras ocasiones, la estructuración de los estudios profesionales obedece a efectos directos de la demanda en el mercado, lo que ha derivado en el desarrollo pragmático de nuevas áreas aplicadas, disociadas de la metodología y conocimientos básicos de la ciencia psicológica. Finalmente, el hincapié desmedido en diferentes interpretaciones teóricas de lo psicológico, propicia un enfoque de contenido en el planteamiento de los estudios de psicología; la formación profesional se plantea en términos de contenidos progresivos de un currículo académico, independientemente de los objetivos a satisfacerse, de las habilidades a establecerse o de la pertinencia de los contenidos mismos a la actividad profesional o de investigación. Más aún, los contenidos han sido elegidos con criterios de gustos personales, predilecciones metodológicas o puntos de vista “representativos”. Un modelo curricular debe determinar sus objetivos profesionales con base en la problemática potencial que la comunidad ofrezca al margen de la demanda momentánea y ajustar los criterios metodológicos y las posibilidades tecnológicas de la profesión a esa problemática para evaluarla críticamente en términos de sus efectos sociales en todos niveles. Debe lograr el establecimiento de un perfil profesional para la psicología que contribuya a la solución de problemas en el nivel propio de su ámbito científico y a elaborar sus contenidos emanados directamente de la disciplina psicológica para integrar el entrenamiento profesional. Así, la actividad genérica del psicólogo como profesional, debe encuadrarse en aquéllas situaciones sociales en las que el factor humano es determinante. Adicionalmente, los objetivos terminales a la formación de psicólogos deben contemplar su capacitación no sólo para la solución de problemas concretos inmediatos, en las áreas prioritarias mencionadas, sino también prever que sean capaces de diseñar e implementar tecnologías nuevas enfrentándose a la problemática social en forma creativa. Por todo lo anterior, el perfil profesional del estudiante que egrese del subprograma profesionalizante de psicología clínica cognitivo-conductual, será el de un psicólogo capaz de desempeñarse en las funciones de evaluación, planeación y prevención, intervención, supervisión clínica, enseñanza e investigación, manteniendo una orientación científico-profesional, en el campo de los trastornos psicológicos o de conducta valorada como problema o potencialmente problemática. Objetivos del Subprograma de Psicología Clínica Cognitivo-Conductual. OBJETIVOS RELATIVOS A LAS FUNCIONES DE SERVICIO: 1. Exponer al estudiante a las situaciones concretas que definen su práctica profesional. 2. Analizar las variables empíricas que confluyen en la presentación de un problema de comportamiento. 3. Adiestrar al estudiante en la detección y definición de problemas así como en el diseño de programas de acción que los solucionen. 4. Adiestrar al estudiante en la selección de técnicas apropiadas para resolver y prevenir problemas, así como a diseñar nuevas técnicas y ambientes con base en los conocimientos teóricos y experimentales. 5. Enseñar al estudiante a evaluar los efectos de sus procedimientos y a llevar a cabo seguimientos en los escenarios naturales. 6. Adiestrar al estudiante en el trabajo comunitario, especialmente en lo que se refiere al entrenamiento en paraprofesionales y no profesionales de la psicología. 7. instruir al estudiante en los aspectos jurídicos y sociales de la práctica profesional. OBJETIVOS RELATIVOS A LAS FUNCIONES DE INVESTIGACIÓN: 1. Dotar al estudiante de la información y las habilidades pertinentes en las áreas de la investigación experimental y aplicada y de la actividad profesional propiamente dicha. 2. Proporcionar al estudiante una concepción paramétrica acerca de la conducta humana, de modo que pueda relacionar los hallazgos de laboratorio con los problemas técnicos que le plantea la práctica profesional. 3. Ubicar al estudiante en el contexto histórico de los distintos problemas teóricos y aplicados de la psicología moderna, de modo que pueda analizar los determinantes culturales y metodológicos de la variada problemática conceptual y empírica de esta ciencia. 4. Adiestrar al estudiante en la investigación bibliográfica, de modo que sea capaz de revisar, integrar y criticar determinada área de conocimientos, así como plantear posibilidades de desarrollo y solución de problemas. OBJETIVOS RELATIVOS A LA DOCENCIA: 1. capacitar al estudiante en la trasmisión de sus conocimientos teóricos y metodológicos. 2. capacitar al estudiante para que funja como modelo y corrector del desempeño de sus alumnos. 3. capacitar al estudiante en la planeación, diseño y evaluación de programas de estudio. 4. capacitar al estudiante para que sea instructor, es decir, un agente que proporcione reglas y vigile suobservancia. 5. adiestrar al estudiante en los procedimientos apropiados para el establecimiento y modificación de actitudes individuales y de grupo. A continuación se muestran tres tablas en las que se esquematizan: a) las asignaturas de este subprograma durante los nueve semestres de la licenciatura (ver Tabla 2), b) el número de profesores requeridos por asignatura (Tabla 3) y c) el número de horas requeridas para cubrir los requisitos de docencia para este subprograma (Tabla 4). TABLA 2. SUBPROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA COGNITIVO-CONDUCTUAL
TABLA 3. SUBPROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA PROFESORES POR ASIGNATURA
TABLA 4. SUBPROGRAMA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
Semestre par 623 Semestre non 798 Sistema de Asesorías del Subprograma. Objetivo 1: -Entrenar una serie de habilidades relacionadas a la búsqueda bibliográfica. -Elaboración de fichas de trabajo, como son: -Integración de la información Objetivo 2: Orientación Profesional -Evaluación y análisis de habilidades, recursos, preferencias, hábitos y motivos académicos Objetivo 3: Consultoría a) Orientación para problemas académicos y b) orientación para la interacción de los diferentes actores académicos. Requerimientos Y Características del Personal Académico. Habilidades docentes: Requisitos diferenciales: -Teóricos: Precurrentes filosóficos, conocimiento y manejo del método naturalista positivista. -Prácticos: Entrevista, evaluación, modelamiento, instrucción, planeación de estrategias de intervención, investigación. -Metodológicas: Conocimiento y manejo de: Metodología conceptual, método científico, metodología de Investigación documental, metodología de evaluación conductual, metodología de la investigación (planteamiento de hipótesis, selección de diseños, conocimiento y manejo de técnicas de análisis de datos). Normas Operativas. 1.Requisitos específicos de permanencia y egreso de los estudiantes. Se ajustarán a los criterios ya establecidos en el currículo de la carrera. 2. Directrices de operación del sistema de asesorías. Se considerarán como asesorías aquellas actividades que se realicen entre el profesor y el alumno con el objetivo de que estructure, diseñe y elija un plan de estudios personalizado. Se impartirán en los semestres 4 y 5, con una duración de 30 minutos cada quince días. Para el cuarto semestre el estudiante tomará la decisión del subprograma al cual se inscribirá. Al final del quinto semestre el estudiante entregará por escrito su plan personalizado. A partir del sexto semestre, las asesorías tendrán por objetivo la evaluación y en su caso reestructuración del plan personalizado. El asesor permanente será asignado en el quinto semestre. Sólo se justificará el cambio de asesor en el caso de ausencia del mismo, por acuerdo de ambas partes o por incompatibilidad de intereses. Estos cambios sólo se podrán dar en una ocasión y siempre al inicio del semestre. 3. Los aspectos normativos de la movilidad estudiantil. Para que un estudiante cursara una materia aplicada, es necesario que haya cursado una optativa teórica y una metodológica. Para que un estudiante curse una optativa metodológica, es necesario que haya cursado por lo menos una optativa teórica. Para cursar una optativa teórica, no existe ningún requisito. 4. El desarrollo de actividades en el sector profesional y los criterios para aprobar las sedes donde se llevará a cabo la docencia, la investigación y el servicio. Infraestructura y recursos Dadas las características del subprograma, la CUSI se presenta como la sede por definición. Es una institución de servicio de tercer nivel (consulta externa) que cuenta con instalaciones apropiadas En ella se encuentran aulas, consultorios, cámaras de Gessel, y personal de apoyo (trabajadora social, Jefatura de psicología) además de la relación con otros profesionales de la salud como médicos, enfermeras, psiquiatra, etc.). La CUSI tiene ya un prestigio de más de 20 años de servicio de psicología clínica cognitivo conductual en donde muchas instituciones han entrado en contacto (ISSSTE, IMSS, DIF) y ya cuenta con convenios establecidos con otras organizaciones (FEMESAM, IPN, PIAV, IIPCyS). Resultaría muy conveniente que las actividades de docencia también se llevaran a cabo en la CUSI, porque compartirían el espacio con las otras actividades en cubículo o cámara de Gessel. 5. Las modalidades de la participación de los alumnos en la docencia, la investigación y el servicio, así como la forma en que operará la integración en el subprograma. 6. Otros. Se tomarán en cuenta criterios de ingreso al programa: Aprobar un examen de habilidades y conocimientos básicos. Haber completado el plan personalizado del cuarto semestre. Mecanismos de seguimiento y evaluación del subprograma. Se desarrollarán instrumentos para evaluar continuamente el cumplimiento de los objetivos del subprograma. Estos instrumentos evaluarán cuatro dimensiones: Los programas académicos en términos de contenidos, objetivos, materiales, etcétera. El desempeño de los estudiantes. El desempeño de los profesores. La infraestructura y recursos. Personal académico que participará en la puesta en marcha del subprograma. Rocío Soria Trujano Aiken, L. (1996). Test psicológicos y evaluación. México: Prentice Hall. Cruz, A. (2002, 11 de Octubre). Enfermedades mentales en la época actual. La Jornada, pp 49-50 Fadiman, J. y Frager, R. (1979). Teorías de la personalidad. México: Harla Fernández-Ballesteros, R. y Carrobles, J. (1989). Evaluación conductual. Metodología y aplicaciones. Madrid: Pirámide Hothersall, D. (1977). Historia de la psicología. México: Mc Graw Hill Kanfer, F. y Phillips, J. (1977). Principios de aprendizaje en la terapia del comportamiento. México: Trillas Kazdin, A. (1983). Historia de la modificación de conducta. España: Descleé de Brower. Kazdin, A. (1989). Behavior modification in applied settings (4ª Ed.) Pacific Gove: California Kendal, P. y Norton-Ford, J. (1988). Psicología Clínica. Perspectivas Científicas y Profesionales. México: Limusa Reavley, W. (1983). Clinical Psychology in practice. En S.Canter, y D.Canter, (Eds.). Psychology in practice. Perspectives on profesional psychology. England: John Wiley and sons Ribes, E. (1983). ¿Es suficiente el condicionamiento operante para analizar la conducta humana? Revista Mexicana de Análisis de la Conducta. Vol. 9, Núm. 2, pp. 117-130. Ribes, E. (1990). Psicología de la Salud: Un análisis conceptual. Barcelona: Martínez Roca Rimm, D. y Masters, J. (1980) Terapia de la conducta. Técnicas y hallazgos empíricos. México: Trillas. Sahakian, W. F. (1970). Historia de la psicología. México: Trillas Secretaría de Salud (2001). Programa Nacional de Salud. Wolpe, J. (1977). Práctica de la Terapia de la Conducta. México: Trillas |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| silvar@servidor.unam.mx, tgg@servidor.unam.mx |
¡ATENCIÓN! |
| Para tener acceso al contenido de los subprogramas profesionalizantes favor de establecer contacto con el responsable del Subprograma:
patl@servidor.unam.mx |