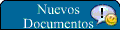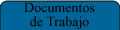2. PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA QUE SE IMPARTE EN LA FES-IZTACALA, DR. ARTURO SILVA RODRÍGUEZ |
|
|
AVANCES SOBRE LA FUNDAMENTACIÓN DEL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE LA LIC. EN PSICOLOGÍA
Proyecto de Modificación del Nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología que se imparte en la FES-Iztacala Dr. Arturo Silva Rodríguez Revisión de estilo: Jonás Barrera DEMANDAS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO DE ESTUDIO Y DE LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA. BREVE RECUENTO DE LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO DE LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE EN EL SISTEMA ESCOLARIZADO. EL INICIO DE LAS COMPLICACIONES Y LA APARICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE DISPUTA. LOS ÁNIMOS SE EXALTAN Y SE RADICALIZAN LAS POSTURAS. LOS CONTRATIEMPOS DEL PLAN 76 Y LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN INMERSAS EN LAS AGUAS TURBULENTAS. La Carrera de Psicología de la FES-Iztacala, a lo largo de más del cuarto de siglo que tiene de funcionar, se ha caracterizado por haberse constituido en una comunidad de académicos y de alumnos con un sello propio, en el que siempre se ha dado prioridad al cumplimiento de las funciones que se derivan del fundamento jurídico que le dio origen: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, así como contribuir a la solución de los problemas que enfrenta México. Pero este sello de la comunidad de psicología no se ha distinguido únicamente por ese espíritu de asumir las funciones especificadas en la Legislación Universitaria, sino también por la calidad y la vitalidad de sus profesores y alumnos; además, por la influencia que han tenido sus acciones y servicios brindados a la sociedad en general. Actualmente se están viviendo a nivel no solamente nacional sino también internacional profundos y radicales cambios, cuya duración, impacto y alcance todavía no son posibles de imaginar; la carrera de psicología de la FES-Iztacala, como proyecto académico formador de profesionales, no puede mantenerse alejada de esos vientos de cambio que recorren nuestro territorio nacional y el planeta en que nos toco vivir. Las nuevas condiciones de cambio requieren de nuestra licenciatura que se convierta en una carrera de psicólogos que sea propositiva, más dinámica, que promueva activamente el cambio, que genere el saber y el quehacer científico y humanístico para que, de este modo, se convierta en un modelo de enseñanza a seguir por las Instituciones de Enseñanza Superior en México, lo que garantizaría que la enseñanza de la psicología en la FES-Iztacala llegue a alcanzar el liderazgo en su campo y cumpla de manera más cabal con las expectativas que la sociedad ha puesto en ella. Hoy, más que en ninguna época de la breve historia que tiene la carrera de psicología en la FES-Iztacala, se tiene la necesidad de redoblar esfuerzos para establecer los cimientos de un nuevo derrotero que no solamente sea claro sino que también se convierta en un rumbo que inspire, comprometa y sirva de guía para las nuevas generaciones de psicólogos que se formen en nuestra facultad. La carrera de psicología que surja con el nuevo plan de estudios será esencialmente académica y comprometida con la sociedad, buscando con estos fines convertirse en instrumento para el desarrollo de su personal académico y del alumnado que egrese de ella, convirtiéndose de este modo, sin duda alguna, en la mejor institución de educación superior en la formación del psicólogos que el México actual requiere. Es impostergable en esta era del conocimiento cometer la osadía de esmerarse denodadamente en construir los consensos en los diferentes sectores de la carrera de psicología que permitan llevar a feliz término la empresa de crear e instrumentar un nuevo plan de estudios que responda a las condiciones que en estos momentos está viviendo el país en el entorno nacional e internacional. La propuesta de cambio curricular que inicialmente fue impulsada por la Jefatura de la Carrera, y que ahora ha sido acogida por un amplio sector de la comunidad busca, encontrar los consensos que conduzcan a fortalecerla para que alcance un nivel de competitividad que le asegure su viabilidad como un programa de formación profesional; igualmente, se pretende superar los rezagos y contribuir de manera más efectiva en el avance de la enseñanza de la psicología en México. Si se logra establecer los consensos y se elabora un nuevo plan curricular, se estará contribuyendo a reducir los rezagos y se estará acortando la distancia entre los que más tienen y saben, y los que viven en la ignorancia y la pobreza, brecha que a todas luces resulta inadmisible seguir manteniendo en este inicio de milenio, ya que de seguirla perpetuando se estaría contribuyendo, de manera involuntaria, a vulnerar de modo contundente y radical la viabilidad académica y social de la carrera de psicología. El nuevo plan de estudios es el medio para alcanzar los consensos que permitan a la comunidad de psicología avanzar hacia la construcción de una carrera renovada que responda a las condiciones vigentes que impone este inicio de milenio como resultado del avance en los círculos científicos, políticos y sociales. Por tal motivo, es necesario construir el Nuevo Plan de Estudios sobre la base de un proceso participativo en el que la vía para integrar concepciones amplias y diversa sea el diálogo constructivo, ya que evidentemente es mucho más adecuado llegar a acuerdos sobre visiones y acciones, que enfrascarse en una dinámica en que cualquiera de los participantes busquen imponer su punto de vista sobre la base de que es el único correcto. El consenso es el principio que sustenta a la UNAM, el cual sólo es posible alcanzar a través de una serie de argumentaciones en donde los diferentes puntos de vista que en ocasiones podrían parecer posiciones irreconciliables, cedan a favor de las mejores propuestas y argumentos. La toma de decisiones por medio del consenso asegurará que las acciones realizadas permitan establecer la bases para dirimir las diferencias sobre las estrategias que deben seguirse en la construcción del Nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Psicología. Sería ingenuo no tomar en cuenta el grado de dificultad que implica dedicarse a construir un plan de estudios de la carrera en una comunidad tan diversa, amplia y compleja, el reto que se tiene enfrente constituye una tarea fatigosa y extenuante, en donde el camino es espinoso y sinuoso. Sin embargo, a pesar de este panorama sombrío, bien vale la pena el esfuerzo de cimentar las bases del Nuevo Plan de Estudios sobre el principio de la libre expresión de las ideas y el diálogo franco y abierto como los únicos caminos viables para establecer acuerdos y unir voluntades que permitan alcanzar la meta de iniciar este milenio con un Nuevo Plan de Estudios en la Carrera de Psicología. Con todo lo anterior en mente, la jefatura de la carrera presentó el día 30 de agosto del 2001 la Propuesta de Cambio Curricular basada principalmente sobre la idea de un tronco común y la existencia de una serie de subprogramas profesionalizantes que ofrecen al alumno un plan de estudios con una gran plasticidad y, con amplias opciones de movilidad. En esa ocasión se invitó a toda la comunidad a opinar en torno a la propuesta y como resultado de las discusiones que se generaron a raíz de esa invitación, se recibieron un sinnúmero de opiniones y sugerencias que, en su mayor parte, se han integrado en este documento que tiene como propósito presentar, tal y como lo señala el Artículo 4 del Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudios, la fundamentación del proyecto de cambio curricular, el perfil del egresado, la metodología del diseño curricular empleada, la estructura del plan de estudios, los criterios para su implantación y el plan de evaluación y actualización. Este documento recoge la visión de la Jefatura de la Carrera y los puntos de vista de la comunidad de psicología, así como los avances más recientes que se han dado, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los retos y caminos que debería de seguir la formación profesional de los futuros psicólogos. En síntesis, se delimita la visión de la carrera de psicología que se desea tener, con base en el consenso inicial conseguido como resultado de la discusión de la propuesta original de cambio curricular promovido por la Jefatura de la Carrera. FUNDAMENTACIÓN ACADÉMICA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA FES-IZTACALA En esta sección se hace la exposición de las relaciones entre las necesidades y las demandas de índole social, económica y cultural, educativa, etcétera y las respuestas que se dan a éstas por medio del presente Proyecto de Modificación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Psicología que se imparte en la FES-Iztacala. También aquí se presenta la imagen del profesional de la psicología considerando los rasgos básicos que se deben tomar en cuenta en su formación; las consideraciones de su inserción laboral y social futura; la forma en que el campo de intervención de la psicología puede dar respuesta a los problemas y necesidades sociales, educativas, culturales y técnicas de México. Igualmente, se abordan algunos aspectos relacionados con la profesión y la disciplina de la psicología, así como la propuesta de formación profesional y su relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la psicología. Enseguida, se hace una presentación de la manera en que se ubica el plan de estudios propuesto en el contexto institucional, a través de la docencia, el servicio, la investigación y la difusión de la cultura. Esta sección de fundamentación académica del proyecto termina mostrando los resultados encontrados en la evaluación del plan de estudios vigente. DEMANDAS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL La tendencia actual de la sociedad mundial se dirige hacia el agrupamiento en unidades políticas y comerciales, tal como lo podemos ver hoy en día con la entrada en vigor, a partir del primer día del año 2002, del Aeuro@, como moneda única de circulación en varios países europeos. La creación de estas unidades responde al interés por participar con mayores ventajas en la competencia internacional. Este hecho es uno de los más visibles; sin embargo, desde hace ya bastante tiempo, el mundo entero se ha visto inmerso en una profunda transformación social y económica que ha ocasionado, principalmente a partir de la caída del socialismo real a finales de la década de los ochentas, el desvanecimiento de varias polarizaciones que habían regido al mundo y que sirvieron para ubicar en forma exacta a los sujetos, a las partes y componentes del sistema internacional, como las división este-oste, capitalismo-comunismo y norte-sur. Estas divisiones sirvieron por mucho tiempo para cobijar principios y prácticas, concepciones y respuestas que eran identificadas como elementos que diferenciaban a cada una de las partes de la dicotomía; así, vivir al lado del norte, o bien del sur del planeta tierra, significaba vivir y actuar de cierta manera. Sin embargo, lo que actualmente se está viviendo en el ámbito internacional poco tiene que ver con esas divisiones que tradicionalmente se habían utilizado para ubicar y contextualizar las diferentes formas de organizar al mundo. La manera en que se está organizando el mundo tiene muy poco que ver ya con esas divisiones; ahora han surgido nuevas polarizaciones en los que se vislumbran aquellos países integrados que se constituyeron en bloques de poder, y los excluidos de éstos. Los países integrados se han convertido en bloques económicos, lo que ha originado que surja lo que ha dado por llamarse el fenómeno de la Abloquización, o más precisamente la Atriadización, ya que son tres grandes bloques los que se han conformado. Uno de ellos es el bloque que han formado los nuevos países industrializados del sur y sudeste asiático, bajo el liderazgo del Japón; otro bloque constituido por lo que se ha dado por llamar la Comunidad Económica Europea, bajo un liderazgo compartido y, finalmente, el bloque de Norteamérica, en donde Estados Unidos es quien dicta las políticas y las acciones que se deben seguir. A pesar de la existencia de estos tres bloques, el mundo se vuelve a presentar bipolarizado, aunque ya no con las mismas categorías conceptuales, sino ahora entre quienes son dependientes de estos bloques o los dominan, y aquellos que están fuera de sus nuevas órbitas y redes de influencia. La tendencia común en estos tres grandes bloques es impulsar la desregulación de los mercados, el imperio de las nuevas tecnologías y la interdependencia de los mercados financieros. De estas tendencias comunes, la tecnología es la que se ha convertido en la variable fundamental para entender el carácter de las transformaciones que está viviendo el mundo. Si bien el uso de la tecnología en la sociedad no es un fenómeno nuevo, las dimensiones y la naturaleza de su extensión e intensificación si lo son, así como también el impacto que tendrá la tecnologización en el futuro; por ejemplo, ya es un hecho que las relaciones económicas empiezan a ser medidas por cables, circuitos, satélites, lo que ha sustituido la tradicional relación social de valores simbólicos por la microelectrónica en donde cualquier relación social se considera una simple mercancía. En este momento no es posible vislumbrar la duración y los alcances de esta transformación, pero lo que si es palpable centrando la atención únicamente en la alta tecnologización y en las nuevas formas de organización del proceso productivo que han aparecido, es que los países desarrollados se han hecho menos dependientes de la mano de obra abundante y barata. Estas nuevas condiciones por las que están atravesando los países desarrollados los han conducido a la creación de políticas de migración más restrictivas, ya que los sectores menos preparados de esas sociedades se sienten amenazados por las crecientes migraciones, ya que esa mano de obra es más barata y representa una gran competencia para los naturales de esos lugares. Los efectos de estas medidas en los países en vías de desarrollo se reflejan en una agudización de los problemas económicos y sociales, ya que se cierra para ellos la válvula de escape que representa la migración. Otras condiciones que se agregan a este panorama mundial es el descenso en el ritmo del crecimiento demográfico que ha originado, por consiguiente, un aumento en las expectativas de vida; igualmente, las estructuras sociales y económicas han sufrido transformaciones radicales que han originado un creciente desempleo resultado de la automatización y de los esfuerzos de racionalización y reorganización laboral que en el entorno mundial se han dado. La situación laboral que se está viviendo ha originado que se acentúen los desajustes actuales entre la oferta, la demanda y la necesidad de profesionistas, puesto que cada vez una proporción mayor de ellos no encuentran trabajo en su disciplina de estudio. Ante esta perspectiva, las diferentes naciones han seguido uno de dos caminos posibles. Algunas naciones han optado por centrar su desarrollo en sí mismas intentando, infructuosamente aislarse con el fin de escapar de las turbulencias que el mundo externo está generando. El caso más radical lo podemos tener en Afganistán y algunos otros países árabes. Por el contrario, otros países considerados como de mediano desarrollo, se han inclinado por la incorporación a los grandes bloques económicos; tal es el caso de México que, a través del Tratado de Libre Comercio, ha buscado integrarse a economías del norte más desarrolladas como son la estadounidense y la canadiense. México ha optado por este camino aún sabiendo que la incorporación a este bloque conlleva cambios que afectan no sólo las relaciones comerciales, sino también la estructura productiva y de servicios, las formas de gobierno y las tradiciones culturales. Por ello, actualmente en nuestro país, a decir de Didriksson (1998), existen múltiples componentes de incertidumbre social que a mediano y largo plazo pueden conducir a dos escenarios posibles; uno, el de la fragmentación y la polarización social, y el otro, al del surgimiento de una sociedad del aprendizaje, de la cooperación y la sustentabilidad. La materialización del primer escenario propiciaría un incremento de los niveles de confrontación entre los grupos sociales y los individuos, lo que a su vez haría que aumentara la vulnerabilidad de México ante los embates externos y pondría en riesgo la sobrevivencia de la unidad nacional. Por el contrario, la materialización del segundo escenario basado en la organización del codesarrollo, en la cooperación, en la articulación de los elementos existentes y no en su confrontación propiciaría el establecimiento de una jerarquía entre las instituciones y motivaría la complentariedad y el apoyo mutuo. En este último escenario, el papel de la educación sería buscar la forma de integrar las diferencias y la generación de las condiciones para un aprendizaje permanente; en la que se le otorgue la máxima prioridad a la reflexión sobre el otro y la totalidad, así como también se impulse la incorporación de una lógica basada en la autosuperación y el reconocimiento de la diversidad. En este sentido, las instituciones de educación, y particularmente las de nivel superior, deben ser redimensionadas teniendo como base la lógica seguida en la globalización del mundo, en donde las instituciones educativas abandonen la vocación de dedicarse exclusivamente a formar a las nuevas generaciones y se transformen en instituciones estratégicas para el desarrollo interno y externo de un determinado país. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO DE ESTUDIO Y DE LA ENSEÑANZA EN PSICOLOGÍA Las anteriores ideas precisamente permiten valorar el papel que ha tenido el actual plan de estudios de la carrera de psicología a lo largo de su más de 25 años de vigencia para integrarse a las demandas que en este momento las condiciones mundiales exigen. Por tal motivo, a continuación se presentará la evaluación del plan de estudios tomando como parámetro las tendencias más recientes que existen en la enseñanza de la psicología. Para llevar a cabo la evaluación del plan de estudios vigente de la carrera de psicología, primero se abordará el aspecto social en el que se explicará, de acuerdo como lo solicita el artículo 6 del Reglamento General para la Presentación, Aprobación y Modificación de Planes de Estudio (RGPAMPE), el contexto socioeconómico que exige la formación del egresado, las necesidades sociales que debe de atender, las características y la cobertura de su función, su demanda estimada y su campo de trabajo actual y potencial; además, se hará referencia a la preparación y el desempeño del egresado con niveles académicos similares o que, por ahora, abordan parcial o totalmente la problemática considerada. Inmediatamente, se presentará el aspecto institucional en donde se explicará el estado actual de la docencia y/o la investigación en esa área del conocimiento en la FES-Iztacala y en otras similares del país, así como los recursos materiales y humanos de que se disponen para instrumentar el Nuevo Plan de Estudios. PROBLEMÁTICA DEL CAMPO DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA El plan de estudios vigente desde 1976, tal y como se específica en el documento original presentado al H. Consejo Universitario para su aprobación, se sustenta bajo la óptica de la filosofía del conductismo en el adiestramiento del alumno inmerso en una problemática social planteada por lo comunidad que se aleja del empirismo y de la intuición y se centra en una A... rigurosa y efectiva metodología derivada de la experimentación de laboratorio y de su implementación a situaciones naturales (Plan 76, p. 21). Con esta declaración de principios se establece que el plan de estudios tomará como filosofía el conductismo y como metodología el análisis experimental de la conducta con su derivado el análisis conductual aplicado. Estos principios que sustenta el plan de estudios de 1976 (que de ahora en adelante se nombrará como Plan 76) parte de la idea muy en boga que desde finales de la década de los sesentas pregonaba el análisis conductual aplicado, en el ya famoso artículos de Baer, Montrose, Wolf y Risley (1968), en el sentido de que los conocimientos psicológico debería generarse, en primera instancia, dentro del ámbito experimental y, posteriormente, buscar su aplicación tecnológica en la solución de problemas sociales planteados por la comunidad. Ese articulo fue una toma de postura que definía el campo de estudio del análisis conductual aplicado y, además, distinguía explícitamente la investigación aplicada de la básica tanto en lo que se refería a su metodología como a su contenido. El campo de estudios era definido tomando en consideración criterios metodológicos y de contenido. Estos últimos están relacionados con el objetivo de las intervenciones conductuales. El análisis conductual aplicado se centró en conductas socialmente importantes, tales como las relacionadas con las enfermedades mentales, la educación, el retraso, la crianza de los niños y la delincuencia. Las respuestas a estudiar se seleccionan en función de su relación inseparable de la vida cotidiana. Paralelamente, se alteraba la conducta en situaciones sociales tales como el aula, el hogar, diversas instituciones y otros lugares en los que se necesita cambiar conductas social o clínicamente relevantes. Se volverá sobre este tema más adelante, en este mismo apartado, cuando se presente la trayectoria histórica que ha seguido el enfoque conductual de la psicología. BREVE RECUENTO DE LAS TENDENCIAS MÁS RECIENTES QUE HAN MARCADO LA HISTORIA DE LA PSICOLOGÍA Tradicionalmente, el campo de la psicología, antes de la aparición del enfoque conductual, se había dedicado a estudiar estructuras subyacentes de la personalidad representadas por los rasgos, los factores generales, las necesidades, las actitudes, las defensas, los conflictos, etcétera, ya que se creía que la conducta era resultado exclusivamente de esas estructuras. Por consiguiente, la conducta se interpretaba como un signo de esos constructos hipotéticos, centrándose la atención en lo que la persona tenía, más que en lo que podía hacer. Con la aparición del enfoque conductual, la atención se dirigió hacia la comprensión del contexto y de las características y situaciones en donde la conducta ocurre, pero lo que cambió más el rumbo de la psicología fue el interés tan marcado que se concedió a la manera en que la conducta puede alterarse para alcanzar determinados objetivos. Como consecuencia de ese interés, la psicología de orientación conductual se dedicó a enfatizar la importancia que reviste la medición de la conducta (sea esta cubierta o manifiesta), de los antecedentes que están ligados a su ocurrencia, del contexto en que aparece y de las consecuencias que los individuos tienen como resultado de la ejecución de esa conducta específica. Aunado a esto, también se señalaba la importancia que revestía obtener esa información para determinar el camino que se debería seguir en la selección de las estrategias encaminadas a cambiar las conductas relevantes. Como se desprende de estas ideas, la psicología de corte conductual se originó como una respuesta a las limitaciones que presentaba, en el ámbito aplicado, el enfoque que tradicionalmente se había realizado buscando los rasgos o las tendencias de los sujetos a responder de determinada manera. La mayor parte de los estudios operantes con seres humanos estaban más orientados hacia la investigación básica, aunque naturalmente también existía un interés por las dimensiones aplicadas y, de hecho, este interés fue aumentando con el tiempo. Al principio, la investigación tuvo un carácter puramente básico; es decir, la conducta operante tenía interés por sí misma. Después se estudiaron las respuestas en el laboratorio como medio de evaluar los problemas aplicados. Por último, se intento explícitamente modificar las respuestas dadas en el laboratorio, como medio de solucionar los problemas clínicos. Otros investigadores hicieron incursiones mucho más explícitas ,dentro del campo aplicado. Ferster, por ejemplo, diseño su investigación no sólo para investigar los procesos operantes en los niños autistas, sino con el interés de determinar las variables básicas que podrían estar explicando los déficits del autismo (Ferster, 1961). Ferster proporcionó un análisis conceptual de la conducta autista explicándola en términos operantes. Según él, los problemas del niño autista podían deberse, en parte, a una falta de responsividad a los refuerzos condicionados demorados, a déficits conductuales tales como un repertorio lingüístico inadecuado, conductas sociales aversivas, así como a la ausencia de ciertas formas de control de estímulos. Un puente importante entre la investigación de laboratorio sobre condicionamiento operante fueron los trabajos sobre condicionamiento verbal. A principios de los años cincuenta, varios investigadores de la Universidad de Indiana utilizaron el refuerzo positivo para aumentar la frecuencia de respuestas verbales (especialmente el uso de sustantivos plurales y la selección de ciertos pronombres en la construcción de frases en situaciones de entrevista simuladas). La investigación sobre el condicionamiento verbal tuvo este carácter de puente entre la investigación básica y las aplicaciones clínicas por varias razones. En primer lugar, la aplicación de los principios operantes a la interacción humana nació del estudio de respuestas específicas de laboratorio que se habían estudiado en animales y seres humanos. En segundo lugar, el condicionamiento verbal con pacientes psiquiátricos se centraba en clases de respuestas que se pensaba estaban relacionadas con la psicopatología, tales como expresiones de afecto, palabras emotivas, afirmaciones sobre la madre de uno, recuerdos infantiles, verbalizaciones "neuróticas" o "alucinativas", expresiones de confianza, autorreferencia y autoaceptación. Ayllon y Azrin decidieron experimentar con las técnicas operantes en una sala completa de pacientes psiquiátricos. En 1961 comenzaron a diseñar un ambiente para poder motivar a un gran número de pacientes. Su programa, bastante ambicioso, incluía la reorganización del ambiente del hospital de forma que pudiera disponerse de una gama de reforzadores distintos para poder modificar la conducta del paciente. Con el objeto de poder utilizar una serie de eventos reforzantes se emplearon fichas (monedas) como refuerzos condicionados generalizados. Las fichas tenían la ventaja de permitir llevar la cuenta de los refuerzos dispensados por el personal y de los progresos del paciente. La economía de fichas fue una estrategia extraordinariamente innovadora. Proporcionó una forma de implantar un programa de reforzamiento operante a gran escala en una situación de tratamiento. En ella se ponía al alcance de los pacientes una serie de eventos reforzantes que podían canjear por fichas, esto es, un refuerzo condicionado generalizado que se administraba a todos los pacientes del programa. Gracias a las fichas podían satisfacerse adecuadamente las preferencias individuales mediante uno u otro refuerzo. En resumen, la economía de fichas proporcionó la forma idónea de programar el ámbito institucional, el de las aulas y el de la rehabilitación (Kazdin,1977). La aplicación más importante de las técnicas operantes al comportamiento infantil fue, sin duda, un trabajo realizado en la Universidad de Washington a principios de la década de los sesentas. Esta Universidad se había convertido en un centro de investigación operante importante desde que Bijou tomó a su cargo, como director, el Institute of Child Development, institución formada por una guardería, una clínica infantil y un conjunto de laboratorios de investigación dentro y fuera del campus de la Universidad. Bijou pensaba que un programa de tratamiento basado en los principios conductuales podía ser el idóneo para conseguir desarrollar hábitos académicos y conductas sociales en los niños deficientes. El programa comenzó proporcionando a los niños material de enseñanza programada pero sin reforzamiento extrínseco. Puesto que el éxito en este material no mejoró el rendimiento académico, se añadieron otros refuerzos como golosinas, aprobación verbal e incluso fichas (estrellitas y, más tarde, marcas). Con ello se reforzó la realización individual de material programado sobre vocabulario, aritmética, comprensión y escritura. Los niños también aprendieron otras habilidades como el seguir instrucciones, decir la hora, conductas cooperativas y comportamientos adecuados en clase. Sin bien fue hasta mediados de los años setentas cuando la psicología orientada conductualmente empezó a desarrollarse aceleradamente en México, su desarrollo formal a nivel mundial comenzó en los años veintes, en circunstancias relacionadas con los ambientes industriales y organizacionales que tenían fines militares. Es probable que la razón por la que se haya retrasado tanto el empleo del enfoque conductual en el ámbito clínico y en el estudio de los problemas de aprendizaje, se encuentre en el hecho de la influencia tan poderosa que tenía la aproximación psicodinámica, tanto en los círculos científicos como en el de profesionales comunes y corrientes, que ejercían su oficio en el campo aplicado, quienes haciendo eco de los postulados de dicha orientación, proclamaban que se debería ver por debajo de la superficie de los problemas que reportaban los individuos para entender y comprender las verdaderas causas de la conducta de las personas. Como reacción en parte a la hegemonía del enfoque psicodinámico en sus inicios, la orientación psicológica conductual dirigió su atención exclusivamente sobre la conducta observable, personificada en la conducta motora que por su naturaleza es manifiesta. En esos primeros años, aunque se reconocía el impacto que tienen las variables orgánicas no manifiestas motoramente sobre la conducta, tales como las cogniciones, los sentimientos, las respuestas fisiológicas, se consideraba que ese tipo de variables no eran importantes para incluirse en el estudio de los fenómenos psicológicos. Como consecuencia de esta situación, en esta etapa inicial se adoptó por unanimidad el paradigma del condicionamiento operante, que en ese momento ya había sido estudiado ampliamente en ambientes experimentales de laboratorio con organismo infrahumanos (Skinner, 1938; Skinner, 1953). El interés que motivó las primeras aplicaciones sistemáticas del condicionamiento operante a la conducta humana tuvo un cariz netamente metodológico, puesto que su objetivo se centraban primordialmente en demostrar la utilidad de dicho paradigma en la investigación del comportamiento humano y en determinar si los hallazgos obtenidos en la investigación animal en el laboratorio podían ser generalizados al campo humano. A medida que evolucionaba esta línea de investigación, fue trasladándose poco a poco su centro de interés, de la investigación básica a la investigación aplicada. Podía apreciarse claramente la existencia de un continuum, y en cada uno de sus extremos el mundo aplicado y el mundo de laboratorio respectivamente. El trabajo experimental con seres humanos puso de manifiesto una serie de características de la conducta operante muy significativas desde el punto de vista clínico y aplicado. En distintos estudios se había visto que el comportamiento problemático o desviado podía modificarse manipulando las consecuencias reforzantes y punitivas del ambiente. Aunque estos primeros informes tenían una carácter meramente demostrativo, ya a mediados de los años sesenta se tenía noticia de varias aplicaciones con un interés explícitamente terapéutico (Kazdin, 1983). Con ello empezaba a ver la luz una nueva área de la psicología: El Análisis Conductual Aplicado. En este modelo psicológico conductual primario se retomaba el principio establecido por Skinner en su obra Ciencia y conducta humana (1953), que establecía que el análisis causal o funcional de la conducta es proporcionado por las variables externas de las cuales la conducta es función, por lo que los esfuerzos se deben dirigir a conocer dichas variables externas con la finalidad de manipularlas y lograr el control y la predicción del comportamiento de los organismos individuales. Conforme a esto, las variables externas, en un sentido experimental, podrían ser entendidas como las variables independientes y el comportamiento estaría representando el papel de variable dependiente, dentro del análisis funcional que les tocó representar. Es así que la psicología de naturaleza conductual, en esa etapa de su desarrollo buscaba realizar un análisis funcional de la situación problema, con la finalidad de conocer el proceso por el cual las variables independientes controlaban o mantenían la conducta. La característica distintiva de esta primera etapa de la orientación conductual fue dirigirse hacia el análisis de los hechos observables, representados por la conducta motora y las variables ambientales que mantienen y provocan esas conductas. El método de la observación directa fue el procedimiento por excelencia utilizado para la identificación de respuestas conductuales discretas, de conductas meta y de los reforzamientos que podrían cambiar las conductas particulares identificadas. Por consiguiente, la medición se orientó principalmente hacia la cuantificación de la frecuencia, la tasa de respuesta y la duración de la conducta relevante. En el apogeo y esplendor del modelo derivado del análisis conductual aplicado, contribuyó de manera relevante el ya famoso artículo publicado por Baer, Montrose, Wolf y Risley (1968), en el cual se establecía que el análisis de la conducta de un individuo es un problema de demostración científica que se ha llegado a comprender razonablemente y que se ha descrito con amplitud, y que ha sido practicado en forma concienzuda; se determinaba además, que los principios conductuales no eran un fenómeno nuevo, pero que sin duda su aplicación analítica sí lo era. Las dimensiones que se establecieron como definitorias del modelo de psicológico derivado del análisis conductual aplicado fueron la conductual, la analítica, la tecnológica, la que comprende los sistemas conceptuales, la de efectividad y la de generalización. En ese sentido, se planteaba que la psicología debería ser conductual, analítica, tecnológica, conceptual, efectiva y generalizable (Baer, Montrose y Risley, 1968). Con relación a la dimensión conductual, se afirmaba que la psicología debería guiarse por el principio de que el problema importante no era lo que pudieran decir los individuos, sino lo que lograran hacer. Desde este punto de vista, carecía de valor aplicado demostrar, por ejemplo, que una persona impotente dijera que ya no lo era; lo importante sería que funcionalmente ya no lo fuera. Conforme a esto, se establecía que las descripciones verbales que hacen los sujetos de su propia conducta no verbal no poseen ninguna validez para ser consideradas como medidas de su conducta real, a menos que se verificasen las afirmaciones contenidas en dichas descripciones verbales. La dimensión analítica le imponía a la psicología la condición de encauzarse necesariamente a la demostración fidedigna de los acontecimientos que podrían estar causando la ocurrencia o no ocurrencia de la conducta de interés, ya que se suponía que un terapeuta lograba hacer un análisis de la conducta sólo al momento en que era capaz de cambiar a la conducta hacia la meta fijada. En consecuencia, para que la psicología alcanzara el grado de ser analítica debería, necesariamente, ser capaz de demostrar el control que se tenía en la situación de evaluación sobre el problema de interés. Se postulaba, asimismo, que las descripciones que se realizaran en la psicología no únicamente deberían hacerse en forma tecnológicamente precisa, sino también que siempre se debería buscar establecer lo adecuado de sus principios de tal forma que permitieran deducir procedimientos semejantes a partir de principios básicos. La dimensión de efectividad o eficacia, le imponía a la psicología, derivada del análisis conductual aplicado, el requisito de que la selección de la intervención se tomara considerando el criterio de elegir aquella que produjera efectos lo suficientemente amplios, con el propósito de que el cambio tuviera cierta importancia social. En este sentido, se indicaba que para que la psicología fuera realmente efectiva, se debería poner en un segundo término la búsqueda de variables que sólo tienen importancia teórica, por variables que producen efectos socialmente significativos sobre la conducta, ya que en las aplicaciones lo que está en juego no es la importancia teórica de una variable, sino su significación social. Finalmente, también se afirmaba que la psicología debería garantizar que los cambios conductuales producidos por la intervención fueran durables en el tiempo, se presentaran en una gran cantidad de medios ambientes y se difundieran en una amplia variedad de conductas que fueran muy similares. Durante la década de los años setentas, el horizonte de la orientación conductual en la psicología se amplió, ocasionado que el paradigma del condicionamiento operante que había proporcionado las bases teóricas y metodológicas para fundamentar las acciones emprendidas dentro del campo del análisis conductual aplicado, fuera rápidamente desbordado al incluir una serie de nociones teóricas y prácticas que los principios del condicionamiento operante olvidaban considerar. Una de éstas era que el modelo derivado del análisis conductual aplicado prestaba poca atención a la influencia considerable que tiene sobre la conducta el vasto y polifacético contexto en donde se desenvuelven los individuos, lo que obliga a que la efectividad de los cambios individuales sean también producidos en ese portentoso contexto y no únicamente en contextos muy restringidos en los cuales se posaba la mirada de ese modelo teórico. El interés por los contextos amplios fue motivado también debido al reto que representaba extrapolar el rígido paradigma operante, que se ceñía impecablemente al ámbito de laboratorio y al trabajo con organismos infrahumanos, pero que su uso en circunstancias aplicadas todavía no había demostrado su validez social, ni su impacto clínico a largo plazo, ya que se dudaba que el efecto de los cambios producidos por la intervención se mantuvieran más allá de un corto tiempo. En esta década, las fronteras de la psicología también se ampliaron, puesto que el interés no solamente se centró sobre las formas de medir la conducta observable directamente, sino que en el proceso de evaluación se incluyó la valoración de las expresiones privadas de los individuos tales como los sentimientos, las sensaciones, la imaginación, las cogniciones, las relaciones interpersonales y las funciones psicofisiológicas. Este cambio en la visión hacia una aproximación multimodal y multifacética de la orientación conductual, que rompe con la idea de que sólo se le debe prestar atención a la conducta motora de las personas, trajo consigo la aceptación de un numeroso conjunto de medidas indirectas relacionadas con los autoinformes, las auto-observaciones y el reporte de la conducta del individuo por otras personas (Groth-Marnat, 1997). A partir del anterior viraje en la psicología de corte conductual, se han propuesto otros modelos, pero todos ellos comparte el principio del análisis funcional establecido por Skinner, en el sentido de que se deben buscar las variables de las cuales la conducta es función. Otra característica común que se encuentra en todos ellos es el estudio secuencial del comportamiento, separando en segmentos temporales las distintas variables implicadas. Además, todos estos modelos formulan una interacción entre las distintas variables que los conforman, presuponiendo en sí una causación recíproca entre todos sus componentes y no en una determinación lineal y unidireccional. También todos los modelos derivados de la psicología conductual comparte la de que respuestas topográficamente distintas pueden covariar y aún ser miembros de la misma clase de respuestas; además, conductas físicamente diferentes pueden estar bajo el control de las mismas contingencias medio ambientales. Los estímulos consecuentes son eventos medio ambientales que ocurren contingentemente después de una respuesta e influyen en su frecuencia. Este enfoque presenta un avance, ya que requiere que la conducta se evalúe de acuerdo a la situación de estímulo específica, al estado del organismo y tanto a las consecuencias efectivas como a las potencialmente efectivas. Con base en lo anterior, las unidades de análisis dentro de la orientación conductual son las respuestas de los individuos, las variables ambientales ante las que aquéllas se dan, así como las respuestas procedentes del organismo. Actualmente, existe la suposición de que la conducta se presenta en diferentes modalidades: la cognoscitiva (que incluye pensamientos, sentimientos, expectativas, etcétera), la motora externa (lo que hace el sujeto) y la fisiológica. Es importante tener en cuenta estas tres modalidades de respuesta por dos puntos fundamentales. El primero de ellos es de tipo práctico, se refiere a la utilidad, con vistas al tratamiento, de esta triple modalidad de respuesta. El segundo se refiere a la necesidad de investigar las relaciones existentes entre estas tres modalidades de respuesta, su funcionamiento coordinado, la generalización que el cambio en una modalidad puede producir en las demás, así como los efectos que distintos tratamientos tienen sobre cada una de ellas. Otra suposición dentro de la psicología orientada conductualmente, es la especificidad situacional, la cual se desprende del hecho de que la conducta está en función de variables orgánicas y de variables situaciones de estímulo, así como también, y aún en mayor medida, de la interacción existente entre ambos grupos de variables (Ribes, 1976; Bijou, 1974; Haynes, 1978; Craighead, Kazdin y Mahoney, 1981). En la psicología conductual se utilizan dos tipos de metodología para demostrar la especificidad situacional. La primera consiste en medir la respuesta de un mismo sujeto en diferentes situaciones; encontrar baja correlación entre las diferentes situaciones de medición pone de manifiesto la especificidad situacional. El segundo tipo de metodología consiste en calcular la proporción de variación, a través de un modelo de análisis de varianza, que es explicada por los sujetos, las situaciones y sus interacciones. La especificidad situacional se demuestra cuando se encuentra ya sea efectos principales del factor de situación o bien efectos de interacción entre los sujetos y las situaciones. La especificidad situacional es un concepto que no se pone en duda dentro de la psicología conductual. Sin embargo, el supuesto de estabilidad temporal no es aceptado irrestrictamente, ya que la consistencia temporal en la conducta es afectada por variables situacionales. El primer supuesto, como se mencionó anteriormente, se investiga al evaluar la conducta de un sujeto a través de diferentes situaciones de estímulo durante un periodo de tiempo relativamente breve. Por otro lado, la estabilidad temporal se estudia haciendo un análisis longitudinal de la conducta del sujeto en situaciones similares. A menudo se encuentra consistencia longitudinal debido a que las personas pasan la mayor parte de su vida en un medio ambiente relativamente estable (Mischel, 1973). Una última suposición de la aproximación conductual en la psicología, está relacionada con la forma en que se consideran las respuestas de los sujetos. Conforme a esta orientación, las respuestas de un sujeto dependen de las condiciones fisiológicas de ese organismo en el momento actual y de las variables medio ambientales presentes en ese momento. En este sentido, las respuestas observadas en los sujetos son consideradas tan sólo como una muestra de lo que ocurre en esas mismas circunstancias, en momentos diferentes. Así pues, las respuestas son vistas como una porción del continuo conductual de la vida del sujeto, por tal motivo, al evaluar a un sujeto, su continuo conductual debe ser segmentado estableciendo un límite espacio temporal en el cual se lleve a cabo la recolección de la muestra conductual. En resumen, se supone que las respuestas son una muestra de una determinada clase de conducta. Esas mismas clases de respuestas volverán a presentarse cuando se den las mismas condiciones medio ambientales, ya que se considera que esas respuestas están disponibles en el repertorio conductual del sujeto. Como se puede ver, un rasgo característico del periodo más reciente de la psicología conductual es la inclusión de las variables internas y cognoscitivas, así como de las variables situacionales y psicofisiológicas en el proceso de análisis. En este periodo, la mirada se dirige hacia la forma en que el sujeto percibe la situación por la que está pasando, a las creencias que el individuo tiene, al diálogo interno que el sujeto mantiene consigo mismo para encaminar su conducta a la obtención de ciertas metas, a las estrategias que el sujeto utiliza para la realización de ciertas actividades y a las expectativas que el individuo se forma acerca de la obtención de un determinado resultado. Así, en esta etapa, el modelo teórico centra su atención en la percepción y en la interpretación que el individuo hace de los acontecimientos externos e internos, más que en la influencia directa de las circunstancias ambientales. Esta tendencia se origina como consecuencia de la insatisfacción que había generado el uso exclusivo del paradigma operante en la psicología de carácter conductual, así como también, como fruto de las investigaciones que habían demostrado el papel de los procesos de pensamiento en el control de la conducta humana. Otra razón más que permitió reconocer la importancia que tienen los procesos cognoscitivos en el cambio de la conducta es que muchos de los problemas que requieren intervención tienen ellos mismos un fundamento cognoscitivo (la obsesiones, las autocríticas, etcétera). Los años ochentas y noventas han estado matizados por una dramática revaloración de las suposiciones básicas y por la incorporación de influencias que provienen de otras tradiciones, e incluso de otras disciplinas en la psicología. Por ejemplo, el desarrollo y expansión de la medicina conductual ha permitido extender las estrategias derivadas de la psicología, a la medición del dolor de cabeza, de las enfermedades coronarias, del dolor crónico, del asma, de las perturbaciones del sueño, de los desórdenes en el comer, etcétera. Más recientemente, las estrategias derivadas de la psicología conductual han comenzado a interesarse sobre las conductas inestables y transitorias, en parte debido al impacto que ha tenido por el nuevo desarrollo conceptual basado en la teoría del caos. Así, cada vez más la psicología ha aceptado la contribución de otras disciplinas y otros modelos alternativos de conceptualizar la conducta, pero no solamente eso, sino que algunas de las técnicas más respetadas se han visto amenazadas, como se verá más adelante. Por ejemplo, se han llegado a aceptar dentro del contexto de la entrevista estructurada, los juicios clínicos, puesto que ahora la clasificación diagnóstica se considera potencialmente útil. Igualmente, en algunos contextos la sola observación de la conducta se percibe como inadecuada y las medidas indirectas de la conducta son vistas como esenciales. En síntesis, los últimos años han sido testigos de un replanteamiento y expansión de lo que es la psicología de orientación conductual. Cada vez se están haciendo más borrosas las fronteras que separan a las diferentes orientaciones psicológicas de otras formas de conceptualizar el objeto de estudio. Esta integración y traslapamiento parecen estar parcialmente basadas en la creencia de que la predicción de la conducta y la optimización de los resultados de la intervención es probablemente más efectiva al momento en que las fortalezas de todas las tradiciones de intervención se unen buscando un fin común, ya que cada una de ellas proporciona información que es complementaria (Groth-Marnat, 1997). PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA PSICOLOGÍA La historia de la enseñanza de la psicología en México ha seguido caminos muy sinuosos desde la fundación, allá por el año de 1928, de una especialidad de la carrera de filosofía que versaba sobre dicho campo. Estos estudios eran netamente especulativos y se le proporcionaba mayor interés la enseñanza de corte metafísico y como era de esperarse, dada la naturaleza de los cursos, existía una ausencia total de una perspectiva profesional. Esta situación propició que en los esfuerzos futuros se buscara encontrar la identidad profesional y la inserción social del psicólogo. Una primera oportunidad para llevar a cabo lo anterior se tuvo al momento en que los estudios de psicología se convirtieron en licenciatura, allá por el lejano 1958, puesto que en ese año se otorgó el primer título profesional que no fue reconocido por la Ley General de Profesiones sino hasta la reforma ocurrida el año de 1973, en que los estudios de psicología se separan de la Facultad de Filosofía y se crea una facultad independiente encargada de impartir dichos estudios universitarios. En ese momento también se empieza a modificar el plan de estudios que actualmente aún está vigente en la Facultad de Psicología. La enseñanza de la psicología ha pasado por reformas en los años de 1966, 1970 y 1973 que se enfocaron, principalmente en las dos últimas, a plasmar en los planes y programas de estudio los fundamentos experimentales de la psicología y a ofrecer mayores perspectivas aplicadas a los egresados de la carrera. Antes de estas reformas en los años cincuentas, la enseñanza de la psicología en México se caracterizaba por una orientación clínica de corte netamente psicoanalítico en donde se establecía que la función profesional del psicólogos se debería limitar exclusivamente al diagnóstico y por consiguiente a la aplicación de pruebas psicométricas. Posteriormente, en el año de 1966, en donde aparece una de esas reformas, se diseñan las condiciones para que se posibilite la coexistencia pacifica de orientaciones teóricas psicológicas entre las que se encuentran el psicoanálisis freudiano y frommiano, el conductismo y el cognoscitivismo. Sin embargo, esta reforma en el plan de estudios siguió anclada a los elementos psicoanáliticos y filosóficos que organizaban lógicamente el plan de estudios vigente en los años cincuentas. La primera vez que aparece un plan de estudios con un mapa curricular organizado a partir de un tronco común y con áreas de especialización fue en el año de 1970, en la Facultad de Psicología de la UNAM. Con esta transformación se buscaba reducir el número exagerado de asignaturas que contenía el plan de 1966 y la atención se centró en proporcionar los fundamentos experimentales de la psicología y la gran diversidad de campos de acción profesional en que la psicología puede incidir. En estos cambios la psicología experimental jugó un papel muy destacado que contribuyó, a decir de Mares y Tena (1996), a la identificación del profesional de la psicología con una práctica de trabajo propia y no derivada de la filosofía, la psiquiatría, la medicina o la pedagogía, como lo fue en épocas anteriores. Este esfuerzo brindó la posibilidad de que el psicólogo se insertara, de manera directa, en el campo profesional y empezara a tener una presencia en el mercado de las profesiones. Sin embargo, a pesar de todos estos adelantos en la enseñanza de la psicología, no fue sino hasta 1973, que el Colegio de Psicología se convirtió en facultad independiente, cuando se diseña el plan de estudios que actualmente aún está vigente en la Facultad de Psicología. El plan contempla un curriculum que se desarrolla en nueve semestres, con un total 310 créditos, de los cuales 218 son obligatorios y corresponden a 30 materias y los restantes 92 créditos son optativos y corresponden a 15 materias. La porción fija es del 70.3% y el 29.7% restante es optativa. Los criterios de egreso contemplan cubrir los 310 créditos, realizar una tesis y la presentación de un examen profesional correspondiente. El plan vigente recupera la idea de tronco común presente en el plan de 1970, ya que existe un nivel básico constituido por los primeros seis semestres y la posibilidad de elegir de entre seis áreas optativas en los últimos tres semestres. El curriculum esta constituido por un total de 133 cursos y las áreas optativas que se ofrecen son: 1) Psicología general experimental, 2) Psicología clínica, 3) Psicología educativa, 4) Psicología social, 5) Psicología del trabajo y 6) Psicofisiología. El servicio social se puede cumplir cuando el estudiante acumula el 75% del total de créditos de la carrera y se realiza bajo las más diversas situaciones teniendo únicamente que cumplir el criterio de dedicar 600 horas en un plazo no menor de 6 meses. Paralelo a estos acontecimientos, en el año de 1963, en la ciudad de Jalapa en la Universidad Veracruzana, se creaba una escuela con un nuevo plan de estudios que hacía énfasis en los fundamentos experimentales de la Psicología. Esta floreciente carrera fue pionera en varias cosas; por ejemplo, la adscripción de la escuela se hizo en la Facultad de Ciencias y no en la de Filosofía. También se inauguraron centros de prácticas distintos a los de clínica como fueron un centro de educación especial coordinado por la carrera y el establecimiento de convenios con diferentes escuelas e instituciones, en donde los estudiantes, al mismo tiempo que se formaban como profesionistas, prestaban un servicio social a la comunidad. Además, se diseño una estructura curricular en la que se buscaba vincular la práctica profesional con el conocimiento básico (Mares y Tena, 1996). El referente de esta escuela de psicología de provincia es fundamental para encontrar los orígenes de la lógica que rige el actual plan de estudios de la carrera de psicología de la FES-Iztacala, debido a que entre otras personas, profesores y alumnos formados en esa ya famosa escuela de Jalapa, fueron en su calidad de psicólogos profesionistas, los que elaboraron el proyecto del plan de estudios de la carrera de psicología que se imparte en la FES-Iztacala. Es así que la innovación del Plan 76 se remonta al trabajo efectuado en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jalapa en los años comprendidos en el período de 1964 a 1971. El proyecto desarrollado en ese tiempo en dicha universidad intentaba vincular los principios metodológicos de la psicología experimental y sus hallazgos; con la práctica de servicio profesional en donde se desarrolla la psicología (Memorias, p. 281). Como se desprende de este panorama histórico general, la enseñanza más reciente de la psicología en México ha sido delineada por cuatro épocas. La primera estuvo marcada por mantener una estrecha relación con la filosofía. En la segunda, la enseñanza se enfocó a formar alumnos que fueran capaces de realizar análisis de personalidad a través de pruebas proyectivas, lo que llevó a que se desarrollara la psicología clínica y se considerara al psicólogo con un valioso auxiliar del psiquiatra. La tercera etapa se caracterizó por alcanzar la mayoría de edad y lograr la independencia de la disciplina a la que siempre había estado atada, logrando establecer una sana distancia entre la filosofía y la psicología. En ese momento se pretendió dar al psicólogo autonomía, formulando en la UNAM, un plan de estudios cuyo propósito era formar psicólogos profesionales en diferentes áreas del ejercicio profesional. En la cuarta etapa se dio un énfasis muy marcado a los fundamentos experimentales de la Psicología; por tal motivo, se diseñaron los planes y programas de estudio tomándolos como punto de partida y de articulación sobre los cuales gira toda la formación del psicólogo. En esa cuarta etapa apareció un fenómeno colateral que impactó, de manera significativa, la enseñanza de la psicología, como fue el aumento cada vez mayor de alumnos que se quería matricular en esta disciplina. Esta situación, a decir de Alcaraz (1999), no fue la orientación experimental la que originó el aumento en la demanda, sino condiciones del crecimiento demográfico que se manifestaron dirigidas hacia las instituciones de educación superior. Esta demanda para realizar estudios superiores se orientó entonces hacia las carreras tradicionales que siempre habían ofrecido las universidades y al saturarse el cupo en ellas, la demanda se dirigió hacia nuevas carreras, una de las cuales fue la de psicología. En respuesta al incremento en la demanda para ingresar a realizar estudios superiores surge una política educativa a finales de los años sesentas que pugna por la descentralización de la educación superior y modernizar el sector educativo con la finalidad de brindar nuevas posibilidades educativas para los estudiantes, así como mejorar el funcionamiento de las instituciones mediante la práctica más sistemática y planeada de la docencia y la adopción de formas novedosas en los métodos pedagógicos. Dentro de este contexto nacional, en la década de los setentas, se crean en la UNAM las unidades multidisciplinarias llamadas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP=S). Estas escuelas tienen sus orígenes en la política reformista impulsa por el entonces presidente Echeverría; en esos tiempos se abogaba por la descentralización de la educación superior y la modernización del sector educativo. El proyecto no se consolidó sino hasta mediados de los setentas y en el caso de la entonces ENEP-Iztacala fue hasta marzo de 1975. En ese año la naciente carrera de psicología adoptó el plan de estudios vigente en ese momento en la Facultad de Psicología. Sin embargo, a iniciativa de un grupo de psicólogos visionarios y con gran iniciativa, en junio de 1976 entregan al H. Consejo Universitario el proyecto de un nuevo de plan de estudios que se instrumentaría en la entonces ENEP-Iztacala. Bajo el argumento de que las condiciones que determinaron la implantación del plan de estudios de la Facultad de Psicología, aprobado por el H. Consejo Universitario en el año de 1970, para el entonces Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras ya no son operativas, es necesario hacer una reforma profunda tanto de los objetivos, las condiciones y los sistemas de enseñanza, como del contenido que sean planeados por psicólogos y no por profesionales ajenos a la disciplina. Ante esta perspectiva, la entonces Coordinación de la Carrera de Psicología, bajo el liderazgo de Emilio Ribes Iñesta, uno de los grandes pilares de la psicología, se entregó, durante un periodo de siete meses en que se desarrolló el trabajo en comisiones modulares, a la tarea de construir un nuevo plan de estudios en donde se le prestaba especial atención a la formación experimental. El tiempo dedicado a la elaboración del proyecto fue de aproximadamente 400 horas y se contó con la asesoría de personalidades de reconocimiento internacional tales como el Dr. Willian N. Schoenfeld del Queens College, Universidad de la Ciudad de Nueva York, y del Dr. Sidney W. Bijou de la Universidad de Arizona. También participaron asesorando el proyecto el Dr. Víctor Manuel Alcaraz y el psicólogo Javier Aguilar de la Facultad de Psicología; por la entonces ENEP-Iztacala participaron el Dr. Mario Cárdenas Trigos y el psicólogo Carlos Fernández Gaos. Las razones que se dieron a la Dirección de la entonces ENEP-Iztacala para cambiar el plan de estudios adoptado de la Facultad de Psicología fueron que ese plan tiene un problema central en su concepción debido a que carece de una perspectiva profesional definida y su origen, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, le imprimió una característica más general al centrarse en problemas de orden formal más que en problemas de una entidad concretamente definida; así, el planteamiento metafísico-especulativo predomina sobre la orientación basada en la observación y la experimentación. También se argumentó que el curriculum de la facultad estaba construido en términos de contenidos y no de objetivos preestablecidos, lo que propiciaba la aparición de un enciclopedismo que, por definición, proporcionaba más importancia a la información que la formación, por lo que al alumno requería estudiar un conjunto de contenidos estipulados que estaban poco e incluso contradictoriamente conjuntados, lo que ocasionaba que se brindara al estudiante una formación teórica confusa, desprovista de metodología y sin herramientas técnicas para confrontar la demanda del servicio que exige la práctica profesional. Con base en esta razones, el propósito fundamental para crear un nuevo plan de estudios en la ENEP-Iztacala es construir un curriculum propio de la disciplina, que tenga en consideración una definición del perfil profesional que corresponda al desarrollo, características y requerimientos de la identidad propia de la psicología. En conclusión, era necesario corregir los problemas observados en el curriculum adoptado de la Facultad de Psicología, construyendo un nuevo plan de estudios en donde se integrara las concepción de los planteamientos más reciente sobre diseño curricular, buscando con esto un programa de formación de psicólogos innovador (Memorias, p. 281) Este proyecto dio un giro radical a la enseñanza de la psicología puesto que presentaba rasgos innovadores y audaces que superaban, en mucho, a cualquier plan de estudios de psicología que en ese momento existía. El proyecto no se limitó a una simple evaluación curricular que buscara la modernización de los contenidos de la enseñanza vigentes en el plan de estudios de la Facultad de Psicología, sino que, tomando como punto de referencia el conductismo a través del análisis experimental de la conducta y el análisis conductual aplicado, se diseñó un plan de estudios en el que, por primera vez, se adoptaba una estructura curricular constituida por tres módulos: el teórico-metodológico, el experimental y el aplicado. Con esta acción se sustituía el sistema de cursos tradicionales y se adoptaba un modelo modular con lo que surgió un elemento innovador en la enseñanza de la psicología, ya que a decir de quienes elaboraron ese plan de estudios, el sistema modular representa una alternativa más adecuada en comparación con los cursos en aislado, para formar a los futuros psicólogos, debido a que el modelo modular permite partir de la definición de objetivos generales en los que se integran longitudinalmente y transversalmente todas las actividades académicas previstas. Los rasgos innovadores del modelo propuesto en el plan 76 se pueden resumir en las características siguientes:
Uno de los principales rasgos de este proyecto fue su propuesta de organizar la enseñanza de la psicología a partir de un modelo modular con el propósito de integrar longitudinalmente y transversalmente todas las actividades académicas previstas en el plan de estudios. Cada uno de estos módulos están diseñados A... por unidades, programadas con base en objetivos intermedios coordinados con unidades simultáneas de los módulos restantes y que se organizan secuencialmente con otras unidades del mismo módulo, en términos de la complejidad relativa de las actividades académicas programadas (Plan 76, p. 31). Los módulos que constituyen el Plan 76 son el teórico-metodológico que busca proporcionar al estudiante toda información requerida como apoyo a los otros módulos; por tal razón, el contenido curricular de este módulo quedó condicionado a ser realizado tanto en el laboratorio como en el campo aplicado. El segundo módulo es el experimental en donde se incluye un conjunto de actividades de laboratorio que abarcan desde la simple observación de la conducta animal en situaciones libres, hasta el análisis cuantitativo de episodios sociales y verbales con humanos. En este módulo se contempla una secuencia de áreas eslabonadas paramétricamente, partiendo de los fenómenos psicológicos más simples hasta llegar a los más complejos. Con esta organización, según los creadores del Plan 76, se liga la teoría con el laboratorio y no solamente eso, sino que proporciona, además, las herramientas cuantitativas y metodológicas requeridas para el diseño, representación e interpretación de situaciones experimentales. El tercer y último módulo corresponde al aplicado, cuya finalidad es extender los principios, las técnicas y los procedimientos del laboratorio a las condiciones naturales de trabajo. La función del módulo aplicado es, por un lado, garantizar el adiestramiento práctico a los futuros profesionales en ambientes reales de ejercicio, y por otro lado, permite evaluar la pertinencia de los contenidos de los módulos teórico-metodológico y experimental. Por fines netamente administrativos los módulos se dividieron en áreas y asignaturas quedado estructurados 8 semestres con un total de 317 créditos. La estructura curricular básica que se adoptó fue el sistema modular en el que al módulo teórico se le proporcionaba un peso constante a lo largo de la carrera, y a los módulos experimental y aplicado se les aplica una relación inversa en la correspondencia de cada uno de ellos, siendo el módulo experimental el que en los primeros semestres concentra la mayor atención para irse desvaneciendo progresivamente, dando lugar al correspondiente incremento en el módulo aplicado. En síntesis, para un funcionamiento adecuado del Plan del 76 se requiere de una coordinación estrecha entre los módulos para que se transfieran en forma multidireccional las actividades previstas en cada uno de ellos. Un atributo más que distingue al Plan 76, del plan de estudios de la Facultad de Psicología es ofrecer una formación plurivalente y en todas las áreas de la psicología, y no como sucede en la facultad, que a partir del séptimo semestre el alumno selecciona una área de especialización entre las que están educativa, social, general experimental, clínica, del trabajo y psicofisiología. Esta decisión de formar en todas las áreas de aplicación de la psicología se tomó haciendo eco a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Currículo de la Primera Conferencia Latinoamericana sobre el Entrenamiento en Psicología, auspiciada por la UNESCO, que tuvo lugar en Bogotá Colombia, en el mes de diciembre de 1974, que establece que los curricula de psicología deben ser plurivalentes, orientándose hacia la solución de los problemas regionales y ofrecer entrenamiento en todas las áreas de la psicología. Como resultado de la iniciativa de ofrecer adiestramiento práctico a los futuros profesionistas en todas las áreas de la psicología, se previó la construcción de una serie de centros aplicados de servicio, en las Clínicas Universitarias de Salud Integral de Iztacala. Los centros que se proyectaron para que además de adiestrar a los estudiantes en condiciones análogas a las de su ejercicio profesional brindaran un servicio a la comunidad fueron:
Los ámbito de formación que se crearon y en las que se brinda adiestramiento al alumno y constituye situaciones de enseñanza y servicio del módulo aplicado son área clínica, social, de educación especial y rehabilitación y por, último, de educación y desarrollo. Las actividades curriculares que se plantea llevarse a cabo en esas áreas fueron: proporcionar un adiestramiento estrechamente supervisado en centros especialmente diseñados en la Clínica Universitaria de la Salud Integral (CUSI) de la entonces ENEP-Iztacala. También se programó la participación en programas institucionales de hospitales, fábricas, escuelas, guarderías, organismos educativos nacionales e internacionales, entre otros. Finalmente, se planearon actividades para que el alumno se desarrollara profesionalmente en núcleos comunitarios no dependientes de programas institucionales, tales como familias, sindicatos, asociaciones de colonos, centros educativos especiales, cooperativas ejidales, entre otros. Así pues, las prácticas en el Plan 76 se llevan a cabo en cuatro áreas problema. La primera es el área de educación especial y rehabilitación, donde se ofrece a la población abierta el servicio; su atención se concentra con minusválidos fundamentalmente y se trabaja en problemas de deficiencias en el lenguaje, destrezas motoras, conductas de autocuidado, conductas académicas, entre otras. La segunda es el área de educación y desarrollo, en la que se ofrece el servicio fundamentalmente en centros escolares públicos del área circunvecina a la escuela, los niveles escolares a los que se atiende son desde guardería, jardín de niños, primarias, hasta secundarias y educación para adultos; se trabaja con problemas de desarrollo infantil, conducta académica, programas de estudios, etcétera. La tercera área es la de psicología clínica, que ofrece su servicio a población abierta en la CUSI y atiende bajo tratamientos individualizados y en condiciones de gabinete, problemas tales como alcoholismo, fobias, adicción, obesidad, patología conducutal, etcétera. La cuarta es el área de psicología social, la cual desarrolla sus trabajos en comunidades de población urbana marginal que habita zonas aledañas a la facultad, dentro de su trabajo se atienden en forma integrada, todos los problemas presentados por la comunidad y que han sido entrenados en las otras áreas de servicio. Estas áreas formativas terminales están diseñadas para que en el mapa curricular tengan al inicio poco tiempo de dedicación y sólo se encamine a la identificación en situaciones naturales, de aquellas variables y procesos que se manipulan directamente en el laboratorio. Paulatinamente, con el acrecentamiento del repertorio de información y destreza del estudiante, en el curriculum se hace hincapié en la enseñanza de diseños, métodos y técnicas aplicadas que permitan al estudiante no sólo dominar una tecnología aplicada sino, también, disponer de la metodología necesaria para crearla en la nueva situación a la que se verá cotidianamente expuesto una vez que haya egresado de la universidad. El Plan 76 contempla una serie de actividades profesionales que delimitan el perfil del psicólogo egresado de Iztacala. Todas las actividades del plan de estudios se engloban en cuatro dimensiones: la primera de ellas corresponde a los objetivos de la actividad; la segunda a la áreas generales en donde se realiza la actividad; la tercera, corresponde a las condiciones socioeconómicas en que se lleva a cabo la actividad, y finalmente, la cuarta dimensión comprende a la magnitud de la población que se impacta con la actividad. En cuanto a los objetivos de la actividad profesional, se plantea que el perfil del psicólogo esté orientado a la rehabilitación, la detección, la investigación, la planeación y la prevención. En las áreas problema se contemplan los sectores de salud pública, de producción, de economía, de instrucción, de ecología y de vivienda. Relacionada con las condiciones económicas, se especifica que el psicólogo será capaz de desenvolverse en sectores de población urbana desarrollada, en urbana marginal, en rural desarrollada y en rural marginal. Finalmente, en cuanto a la magnitud del sector poblacional que se impacta con las actividades desarrolladas por el psicólogo, comprende a los individuos, a los grupos sociales y a los grupos humanos de las instituciones. Una característica sobresaliente más del Plan 76 es la incorporación del Servicio Social en la carrera dentro de los requerimientos señalados en las prácticas de servicio del módulo aplicado, del quinto al octavo semestre, y dado que cada práctica semestral implica quince horas semana mes por semestre, el monto total de horas de servicio, después de cubrir los cuatro últimos semestres, es de 960 horas, lo que equivale a 6 meses de trabajo a una tasa de 40 horas semanales, mucho más de las 600 horas que se piden como mínimo en el Reglamento General de Servicio Social. En resumen en la formulación del Plan 76 se tomaron los siguientes principios metodológicos y pedagógicos:
En conclusión, podría decirse del Plan 76, tomando en consideración lo principales rasgos bosquejados, que este curriculum fue el primer programa de enseñanza de la psicología que mantenía una coherencia interna sumamente robusta y vigorosa dentro de una orientación teórica de la psicología, como es el conductismo; así como posibilidades inmensas de fijar de una vez y para siempre en la sociedad la imagen del psicólogo como un profesionista capaz de realizar actividades de rehabilitación, detección, intervención, investigación, planeación y prevención. Este plan de estudios se constituyó, en su tiempo, en un parteaguas de la formación de psicólogos en México, ya que inauguró una nueva manera de enseñar, investigar y ejercer en la psicología. Sin embargo, por estar sus contenidos curriculares anclados en una escuela teórica de la psicología como el conductismo, que estaba en auge en el aquel momento, cuando esa corriente fue desplazada de su lugar, el plan de estudios, con sus contenidos curriculares, se empezó a desmoronar cual castillo de naipes y, paulatinamente, fue cediendo su lugar a un curriculum vivido que poco tiene que ver con el planteamiento original y si mucho las leyes del azar (más adelante en el apartado de resultados de la evaluación del plan de estudios vigente se explicará esta última afirmación). El Plan 76 pronto empezó a mostrar su fragilidad, cuando en 1978 egreso su primera generación y se comenzó a cuestionar la total carencia de sentido de condicionar todo avance de la psicología a los conocimientos generados en situaciones experimentales. La premisa que proporciono el sustento a las controversias generadas en el seno de la carrera estaba plasmada en el plan de estudios mismo y personificada en el papel de ordenador secuencial que se le otorgaba al módulo aplicado. La ordenación secuencial en la que el módulo aplicado proporciona los criterios de validación de la pertinencia de los contenidos curriculares de los módulos teórico-metodológico y experimental se convirtió en el talón de Aquiles, ya que casi inmediatamente después de su implementación, esa premisa dejó escapar la fuerza y la vitalidad del Plan 76, debilitando y destruyendo, de manera irreversible en los futuros años, su coherencia interna. Una vez que las primeras generaciones se insertaron en los escenarios reales de aplicación de la psicología, brotaron una serie de argumentaciones que cada vez se fueron haciendo más radicales, en el sentido de que el modelo teórico sustentado en la filosofía del conductismo y apoyado metodológicamente en el análisis experimental de la conducta, no era suficiente para entender toda la realidad en que se manifiestan los fenómenos psicológicos en el campo aplicado. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE Es ineludible en cualquier propuesta que pretenda cambiar una estado de cosas, realizar una evaluación que permita hacer un diagnóstico de la situación actual por la que está pasando lo que se desea modificar. En este sentido es necesario hacer una evaluación del plan de estudios vigente en la carrera de psicología desde 1976, partiendo del supuesto de que es un proceso educacional sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conductas de los alumnos formados en él, en base a objetivos definidos de modo concreto y preciso, social e individualmente aceptables, dignos de ser enseñados a los sujetos en crecimiento y promovidos por los responsables de su formación. Tomando en consideración lo anterior, sólo podría aceptarse que alguien sea educado en un determinado plan de estudios cuando ha logrado, después de un período de enseñanza, un caudal de conductas inexistentes en los momentos de comenzar sus aprendizajes. El logro de dichos cambios representa, pues, una meta que un determinado plan de estudios intentará alcanzar a través de toda su estrategia. Uno de estos cambios, entre muchos otros, sería el especificado en el plan 76 relacionados con los objetivos terminales en los que se señala por ejemplo, que se pretende ... dotar al estudiante de la información relevante en las áreas de la investigación experimental y aplicada, y de la actividad profesional propiamente dicha (Plan 76, p. 51). Los cambios enumerados en los objetivos terminales representan metas declaradas con antelación a la puesta en juego de un sistema metodológico que intente su realización en los alumnos. Como es de suponerse, a decir de Lafourcade (1969), no siempre dicho sistema logra su cometido, sea por factores dependientes de su propia estructura o de aplicación, o derivado de una ambiciosa fijación de objetivos, de un desconocimiento de la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Para conseguir conocer en qué medida el plan de estudios logra los cambios de conducta plasmados en los objetivos es necesario hacer una evaluación que tome en cuenta las diferentes etapas del proceso educacional que comprende la fijación de las metas; el ordenamiento de las estrategias metodológicas, el aprendizaje, la evaluación, y el reajuste. No se podría pensar en la realización completa del acto educativo si faltara cualquiera de las etapas anteriores, puesto que sin la indicación de objetivos, el proceso sería un barco a la deriva; sin un buen complejo metodológico, una acción insegura y azarosa; sin aprendizaje, un esfuerzo inútil; sin evaluación, una empresa de la cual se desconocería su eficiencia, pese a que la tuviera; y sin reajuste, una tarea a medias (Lafourcade, 1969). Como se puede ver, la evaluación es una etapa del proceso educacional cuya finalidad le da sentido a su existencia; es su interés por cerciorarse, de modo sistemático, en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos del plan de estudios. En este sentido este apartado tiene la finalidad de hacer una evaluación de la forma en que se ha desarrollado el plan 76 durante los poco más de 25 años que tiene de estar vigente. Para llevar a cabo lo anterior primero, se hará un diagnóstico que permita conocer, mediante un proceso ordenado y sistemático, datos e información relevante para la elaboración del nuevo plan de estudios. En esta sección se hará un análisis de las fuentes documentales que han quedado de los diversos intentos que se han hecho en el pasado para cambiar el plan de estudios de la carrera; igualmente, se presentará la situación actual del campo de estudio de la psicología y de la profesión, en donde se hará un análisis de los enfoques, la problemática y la investigación con relación a la situación actual de la disciplina y la profesión; también se presentaran los resultados comparativos obtenidos de la consulta de planes de estudio de otras instituciones del país y del extranjero. UNA MIRADA FUGAZ A LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS DE INTENTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS El procedimiento que se utilizará para echar una mirada a los 25 años de intentos de cambiar el Plan 76 se hará a la manera de la hermenéutica, ya que se tomarán los escritos más relevantes que se han generado sobre el cambio curricular en los diferentes eventos en donde se ha analizado tal problemática. Para llevar a cabo lo anterior se recurrirá a la interpretación literal de los documentos, dejando a un lado las interpretaciones morales, alegóricas y anagógicas que se podrían hacer de lo plasmado en esos escritos. No se recurrirá a las interpretaciones morales debido a que no se tiene interés de establecer los principios exegéticos que se pueden extraer de las lecciones éticas contenidas en esos escritos. Tampoco se hará uso de las interpretaciones alegóricas puesto que el objetivo de este apartado no es acudir a un segundo nivel de referencia que vaya más allá de las personas, cosas o acontecimientos narrados en esos escritos. Mucho menos se desea hacer interpretaciones místicas que pretendan explicar los acontecimientos narrados en esos escritos como signos prefigurados del futuro, a la manera de la cábala judía. EL INICIO DE LAS COMPLICACIONES Y LA APARICIÓN DE LOS ESCENARIOS DE DISPUTA Como se ha señalado anteriormente, el Plan 76 fue estructurado conforme a la lógica que dicta el marco teórico conductista y de acuerdo a las necesidad de organización que plantea el análisis experimental de la conducta y su derivación el análisis conductual aplicado. Una de las razones por las que se hizo esta selección, según se establece en el documento original del proyecto, fue evitar caer en el eclecticismo, tal y como se recomendó en la ya famosa Primera Conferencia Latinoamérica sobre el entrenamiento en psicología llevada a cabo en Bogotá, Colombia, en el año de 1974. En relación a porqué el conductismo se adopta como el marco conceptual teórico metodológico formativo en el Plan 76, se menciona que es debido a que es la única aproximación teórica que tiene una opción viable de metodología experimental de investigación en ciencia básica que ha desarrollado una tecnología aplicable a todos los problemas que plantea la práctica profesional de la psicología contemporánea, y no solamente eso, sino que también el análisis de la conducta es el único sistema teórico-metodológico que permite la integración ordenada de datos y observaciones, tanto de conducta animal y humana como de conducta social y respectivamente del origen teórico y conceptual de dichos hechos. A pesar de la fuerte coherencia interna del Plan 76, sustentada alrededor del conductismo, pronto fue alcanzado por la maldición de la historia, ya que inmediatamente después de su florecimiento empezó a marchitarse debido a un movimiento incesante que en su alocada carrera arrolló todo, incluso la verdad y los valores; así, después del breve instante de su esplendor se inició una especie de tragedia griega que aún hoy en día después de casi 25 años, todavía se sigue representado por los diferentes actores sociales en los más diversos espacios académicos de la carrera de psicología. El detonante de esta situación fue la ordenación secuencial que se pregona en el Plan 76, en el sentido de que el módulo aplicado debería establecer los criterios de validación de la pertinencia de los contenidos curriculares de los módulos teórico-metodológico y experimental. Esta premisa fue como se mencionó anteriormente, el talón de Aquiles, ya que precisamente fue ahí el punto en donde se centraron todas las incursiones iniciales que se hicieron en contra del curriculum. Esta primeras irrupciones quedaron registradas en el documento Memorias y Prospectiva: 1975-1982 de la ENEP-Iztacala, en el que se relatan algunos de los asuntos que se analizaron en el Primer Coloquio Interno de Análisis y Desarrollo Curricular, que estaba programado para llevarse a cabo a finales de 1979; sin embargo, el evento se pospuso debido a que los objetivos no estaban muy claros para algunos sectores de la comunidad académica y su realización se hizo en febrero de 1980. En ese evento se abordaron las temáticas relacionadas con el concepto de desprofesionalización, la congruencia entre el marco teórico y metodológico con la estructuración e instrumentación curricular, los criterios de organización curricular en el sistema modular Iztacala y la naturaleza interdisciplinaria del sistema modular Iztacala. En el documento de las memorias se hace referencia a uno de los primeros problemas que se presentaron en el curriculum al mencionar que ... a lo largo de la implementación del plan de estudios, el esquema conceptual basado en el análisis paramétrico de un modelo lineal representado por el paradigma de triple contingencia, generó gradualmente una problemática en cuanto a la interpretación de los fenómenos de conducta compleja que se atendían en los escenarios correspondientes al módulo aplicado, factor al que se agregó la poca formación experimental de los profesores de asignaturas aplicadas (Memorias, p. 292). En el evento de febrero de 1980 el creador del proyecto Iztacala, Emilio Ribes Iñesta, presentó un documento llamado Valoración crítica y perspectiva del desarrollo del modelo curricular Iztacala que buscaba reagrupar los esfuerzos para encausar el proyecto original del plan de estudios de la carrera y extinguir las luces de alerta que empezaban a encender en el amanecer del programa de psicología. En ese documento se pone en claro que lo más conveniente no es detener el paso en la solución de los problemas concretos que hasta ese momento se habían generado como resultado de su instrumentación, sino que por ser el proyecto curricular inicial una estructura capaz de generar interiormente la transformación permanente de su contenido y modo de operación, sería más pertinente analizar los problemas que plantea su desarrollo en extensión y profundidad, sin romper la continuidad y vinculación con los supuestos y objetivos que le dan fundamento y razón de ser. En este sentido, los caminos que se proponen para realizar la tarea encaminada a desarrollar en extensión y profundidad el Plan 76, considerando sus rasgos esenciales más innovadores, son retomar sus presupuestos teórico-metodológicos y dirigir los esfuerzos a la formulación de una teoría crítica, conductual, unificadora de la investigación y la práctica profesional, e integradora de los niveles animal y humano del comportamiento. También se hace énfasis en la necesidad de buscar como meta final de la psicología en su aplicación social la desprofesionalización que dependa metodológicamente del cuerpo teórico y experimental de la ciencia conductual. Finalmente, el tercer camino que se dibuja es uno dirigido hacia la organización modular, con base en criterios conductuales derivados de las vertientes fundamentales del hacer científico-profesional y su reflexión en las actividades de enseñanza aprendizaje (p.2). En cuanto al primer camino, las acciones que se sugieren para reafirmar los presupuestos que determinan la configuración del Plan 76 es partir de la formulación de la conducta como objeto de estudio de la psicología y contrastarla críticamente con concepciones mentalistas heredadas de la filosofía metafísica. También se sugiere realizar la contextualización histórica de los problemas teóricos y experimentales de la psicología, con la finalidad de encontrar el impacto que ha tenido la influencia ideológica de otras ciencias y disciplinas en la ubicación de dichos problemas. Igualmente, se recomienda alejarse del modelo conductual lineal derivado del cuerpo teórico construido a partir del modelo del condicionamiento operante y adoptar un modelo de campo que reformule los paradigmas funcionales, tomando como fuente inspiradora las premisas fundamentales del modelo interconductual esbozado por J. R. Kantor, y evolucione hacia una solución teórica original y propia del proyecto Iztacala (p. 5). Otra línea de acción que se sugiere es fijar la atención en la búsqueda de la continuidad filogenética entre la teoría de la conducta animal y la humana utilizando una aproximación normada por paradigmas y casos paramétricos que permitan las distinciones cualitativas y cuantitativas. La segunda senda relacionada con la desprofesionalización sugiere llevar a cabo acciones orientadas a la transferencia a vastas capas de no profesionales de los procedimientos y conocimientos tecnológicos fundamentales de la psicología, que permitan su aplicación extendida y permanente por aquellos que tradicionalmente han sido sólo recipientes de servicio. Una de las ventajas de invertir los esfuerzos en impulsar la desprofesionalización consiste que la determinación de los problemas y los niveles de aplicación de las técnicas psicológicas por los no profesionales, al margen de los criterios institucionales, puede servir para aumentar el conocimiento del impacto y la efectividad de la técnica. Un beneficio adicional que se obtiene de promover la desprofesionalización es romper con la naturaleza elitista no sólo del ejercicio profesional, sino también de la delimitación de los problemas atacados (p. 7). Por último, en el sendero de la organización modular del curriculum se recomienda realizar actividades enfocadas a fortalecer la adquisición de tres clases genéricas de repertorios que comprenden los verbales-cognoscitivos, los metodológicos-cuantitativos y los de solución de problemas. Con base en esto se plantea la necesidad, si bien de no abandonar la práctica que ya se había hecho común en ese tiempo de construir programas de asignatura que contemplaban exclusivamente objetivos informativos, si se abogaba por supeditar esos objetivos, tanto formal como funcionalmente a los objetivos conductuales, insertados estos últimos dentro de un contexto que elimine toda posibilidad de prostituirlos en rutinas y actividades mecanizadas, como por desgracia se había hecho ya una costumbre. Con esta sugerencia se volvía a reiterar que las situaciones de enseñanza del curriculum deberían orientarse a una usar una estrategia formativa, en contraposición al esquema tradicional heredado del plan de estudios de la facultad que se enfoca principalmente a un tipo de enseñanza informativa. Al margen de las directrices que se marcan en el documento aquí comentado, también se hace referencia a la aparición del problemas de la autocontención de las áreas académicas y en la desvinculación de la ciencia básica y la ciencia aplicada que se presentó como resultado de la concentración del proceso curricular en los objetivos informativos (tanto teóricos como prácticos) de las áreas en sí, al margen de los dos polos fundamentales que sustentaban a los objetivos modulares. Las áreas profundizaron en sus contenidos propios, compartimentalizándose y fragmentando al curriculum en mosaicos informativos de conocimientos y destrezas, es decir, transformándose involuntariamente en un curriculum pos asignaturas (p. 11). La autocontención de las áreas fue uno de los problemas que en ese momento empezó a florecer y que con el paso de tiempo se enraizó en nuestra carrera, actualmente se ha transmutado en algunos académicos, hacia modos de actuar sustentados en filosofías más radicales y nihilistas, como el anarquismo, en donde el profesor, al margen del área a la que pertenece, impone a sus alumnos su propio programa de la asignatura cuando lo hay, y cuando no, imparte una serie de contenidos desarticulados entre sí, bajo el argumento de que ninguna autoridad sea terrena o sobrenatural le puede imponer los contenidos que debe impartir a los alumnos. Posteriormente, se abordará más detenidamente el problema del anarquismo en la carrera. Es posible que los pequeños problemas que empezaron a aparecer a poco menos de los cuatro años de la instrumentación del curriculum y que fueron soslayados, tal y como empieza declarando en su escrito del 1980 el ideólogo del Plan 76, y anteponerlos al dictado de políticas académicas de gran alcance que articularan de manera más consisten el plan de estudios de la carrera, se hayan metamorfoseado en la persistente gota de agua que fragmentó la roca, llevándose a su paso, la estructura y la coherencia interna del Plan 76, que ahora, a más de 25 años, sólo ha dejado restos desarticulados y desperdigados de lo que fue una vez un proyecto que se adelantó a su tiempo en cuanto a la enseñanza, el ejercicio y la investigación en psicología. En ese mismo año de 1980 hizo su aparición un libro que reseñaba las experiencias de la creación del plan de estudios de psicología Iztacala, llamado Enseñanza, ejercicio e investigación en psicología. Un modelo integral, que ahora es conocido eufemísticamente en la comunidad de la FES-Iztacala como el libro de Nos amábamos tanto, porque en él participaron algunos profesores que se convirtieron con el paso del tiempo en los más grandes detractores del Plan 76. La fragmentación que empezaba a manifestarse en el curriculum, ya desde sus inicios, fue difundida en otros escritos presentados en el marco del primer coloquio, en todos ellos se divulgaba que la fragmentación y la especialización se empezaba a arraigar, debido a que se había perdido la visión modular como resultado de que el profesorado se ha ido paulatinamente especializando cada vez más en los problemas de su área, desvinculándose así del resto de las áreas y, por lo tanto, del proyecto general, no obstante que se sigan realizando actividades de investigación, docencia y servicio, el impacto de estas acciones únicamente se reflejan al interior de su área. En uno de esos documentos se relata que si a un profesor se le pregunta sobre las actividades que se realizan en otras áreas, muy probablemente se encontrará una idea difusa al respecto, la situación se torna más grave si la pregunta se dirige respecto al plan de estudios vigente (Larrazolo, Martínez,1980, p. 6). También se mencionaba que la fragmentación y dispersión había afectado al estudiantado, que se muestra igual o mayormente confundido que los profesores, puesto que frente a sí tiene una estructura poco accesible hacia la cual existen pocas vías de comunicación, aun cuando originalmente, y como todo proceso educativo supone, se plantea la participación estudiantil, tomándose esto último como evidencia de la bondad y eficacia de la estructura curricular del Plan 76. La situación se tornaba más grave puesto que el propósito de romper con una enseñanza tradicional sólo quedó en pequeños destellos que pronto se fueron apagando y cedieron su lugar a la aparición de las prácticas pedagógicas que originalmente se querían desterrar; el alumno volvió a ser el receptáculo en donde le profesor depositaba toda su sabiduría. En ese coloquio de evaluación curricular, el Plan 76 recibió un duro golpe que cimbró peligrosamente su estructura; fue tal el impacto que después de ese evento las actividades académicas y las relaciones sociales y de amistad, ya no fueron las mismas. El medio utilizado para asestar la herida, que aún sigue abierta y sangrando en algunos sectores de la carrera, fueron los propios argumentos que fundamentaban los módulos, puesto que, como se mencionó anteriormente, el principio que les daba coherencia establecía que el módulo aplicado, además de ofrecer la oportunidad de brindar entrenamiento a los alumnos en la solución de los problemas con los que se enfrentará en su práctica profesional, permite evaluar la pertinencia de los contenidos del módulo teórico-metodológico y del experimental. Alrededor de la premisa de que la teoría conductista no permite explicar la compleja realidad de los fenómenos psicológicos y más aquellos que están alejados de las situaciones controladas de laboratorio que por encontrarse inmersos en un contexto político, económico y social les subyace una epistemología distinta a la adoptada por el conductismo, se empezaron a unificar una serie de voces críticas que en primera instancia se limitaron a señalar que la formación brindada en los primeros cuatro semestres sustentada en el conductismo no es suficiente para brindar un adecuado entrenamiento a los alumnos en la solución de los problemas psicológicos que la comunidad les demanda. Con base en esta premisa, reivindicaban la negación de la importancia de lo enseñado a los alumnos en los módulos teórico-metodológico y experimental, partiendo de los postulados contenidos en el plan de estudios cuando explícitamente se señala ahí que el módulo aplicado permite evaluar la pertinencia de los contenidos de los otros módulos y no solamente eso, sino que también se plantea en el curriculum que el establecimiento de los objetivos profesionales se llevan o se llevarán a cabo en función de las necesidades concretas o de los problemas concretos de la comunidad y que, en función de dicha problemática, se ajustarán los criterios metodológicos y tecnológicos de la profesión (Brea y Correa, 1980). Posteriormente, las voces críticas se transformaron en acciones radicales que erradicaron todo vestigio de conductismo no únicamente de su uso en situaciones aplicadas, sino también de los contenidos temáticos de las asignatura que impartían y cuando mencionaban la aproximación conductual era para descalificarla usando los calificativos más variados y contundentes. A partir de ese momento se inauguró un período de múltiples confrontaciones en donde cada bando se acusaba de infinidad de debilidades conceptuales en los niveles teóricos y metodológico de la forma de analizar el objeto de estudio de la psicología. Al otorgarle al módulo aplicado la función de evaluador de la pertinencia de los contenidos de los otros módulos, se le asignó la facultad de ser juez calificador de las acciones llevadas a cabo por ellos. Sin embargo, esta facultad prácticamente sólo fue ejercida para encender lo que en su momento fue bautizada como la llama libertaria, ya que en el ejercicio de esa facultad se recurrió más bien a una declaración de independencia y a un cierre de fronteras bajo el sustento de que es necesario llevar a cabo algunos dispositivos correctivos que sólo podrán ser efectivos cuando los agentes transformadores puedan detectar los desajustes teóricos prácticos en las condiciones concretas ampliando su campo de visibilidad para que puedan cumplir la función constructiva de lo que podríamos llamar Ala producción de nuestro propio modelo (Brea y Correa, 1980). Con esta declaración de independencia, el problema del poco apoyo que brindan los módulos teórico-metodológico y experimental para abordar los problemas de la práctica profesional, se convirtió en una crisis de concepciones teóricas que tuvo implicaciones sobre el objeto de estudio de la psicología, así como también sobre la concepción analítica de la forma en que se debe entender la disciplina, ya sea como una ciencia natural o como una ciencia social, lo que, cualquiera que sea la respuesta, tiene implicaciones epistemológicas y metodológicas muy importantes. Con este viraje, el conflicto dejaba de ser un problema de comunicación o de organización de un plan de estudios, para escalarse a un nivel de carácter especulativo en donde los argumentos de naturaleza filosófica son los amos y señores, cayendo de este modo en lo que originalmente tanto se había evitado; es decir, en recurrir a la metafísica, a la ontología y a la epistemología para dirimir diferencias relacionadas con la psicología y defender el punto de vista utilizado para formar a los profesionales de esa disciplina. Por segunda, ocasión el Plan 76 recibió otro golpe que vino a debilitar a su, de por si, maltrecha coherencia interna. Sin embargo, el daño fue mayor propagándose a la fuente que alimentaba de sentido a toda acción emprendida en el curriculum, puesto que ahora se ponía en duda el sustento base del que se partió para ejercer, enseñar e investigar en psicología. El banquillo de los acusados era ocupado ahora por la declaración de principios echa en una parte del plan de estudios en el sentido de que la psicología es una ciencia natural experimental cuyo objeto de estudio es la conducta de los organismos individuales, aunque el efecto de sus acciones pueden tener repercusiones sobre grupos más numerosos. Por esta razón, se establecía que la psicología abarca los conocimientos y metodologías de las ciencias biológicas-experimentales en cuanto a la interacción organismo ambiente y el requerimiento de atender los problemas en sus situaciones de carácter social, hace que la psicología comparta la metodología de las ciencias sociales (Plan 76, p. 40). La reacción ante tales acusaciones fue obviar la disputa sobre si la psicología es una ciencia natural o social, lo único que hicieron los ideólogos del Plan 76 es reafirmar que es una ciencia natural y, una vez hecho eso, se dieron a la tarea de construir un modelo teórico metodológico que permitiese abordar la complejidad de la interacción organismo-ambiente a través de un modelo interaccionista multifactorial derivado del modelo de campo de Kantor. Si bien la búsqueda de ese modelo se había iniciado con anterioridad, fue en ese momento cuando cobró fuerza como un marco teórico alternativo y se empezó a impartir en los cursos regulares de la carrera. Con la construcción de este modelo se tenía el propósito de ubicar los elementos estructurales de los análisis paramétricos y cubrir las necesidades de atender las distintas funciones de complejidad que conforman los elementos del comportamiento. Como primer paso, se realizó una taxonomía del comportamiento, partiendo de las funciones más simples para llegar a las más complejas. Siendo fiel a estos propósitos, poco años después, en 1985, aparece una obra de los autores Ribes y López cuyo título es Teoría de Conducta: Un análisis de campo y paramétrico que se constituye en una de las primeras aportaciones latinoamericanas en la construcción de una teoría de campo en la psicología. Dejando a un lado los golpes y las disputas que se dieron sobre las diferentes formas de conceptualizar el Plan 76 suscitada entre el personal docente, los alumnos también dejaron escuchar su voz, aunque de una manera muy exigua, los pocos trabajos que se presentaron cuestionaron la forma de considerar a la psicología como una ciencia natural y proponían que se fundamentara en el materialismo dialéctico al considerarlo más completo y que aporta elementos explicativos que pueden subsanar los deficiencia del positivismo que es la filosofía en que se sustenta el conductismo. También se inclinaban porque se cubriera en el Plan 76 la carencia de aspectos filosóficos, así como la ausencia de elementos de análisis histórico-críticos de la psicología. En cuanto al trabajo de las áreas aplicadas, manifestaban que se encontraban con dificultades durante la intervención, principalmente en las prácticas comunitarias ya que, según ellos, el marco de análisis basado en el conductismo es insuficiente para cubrir totalmente el objeto de estudio (Bravo, Preciado, Romero y Rodríguez, 1980, p. 5). En las Memorias y Prospectiva: 1975-1982 de la ENEP-Iztacala se presenta un resumen de las conclusiones a las que se llegaron en el marco del Primer Coloquio Interno de Análisis y Desarrollo Curricular. De esas conclusiones se destaca la necesidad expresa de construir una posición teórica al interior de la psicología que armonizada dentro de un marco teórico social permita la especificación de criterios para su aplicación. Otras conclusiones a las que se llegaron en ese evento fueron: la necesidad de efectuar una evaluación integral de los elementos que están vinculados a la práctica de un carácter correctivo; también se destacó la importancia que tiene la desprofesionalización en el marco del ejercicio del desarrollo curricular; igualmente se mencionó la necesidad de atender el problema de la autocontención de las áreas y las desvinculación entre la teoría y la práctica, tomando en consideración los objetivos modulares; finalmente, se hizo patente el interés por encontrar los mecanismos de corrección académica que repercutan en los mecanismos organizativos y, por consecuencia, en el proyecto curricular de la carrera. Finalmente, a manera de conclusión se puede decir que en el primer coloquio fue una de las primeras veces que surgió la inquietud de hacer una evaluación seria y sistemática del curriculum con el propósito de ajustar y coordinar todos los actores involucrados, tanto humanos como logísticos. El camino que se eligió fue la creación de una comisión mixta paritaria constituida por profesores y alumnos para cada curso y área, quienes se encargarían de evaluar la eficiencia del Plan 76, destacando el aspecto relacionado con la detección de fallas en el funcionamiento del curriculum. Sin embargo, este primer esfuerzo nunca redituó en resultados favorables, ya que como se relata en uno de los documentos, las condiciones prevalecientes en esos tiempos era de una desvinculación entre los alumnos y los profesores que en los momentos más álgidos habían desembocado en enfrentamientos personales. Contrariamente a lo que se podría esperar con las iniciativas generadas en el marco del Primer Coloquio de Evaluación Curricular, los enfrentamientos se hicieron más agudos, apareciendo una gran cantidad de divisiones entre las comunidad de psicología, que produjo un estancamiento en el proceso educativo y una pérdida de los canales de comunicación que quedaron reducidos a niveles burocráticos. En uno de los escritos, se preveía que esta situación podría darse y se aventura más allá al señalar que de seguir ese estado de cosas, será muy difícil sino imposible, proponer estrategias y metas en forma conjunta, inaugurándose una época sombría de crisis permanente en la que prevalecerán los intereses particulares y de grupo más que los colectivos. Al paso del tiempo esas palabras se han convertido en proféticas puesto que es el momento en que la comunidad de la carrera de psicología no ha podido romper con todos los atavismos adquiridos en ese fugaz instante de su historia. LOS ÁNIMOS SE EXALTAN Y SE RADICALIZAN LAS POSTURAS Casi desde su nacimiento el Plan 76 fue controversial, al margen de lo innovador y de lo adelantado que fuera para su tiempo, puesto que apenas habían transcurrido tres años de su implantación cuando comenzaron a manifestarse los primeros brotes de inquietud entre los estudiantes y los profesores relacionados con ciertos aspectos curriculares, como fue la falta de acondicionamiento de los laboratorios de psicología experimental, que ocasionó una serie de marchas de estudiantes de psicología dentro de la facultad exigiendo la compra inmediata de cajas de Skinner para poder llevar a cabo satisfactoriamente las prácticas de laboratorio. Inesperadamente, a principios de 1980, las inquietudes se fueron haciendo cada vez más hondas y se dio el primer paro estudiantil en el que se impugnaban una series de cuestiones relacionadas con la manera de operar del plan de estudios. Con el propósito de que se manifestaran las dificultades que habían surgido en el camino al implantar el Plan 76, la entonces llama Coordinación de la Carrera de Psicología convocó al primer coloquio de revisión curricular (narrado en este documento en el apartado anterior), en el que se invitaba a participar a todos los directamente involucrados en el análisis del concepto de desprofesionalización, en la determinación de los límites de la participación estudiantil, en la delimitación exacta del perfil del psicólogo y en las medidas que se deberían tomar para crear una instancia cuyo finalidad fuera el establecimiento de una evaluación curricular que tuviera un carácter permanente. Un acuerdo del Primer Coloquio de Evaluación Curricular fue convocar a un segundo evento; en respuesta a esa iniciativa, la Coordinación de la Carrera de psicología emitió la respectiva convocatoria, que a diferencia de la anterior, en donde se invitaba a participar en el primer coloquio ésta fue ignorada, por lo que el evento no se llevó a cabo. Es posible que la escasa respuesta a la convocatoria se haya debido a que el primer coloquio tuvo pocas repercusiones efectivas relacionadas con las mejoras que el Plan 76 requería, así como también a que la venerada evaluación curricular se limitó únicamente a la discusión interna de algunas áreas y la esporádica y desarticulada crítica estudiantil. En ese tiempo entró en escena el recién construido Colegio de Profesores de Psicología, el cual, asumiendo la responsabilidad de continuar los trabajos de evaluación del Plan 76, emitió la convocatoria para las Primeras Jornadas Académicas sobre la Perspectiva de Cambio Curricular, evento que se realizó los días 11 y 12 de mayo de 1981. Este evento, por su naturaleza, tal y como lo menciona uno de los escritos presentados ahí, de no haber sido convocado por la autoridades que han dirigido a la carrera a un proceso desgastante, fue recibido por ciertos sectores de la comunidad de psicología como un proceso colectivo, crítico, organizado y sistemático continuo que tiene posibilidad de lograr repercusiones curriculares inmediatas de carácter integral y no como otros eventos que han caído en ser simples actividades improvisadas, rutinariamente convocadas cuyo papel ha sido servir exclusivamente de válvula de escape o de simple barómetro que refleja la inconformidad institucional (Tercer documento del Área de Psicología Social Aplicada, 1981, p. 3). Como se puede ver en estas breves líneas, el ambiente académico y de discusión en la carrera relacionada con el cambio se estaba enrareciendo y exaltando cada vez más, hasta llegar a su nivel más álgido durante la realización de ese evento, a pesar de la esperanza que se había depositado en que las jornadas serían el espacio académico que permitiría encontrar los canales de comunicación necesarios, de donde surgirían los puentes para salvar el río de dificultades que se habían dado con la implantación del Plan 76. Sin embargo, sucedió todo lo contrario, ya que los dos días que duró el evento se convirtieron en el aquelarre de todos los grupos y los partidarios de diferentes corrientes teóricas que en ese momento existían en la carrera de psicología, así como también de aquellas visiones que luchaban por ser incorporadas al curriculum. Por consiguiente, el ambiente de la carrera se tornó cada vez más denso y pesado, llegando a las descalificaciones y, en ocasiones, a los agravios personales. En este período de turbulencia las posiciones de los diferentes actores sociales se fueron radicalizando a tal grado que todo el tejido social que se había construido a lo largo de esos casi cinco años se perdió para no volverse a recuperar nunca más. La comunidad estudiantil y académica extravió en el camino la unidad, al igual que la búsqueda de objetivos comunes, dando paso a la aparición de un clima beligerante en donde, ante la menor provocación, los ánimos se exaltaban y se iniciaba un episodio de mutuos reproches cuya fórmula común era recurrir a la autocontemplación y al halago fácil de la postura propia y al uso del vituperio, con la creencia ingenua de que a través de este medio sería posible desacreditar la visión antagonista. En este periodo, el análisis curricular del Plan 76 se convirtió en una especie de conflicto entre el bien y el mal, puesto que fue cuando se desarrolló el uso maniqueísta desmedido de los mismos para calificar el alma corpórea de la visión del antagonista teórico como la viva encarnación del mal o de las tinieblas y a la visión que adoptaba el calificador como un principio luminoso que se materializaba en el bien. Esto es, las discusiones sobre el curriculum se convirtieron en una disputa dualista a la manera de un escenario de lucha entre dos principios originales: el espíritu que constituye el bien y la materia que constituye el mal. Con la finalidad de mostrar el ambiente beligerante que rodeaba al evento de las jornadas se hará la transcripción fiel de un documento llamado Iztacala: Historia de un caso, que con el paso del tiempo se ha perdido la identidad del autor, dado que en el facsímil no aparece quien lo elaboró, pero que en su momento tuvo el ánimo de presentarlo en alguna de las sesiones de trabajo de las jornadas; el escrito dice:
En este documento se aprecia que responde en cierta manera o un escrito que por la forma de referirse a él, al hacer mención de las categorías oficiales, es muy probable que se trate de un documento emitido por la coordinación de la carrera. Al margen de a quién se refieren con el concepto la categorización oficial es evidente que el tono de las disputas había dejado de ser cordial y se había transformado en un lenguaje brusco por no decir insolente. La discusión académica respetuosa había cedido su lugar a una discusión de naturaleza incendiaria que arrasaba todo a su paso dejando en los contrincantes un amargo sabor de boca y un sentimiento de impotencia por no poder asestar el golpe final y proclamarse vencedor al dejar al contrincante tirado en el suelo y sin poder reaccionar. Como era de esperarse también, se recurrió a los lugares comunes muy en boga en ese tiempo para fundamentar la toma de posición a favor o en contra del curriculum; por ejemplo, el Plan 76 fue acusado de ser un instrumento del capitalismo que busca seguir explotando a la clase trabajadora. Se decía, "Como acto político el currículo de psicología Iztacala responde a la opción que quienes lo diseñaron asumieron, en un primer momento, para educar" a quienes se inscribieran en la carrera de psicología. Y aquí no podemos olvidar que en países de capitalismo periférico y dependiente, como es el caso de México, el control del proceso productivo, mediante la propiedad de los medios de producción en manos de las burguesías locales (al servicio de las burguesías centrales) permite que éstas modelen los programas educativos en base a sus necesidades propias y que son impuestas al resto de la sociedad -peso que cae directamente sobre la clase trabajadora-. Obviamente las necesidades objetivas de educación de la burguesía responden a una lógica económica capitalista de la explotación de la fuerza de trabajo (De la Garza; Escobar; Makhlouf; Rueda y Taracena, 1981, pp 12-13). El análisis llegó a ser tan amplio que el curriculum fue considerado como un exponente educativo de tecnología contrarrevolucionaria cuyo fines ocultos y perversos eran acallar las voces disidentes, en particular las de los alumnos, buscando la adaptación de éstas al sistema capitalista opresor, por medio de evitar que florezca el pensamiento crítico que es el alma que alimenta la motivación del ser humano para transformar la relaciones de explotación recurriendo a una revolución. También se decía que el curriculum cuida escrupulosamente que los agentes sociales inmersos en él, no lleguen a alcanzar un conocimiento crítico de la realidad, puesto que al llegar a alcanzar ese estado de gracia les permitiría deshacerse de la venda de los ojos y darse cuenta que lo que existe realmente detrás de los programas educativos es la perpetuación de las relaciones de explotación en donde se niega cualquier posibilidad de organizar la producción en base a la propiedad colectiva de los medios de producción y a la distribución igualitaria de los beneficios generados en el proceso productivo. Dentro de este ambiente beligerante aparecieron las posturas que hacían un llamado a la conciliación y al uso mesurado de la palabra, clamando porque se abandonara la actitud de atrincherarse o la de convertirse en un francotirador y que se asumiera una obligación moral de exponerse a la discusión y a la crítica. Se decía que la forma de superar el bache en que se había caído no era cortando cabezas, ni haciendo acusaciones descalificadoras como conductistas, positivistas o sociologizadores de la psicología, ni invocando cualquier otro espíritu maligno, debido a que seguir persistiendo en esa actitud a la único que se estaría contribuyen sería a polarizar más las posiciones, dejando el camino libre a la aparición de radicalismos que en nada contribuirán a la definición de los diferentes niveles de articulación que conforman el plan de estudios ni a la identificación de los distintos problemas que se han dado en el espacio de competencia de cada uno de ellos (Zarzosa, 1981, p. 4). En esos documentos se alertaba del peligro que se corría de seguir alimentado los rencores y mantener las posiciones intransigentes en la que se busca, por todos los medios, acallar al contrario, adoptando una actitud intransigente en donde no se otorga ningún margen para la negociación de posturas. Desde entonces se decía que no sería por ese camino a través de cual se llegaría a un mar más tranquilo o sosegado en el que se abandone la necesidad de tomar partido por un u otro bando, así como también la manera en que se logre desterrar la generación de pugnas internas que únicamente rasgan el tejido social construido por años de trabajo. La mejor opción en este momento, se decía, es recuperar la discusión académica y alejarse de actitudes que no favorecen la generación de propuesta encaminadas a detener la evolución de la desvinculación entre los diferentes sectores que conforman la carrera de psicología. No basta con refugiarse en la excusa del yo no inicié la contienda, sólo me defiendo es necesario dejar atrás ... posiciones y rencores personales .... Muchos de los problemas de la psicología que hoy nos ocupa no son patrimonio de Iztacala, que no se haga un problema de tomar partido (que no ocurra esto en el Colegio de Profesores!, no hay que olvidar que también la estructura organizativa por áreas en alguna medida no ha favorecido el diálogo académico (Zarzosa, 1981, p. 5). Otras posturas manifestadas en esos documentos hacían patente sus votos para que en esos momentos que era de suma importancia para todos los involucrados en la empresa de formar psicólogos se vuelva realidad la posibilidad de diálogo y se puedan resolver las diferencias en la concepción de la problemática con la que hoy se enfrenta el Plan 76. Para lo cual sugerían que antes de iniciar cualquier discusión se reflexionaran sobre qué tanto estamos dispuestos y preparados para aceptar nuestras diferencias y qué tanto estaríamos dispuestos a dialogar no con el fin de imponer o aceptar acríticamente un punto de vista, sino para apreciar de los demás lo que uno puede concebir por y desde el contexto histórico concreto en el que cada uno nos hemos desarrollado (Cuevas, 1981, p. 1). Sin embargo, estas posturas de conciliación eran las menos, ya que hasta áreas académicas que se habían mantenido más o menos ajenas al ambiente beligerante de aquella época en torno al Plan 76, dieron un viraje a su postura y se enrolaron en la contienda que para esos tiempos ya era realmente una reyerta implacable entre todos los bandos, era tan sórdida la atmósfera que cada grupo se fagocitaba uno al otro. Una de estas áreas académicas fue la de métodos cuantitativos que en un escrito presentado en el marco de las jornadas de análisis curricular manifestaban su molestia por la forma tan satírica que los defensores de Plan 76 hacían referencia a la sociologización de la psicología y la forma en que ésta ponía en peligro la clara definición del objeto de estudio de la disciplina. En el documento se señalaba que se crea confusión y se satiriza el problema del plan de estudios que ... rayando en los absurdo y en lo terriblemente ingenuo se pregunta cómo la comprensión de un proceso histórico como la decadencia del porfiriato, por ejemplo, ayudaría a abrir un frente de entrada en una comunidad !!!!!.... Y !se siguen haciendo las satirizaciones! independientemente de que representen un insulto a la integridad intelectual de los alumnos y los profesores, y de que muestren un grave desconocimiento de lo que significa la Universidad (Cruz, Rosales, Córdova, Merlín, González-Celis, Gurrola, Alvarado, Blanco, y Gálvez, 1981, p. 2). Una vez desahogado su disgusto ese grupo de profesores se toman la atribución de expedirle prematuramente el acta de defunción al conductismo cuando señalan que por su característica a-ontológica, en la que el objeto de estudio se presenta distante e indiferenciado, esa aproximación teórica en la psicología desde su nacimiento estaba condenada a desaparecer.; y no solamente se atreven a declararlo formalmente muerto, sino que hasta le colocan el epitafio en el que se lee que el conductismo a fin de cuentas ha desembocado en una extraña clases de subjetivismo en el que a nombre del objetivismo de la ciencia, del rigor y del método ha traído a la existencia los más extremos autismos (Cruz et al., 1981, p. 8). Al abandonar el papel de dadores de vida y muerte, esos académicos de métodos cuantitativos se dan a la tarea de arremeter en contra del Plan 76 usando el recurso de la ironía al señalar que reconocer A... que los problemas del curriculum se deben a la burocratización de las áreas que implica, aceptar que el curriculum y el modelo que lo sustenta es perfecto. Es decir bastaría con ... pensar en la formación del educando en forma exageradamente lineal ya que supondría que basta con que cada área o módulo cumpla con sus objetivos conductuales específicos y terminales para que en forma automática (y bastante mágica) estos se sumen y den paso a un psicólogo integralmente formado A (Cruz et al. 1981, p.3). En conclusión, podría decirse que en ese tiempo el ánimo beligerante que flotaba en el ambiente se asemejaba a una especie de cacería de brujas, en donde ante la menor provocación y sin otorgar mínimamente el derecho de paso por la ordalía, todos eran acusados de difundir los más aberrantes anatemas sea cual fuere su signo. En el inicio de esta etapa de confrontación lo que propició que el apasionamiento se desbordara fue, por un lado, la defensa a ultranza del conductismo como la orientación teórica a partir del cual debería girar la formación del psicólogo egresado de Iztacala, y por otro, la búsqueda de distintas aproximaciones teóricas que ayudaran a sustentar las habilidades necesarias para un adecuado ejercicio profesional de la psicología. Como resultado de esta situación de enfrentamiento, las fuerzas vivas de la carrera se polarizaron dando pie a la aparición de una especie de bipartidismo, a la manera en que se acostumbraba fragmentar el mundo en aquellos días, como fueron la división este-oste, capitalismo-comunismo y la división norte-sur. Un ejemplo, de esta forma de dividir las visiones que se tenían del Plan 76 se encuentran en el escrito anteriormente narrado en donde se le imputa al curriculum ser un instrumento de la burguesía encaminado a impedir el florecimiento de la razón crítica, especialmente la de los alumnos, con lo que se obstaculiza el desarrollo de la motivación que proporcione la fuerza necesaria para transformar las relaciones de producción que impone el sistema capitalista. Por su parte, el otro extremo de la dicotomía arremetía esgrimiendo el argumento de la autocontención de las áreas y el peligro latente que se corre de sociologizar la psicología, al dejar fluir libremente orientaciones teóricas que ayudan a comprender la realidad social. Sin embargo, como se verá más adelante, esta identificación clara de dos polos fue efímera, puesto que las alianzas de los grupos alrededor de esta toma de posición pronto se perdió, debido a que los grupos, independientemente hacia dónde se había aglutinado, todos ellos lo habían hecho con la finalidad de defenderse de la visión que pretendía imponer el contrincante, pero dentro de cada sector los grupos no tenía un ideario común. A partir de este momento, la congruencia con una corriente teórica -el conductismo- y la coherencia interna -sin contradicciones formales internas- del Plan 76 se empezó a pulverizar, inaugurándose un periodo de grandes turbulencias que hacían traer a la memoria la época del oscurantismo, período en el que hicieron su aparición las cruzadas, puesto que los actores sociales se refugiaron en sus correspondientes cofradías con el propósito de elaborar las líneas de acción que los enrolaría en la eterna esperanza de encontrar al final del camino, después de librar una serie de batallas míticas en contra de los infieles, el Santo Grial. LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIONES INMERSAS EN LAS AGUAS TURBULENTAS La sección anterior se limitó ha presentar un punto de vista sobre el clima que servía de escenario para realizar el análisis sobre las fortalezas y debilidades que se habían manifestado en el Plan 76 a cinco años de su implantación. En esos iniciales días del lejano 1981, flotaba en el ambiente un sentimiento en el sentido de que en la ENEP-Iztacala se estaba recurriendo a un estilo autoritario para hacer las cosas y que era disfrazado a la manera de un eficientismo administrativo que a lo único que contribuye es ha crear un clima de vigilancia burocrática en donde se subordinan las necesidades propiamente académicas a la ley no escrita de que las autoridades deben de velar ante todo por la estabilidad institucional y el mantenimiento del principio de la autoridad como pauta de funcionamiento último de la escuela (Kent; Santiago; Anchondo y Marroquín, 1981, p. 3). Como se puede apreciar por los anteriores comentarios, un sector de la comunidad, revistió, merecida o inmerecidamente, a la personas que estaban al frente de la carrera de psicología de una imagen de descrédito, que en poco ayudaba en la restauración y cicatrización de las heridas dejadas por las constantes disputas. Ignorando las incursiones caracterizadas por las mutuas acusaciones, se pasará a examinar los resultados obtenidos en los dos días que duraron las jornadas de cambio curricular realizadas en 1981 y convocadas por el colegio de profesores de la carrera de psicología de la entonces ENEP-Iztacala. Este trabajo de evaluación no estaría completo si únicamente, centra su mirada en el mar de pasiones que se desataron como resultado de haber colocado en el centro de la balanza el Plan 76. Por tal motivo, esta sección tienen como propósito, haciendo a un lado todo el berenjenal de pasiones y dejando de prestar atención a los demonios que se había despertado, realizar un análisis de las acciones que proponía la comunidad de psicología se llevaran a cabo para arribar al paraíso, para unos perdido y para otros alcanzado después de una desgarradora pero triunfal contienda. Uno de los asuntos que mayor atención acaparo en la agenda fue el tema de la autocontención de las áreas. El término se usó para referirse una serie de situaciones que estaban ocurriendo en la carrera de psicología, entre las que destacan el alejamiento de los programas de las asignaturas que tenía bajo custodian las diferentes áreas del modelo curricular original; la ausencia de relación entre lo que una área decía o enseñaba como área teórica y lo que otra u otras hacían como áreas prácticas o de ejercicio profesional; la pérdida de continuidad entre lo realizado en el laboratorio experimental y lo empleado en las áreas aplicadas; la ausencia de mecanismo que garanticen la interacción entre las áreas académicas del curriculum, y lo que era más grave, la pérdida total de la escala jerárquica en que se sustentaba la organización de los módulos. En algunos sectores de la carrera se consideraba la autocontención como una moda que se había convertido en una especie de mito cuya finalidad era sembrar el más grande desconcierto para ocultar la pobreza que tiene el modelo conductual para explicar y dar respuesta los problemas que plantea el ejercicio de la práctica profesional del psicólogo, así como también encubrir las fallas que se encuentran en la gestión curricular. Lo que convierte a la autocontención en el Archivo expiatorio de todas las fallas que presenta en Plan 76 (Cruz et al. 1981, p. 1). Sin embargo, en otros sectores la autocontención era vista como un problema real y palpable que venía a deteriorar no solamente la enseñanza y el ejercicio de la psicología, sino también la investigación puesto que se consideraba un mal que rompía con la continuidad que requería la investigación. Se veía que la atomización que padecía la carrera propiciaba que el alumno se encontrara, cada semestre, con criterios y condiciones sumamente diferentes para poder llevar a cabo su investigación tanto en los centros aplicados como en lo que se refiere a la revisión documental, lo que daba como producto una formación caótica, asistemática y sin resultado positivo (Corona, Elizondo, Monroy, Saad, Salas y Tavera, 1981, p. 13). "Por Mi Raza Hablará el Espíritu" Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla Edo. de México, Febrero del 2002 Dr. Arturo Silva Rodríguez Jefe de la Carrera de Psicología |
| cambiocurricular@hotmail.com |